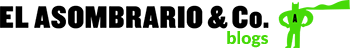Mi vecino Leonard Cohen

Leonard Cohen
POR ALBERTO VERGARA
Alberto Vergara aprovecha su vecindad con Leonard Cohen en Montreal para realizar una acercamiento muy personal a su trayectoria letrada.
Don’t worry about me becoming an expatriate.
I could never stay away from Montreal.
I am a citizen of Mountain Street.
Leonard Cohen
Empujado más por la casualidad y el extravío personal que por decisiones sopesadas, un día frío de hace varios años aterricé en Montreal para hacer un doctorado en ciencia política. No sabía casi nada de la ciudad, ni de la universidad a la que llegaba, mucho menos del programa académico en el que estaría inscrito durante seis largos años y, peor aun, la única certeza que tenía (en qué consistía hacer un Ph.D en ciencia política) a la vuelta de algunos pocos meses se demostraría bastante falsa. En realidad, lo único que sabía, y acaso la única fuente de ilusión al aterrizar en Montreal, era que esa isla medio francófona y medio anglófona, helada, católica pero también algo hebraica, y helada otra vez, era la ciudad, la isla, la patria de Leonard Cohen. Que ahí había nacido, que ahí había crecido, y que, aunque ahora pasaba largas temporadas en un templo budista, su casa seguía ahí, en esa isla donde, ya les digo, acababa yo de aterrizar con tan pocas certezas como poseen los fugitivos.
Al empezar el doctorado pronto caí en la cuenta de que la ciencia política era mucha ciencia, poca política y que a aquella disciplina alguien debía haberle aplicado una severa limpia de emoción, carácter, tripa. Arrastraba yo los pies entre los pasillos del método cuando me crucé con una nota que Cohen había escrito mientras hacía cursos de posgrado en literatura inglesa exactamente cincuenta años antes que yo; había descrito la experiencia como «passion without flesh, love without climax». Vaya puntería. Entonces empecé a redescubrir a Leonard Cohen al tiempo que exploraba mi nueva ciudad, que era también la suya. Varias de sus canciones y poemas deslizaban guiños a su carácter insular, al puerto, a la montaña, el Mont Royal, que se alza en pleno centro de la ciudad, como una joroba de la tierra y que, dependiendo de dónde viva uno, cada día se traga o escupe al sol. Pero fueron las novelas de Cohen las que terminaron de presentarme Montreal, vista, claro, desde el oeste anglófono y judío. En especial la primera, El juego favorito (1962), donde la ciudad no es solo el escenario por el cual Breavman y Krantz, los personajes principales, pasean y divagan, sino, sobre todo, una donde Montreal es un personaje adicional, complejo, que fui descubriendo desde la avenida Saint Laurent (The Main), la cual divide, sin aspavientos pero con la severidad que brinda la desconfianza, el este francófono del oeste anglófono. Aquello que los quebecos llaman sabiamente les deux solitudes.
Cohen parecía estar por todos lados. Varios amigos afirmaban haberlo visto muchas veces caminando por la ciudad, algunos aseguraban saber a qué café acudía cuando estaba en la ciudad y hasta la mamá de una amiga aseguraba haberse gastado un amorío de juventud con él (claro que después de leer una biografía suya uno se pregunta quién quedó a salvo del joven Leonard). ¡Y las mujeres de Montreal! Debido a alguna extraña alquimia que en más de una noche quisimos descifrar con otros alunados, aquí estaban las chicas más preciosas de este planeta, las mismas que habían erotizado a perpetuidad a Cohen: Nancy, Suzanne, Marita, Judy, Anne… ahí estaban todas, ellas y su descendencia, y yo deambulaba por la ciudad con la esperanza adolescente (¡Adolescencia, tierra arada por una idea fija!, diría Octavio Paz) de una lady of the harbour que me llevase de la mano hacia el río que rodea la ciudad y me enseñase, a mí también, a distinguir entre la basura y las flores. Pero la omnipresencia coheniana llegó al punto más alto cuando mi gran amigo Marco se casó por el rito judío. Jamás había asistido a una de esas ceremonias por lo cual todo me resultaba nuevo y exótico. Hasta que habló el rabino… ¡pero si es Leonard Cohen!, por poco y grito. Sí, lo sé, me había vuelto algo obsesivo con el tema, para entonces ya había pedaleado alguna vez hasta la casa de la familia Cohen en Belmont Avenue, sobre la ladera oeste de la montaña (que ya habían vendido). En fin, el punto es que de pronto en esa ceremonia irremediablemente ajena la voz del rabino resonó familiar, amical, en realidad. Como la de Cohen. Luego supe que desde el siglo XIX los Cohen habían sido figuras notabilísimas de la comunidad judía montrealesa y canadiense y que el propio Leonard, quien nunca ha renunciado a su religiosidad ni identidad judía y que iba para rabino, tenía que haber asistido a ese mismo templo. No era pura locura mía, tenía sentido, era una sinagoga en su barrio y esta era su ciudad mucho antes que la mía.
Sin embargo, con el tiempo, el vínculo entre la ciudad y su poeta fue cediendo; la ciudad me era cada vez más familiar y, sobre todo, fui entendiendo mejor el carácter de la obra de Leonard Cohen: densa, seria y tan humana que sería errado y, más aun, injusto, observarla únicamente con las anteojeras de la coincidencia geográfica. Si cuando llegué a Montreal admiraba a Cohen, al irme de ahí me había convertido en un feligrés de su decir. Y digo bien «su decir» porque como muy pocos artistas se ha apoderado de la palabra con tal maestría y hondura que es, insospechadamente, capaz de viajar de la canción a la novela, de la poesía al ensayo, y en cada género hacer germinar, poderoso, su particular «decir». Para la gran mayoría de quienes lo conocen, Cohen es un songwriter, una suerte de Bob Dylan menos rockero. Pero es más que eso. Su obra adquiere el éxito final a través de su música, pero ella excede al género: sus grandes temas están tan bien expresados en sus canciones como en las novelas y en los poemarios. No en vano se le entregó en 2011 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es, creo, un caso único.
En 1966 Leonard Cohen apenas tenía 32 años pero ya era un gran escritor canadiense, y de los jóvenes ni se diga, el más importante. Tanto que desde 1964 la Universidad de Toronto había comenzado a pagar dinero por sus archivos (ahí siguen). Sus tres primeros poemarios, Comparemos mitologías (1956), La caja de especias de la Tierra (1961), Flores para Hitler (1964); y sus novelas El juego favorito (1963) y Los hermosos vencidos (1966) lo convirtieron en una figura mayor de las letras canadienses. El documental Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen, de 1965, es un material extraordinario para entender a ese talentosísimo y exitoso escritor quien todavía no había pisado ni por casualidad un estudio de grabación. Llena auditorios, hace reír con interludios de stand up comedy, y cuando recita en los bares, dice un amigo, hasta las meseras dejan de atender a los parroquianos, cautivadas ante el poeta. Como los artistas con una gran obra, sus temas y obsesiones ya están completos en aquellos primeros libros, pegando empellones contra los linderos de los géneros literarios y a la búsqueda de la forma idónea de expresión. Según la biografía de Ira Nadel (Various Positions. A Life of Leonard Cohen), después de haber vivido casi una década en Hydra, una isla griega, Cohen descubrió en 1966 a un tal Bob Dylan y quedó azorado con lo que el folk-rock había conseguido mientras él escribía a orillas del Mediterráneo, y fue así que ese año le anunció a sus amigos montrealeses que, cansado de ser muy reconocido literariamente pero de no poder pagarse la vida que quería, había decidido ser el Bob Dylan canadiense. Y se fue a Manhattan, al Chelsea Hotel como todos, a ser rechazado por Nico como casi todos. Pero, al menos, Lou Reed lo reconoció y le pidió que le firmase su ejemplar de Flores para Hitler. Solo en 1968 apareció su primer disco. Y, por cierto, para culminar su condición de figura principal de las letras, ese mismo año se le concedió el mayor reconocimiento literario que otorga el Estado canadiense (que Cohen rechazó, pero esa es otra historia).
Patti Smith, otra increíble escritora metida en lo de cantar y escribir canciones, afirma en su precioso libro sobre su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe (Éramos unos chicos) que, a diferencia de Mapplethorpe, a ella nunca le atrajo el trabajo de Andy Wharhol pues su arte buscaba reproducir la sociedad y ella, en realidad, quería un arte que, como el de Bob Dylan (siempre llegamos a Roma), la revolucionase. El arte como reproducción y el arte como transformación. Cohen no es ni lo uno ni lo otro. Su obra no pasa por la sociedad, más bien uno diría que está al margen de ella (I’m neither left nor right, I’m just staying home tonight) y ella solo se explica desde la soledad y para la soledad, abocada a superar incendios del alma que nada tienen que ver con esta sociedad ni con ninguna otra. Desde su primer libro de poemas, su arte permanece atado a la religiosidad más que a la religión y a un particular misticismo. Cuando su editor le preguntó a qué se parecía su segunda novela, el joven Cohen respondió «A los ejercicios espirituales de san Ignacio». Y no bromeaba. Es una obra serísima y extraña en nuestros días.
Hay dos piezas que me parecen capturar lo esencial de su obra. La segunda novela, Los hermosos vencidos, y la canción «Joan of Arc». Los hermosos vencidos, un libro tan experimental como refinado, casi poesía en prosa y que no por serio prescinde del humor, narra la historia de dos atormentados amigos buscando, sin saberlo, algún sentido de salvación. Pero no son Cristo ni Krishna: son hombres de a pie, montrealeses de un mundo que los sociólogos dirían des-encantado y que tientan re-encantarse por alguna vía. Como en toda la obra de Cohen, el sexo y la religión son el medio para ello. No estamos ante un budismo barato, se trata de una búsqueda auténtica desde Occidente, que se hunde en el judaísmo y el catolicismo, y desde formas literarias bastante vanguardistas para la época. Uno de estos personajes, a su vez, nos narra la vida de Catherine Tekakwitha, una aborigen del siglo XVII en una comunidad católica. Ella se convierte en la más entregada de las devotas y sin que nadie lo sepa se envuelve en espinas de cactus, deja de comer, se entrega sin límites a Cristo. Tekakwitha es el rastro de un mundo que alguna vez estuvo encantado. Cohen percibe algo bello e importante en aquel tormento, pleno de convicción, y que sería ordinario e irrespetuoso descartar como masoquismo. Cohen es, en todos esos relatos, el predicador de una secta cargada más de emociones y metáforas que de liturgias. Sus personajes, siempre enloquecidos por algún deseo, parecen anhelar cruzarse con semejante autor, con ese pastor. Y algo similar ocurre en «Joan of Arc» (del álbum Songs of Love and Hate, de 1972), una de las canciones más serias y bellas de la historia. Nuevamente, una mujer joven, dominada por el deseo irrefrenable de una convicción, trasciende a través del martirio. Cohen nos narra ahí la boda entre el fuego y Juana de Arco. Se cortejan, el fuego declara amar la soledad y el orgullo de aquella heroína, y ella se interna en las brasas cuando entiende con claridad que si él es fuego ella debe ser leña. El narrador místico, luego de verla arder llena de amor y gloria en los ojos, termina confesándonos proseguir en la búsqueda de luz y amor, pero se pregunta con una perplejidad religiosa que resume bien toda su obra: «But must it come so cruel, and though so bright?». Su universo es el de la introspección y el anhelo último de la salvación es escaso, raro, y puede ser bello y cruel. Debo decir que algo de alivio planea en su último disco (Old Ideas, 2012), como cuando canta «And none of us deserving/ the cruelty of the grace».

Leonard Cohen
Ya les digo, me había convertido en feligrés de su decir pues al formar parte del mundo des-encantado uno agradece siempre un poco de agua mística sobre el erial del ateísmo. Hacia el último tramo del doctorado debía mudarme. Un buen amigo me contactó con una conocida suya que buscaba alquilar su departamento a alguien de confianza, pues no quería que le tocase en suerte un inquilino como la precedente, una francesa que se lo había hecho añicos. A cambio de alguien considerado estaba dispuesta a recibir un poco menos del alquiler normal. Me ofrecí, aceptó, me mudé. El departamento estaba inmejorablemente ubicado, tenía unos enormes ventanales a la calle y un escritorio que recibía toda la luz que se precisa para atravesar con éxito el valle de lágrimas de la tesis doctoral. Pero lo más inquietante de aquel departamento sobre la calle Saint Dominique era que a unos cincuenta metros estaba la actual casa de Leonard Cohen en Montreal, una imponente edificación en piedra en una callecita angosta, entre Saint Dominique (mi calle) y Saint Laurent (The Main), y frente a un pequeño y apacible parque, el Parque Portugués. Éramos vecinos.
Pero nunca me lo crucé. Aun cuando al salir de casa pensaba con ansia adolescente (¡Adolescencia, tierra arada por una idea fija!) que me daría de bruces con él en la tiendita de la esquina o en el Bagel Etc. (el café cercano donde dice la leyenda suele sentarse a beber algo), nunca ocurrió. Pero hay algo peor, ni siquiera lo vi tocar en Montreal. Me había resignado a que esa sería la única forma de verlo en nuestra ciudad. Lo cual era paradójico pues al llegar a Montreal no había esperanzas de asistir a un espectáculo suyo ya que todos sabíamos que Cohen estaba retirado en un monasterio zen, y que siendo alguien con más de setenta años y sin haber cantado por más de diez, las posibilidades de que volviese a un escenario eran nulas. Pero, mientras el pobre meditaba en aislamiento, su representante tuvo a mal despojarlo de todo el dinero que poseía. (Los detalles del episodio están en la nueva biografía de Cohen escrita por Sylvie Simmons, Soy tu hombre. Vida de Leonard Cohen. Por cierto, ya que estamos en un paréntesis, no era la primera vez que Cohen sufría a un bribón de estos pues muchos años antes cedió sin saber los derechos de su hit «Suzanne», y solo pudo recuperarlos dos décadas después). En fin, gracias a la sabandija de su representante, Cohen debió dejar el monasterio y volver a hacer conciertos. Así, con 74 años, regresó a las giras. Compré boletos para el recital de 2008, también para el de 2012. Las dos veces unas conferencias a las que no podía faltar me sacaron de Montreal.
Pero nadie me quita haber sido su vecino. De vez en cuando me sentaba a leer en una banca del Parque Portugués delante de su casa (en una de esas se podía captar algún movimiento extraño, un indicio de algo… un poco stalker, si quieren, no me ofendo). Recuerdo haber estado leyendo ahí una vez cuando una guía turística y un grupo de señoras se sentaron en una banca frente a la mía. Hacían un alto en lo que debía ser un largo día de visitas y caminatas. Mientras sacaban de las bolsas sus viandas grasientas la guía les informó: esa de ahí es la casa de Leonard Cohen. Las cuatro se miraron con cara de signo de interrogación: «Who?». La guía les repitió el nombre e insistió, seguro que lo conocen, afirmó, y acto seguido empezó a tararear «Hallelujah». ¡Ah!, exclamaron al unísono las cuatro engrasadas señoras, ¡la canción de Shrek! «Beautiful», agregó una, y otra recitó los versos iniciales. En mi banca, mientras tanto, me retorcí producto de un ataque de indignado esnobismo. ¡Shrek! Una vida dedicada a la literatura para que cuatro gordas pelotudas reconozcan a Cohen porque la canción, que le tomó cinco años escribir, apareció en un dibujo animado, ¡y encima en una versión que ni siquiera canta el propio Cohen! Había que ver hasta dónde se descarrilaba la civilización. Sin embargo, unos pocos minutos pasaron y se llevaron mi idiotez (al menos parte de ella) para caer en la cuenta de que, en realidad, era maravilloso que esas señoras reconocieran la canción, y hasta supieran algunos versos. La cultura popular, y el rock en particular, adquieren toda su importancia cuando sus mejores creaciones llegan a millones de personas. Cuando los grandes temas se encuentran, sin hipotecas ni embargos, con el gran público. Esa es la promesa del mejor rock and roll. Y eso fue Cohen desde un inicio, incluso antes de cantar. Lo mejor de ser su vecino –como de cualquier otro grande, imagino–, es que uno está obligado a sufrir un cotidiano maretazo de humildad, pues al pasar frente a su casa, recuerda inevitablemente que por más empeño que le pongamos a nuestro trabajo nada de él sobrevivirá, que es transparentemente insignificante, y que mal hacemos en cultivar vanidades; que aquellas señoras no están por debajo ni por encima de nadie, que los que están por encima de todos son unos poquitos, y que si nosotros no habremos de dejar ninguna huella de esta aventura, en un par de siglos, en cambio, habrá siempre alguien en algún lugar cantando los versos que aquellas turistas podían recordar sin siquiera saber quién era Cohen, «I’ve heard there was a secret chord/ that David played and it pleased the Lord…».
Hace tres meses vi a Leonard Cohen en Boston, en un teatro espléndido y abarrotado las dos noches. Ya no hago un doctorado en Montreal, ya no vivimos en la misma ciudad, ya no es mi vecino. Pero ahí estaba el viejo amigo, 78 años. Nos informa que quiere seguir viviendo porque planea empezar a fumar a los 80. Tres horas de concierto, con un disco nuevo estupendo, vivo y excitado como si recién volviese de Hydra. «Thanks for keeping my songs alive», suele decirle a los auditorios. Y a nosotros solo nos queda ponernos de pie después de casi cada canción. ¿Qué le agradece la gente? Aunque Cohen se burla de sí mismo y arranca risas del público cuando nos pide disculpas por la depresiva sesión que nos está endilgando, en realidad la gente agradece la seriedad de su obra. Alguna vez Cohen declaró «La sociedad contemporánea confunde la depresión con la seriedad, a mí me gusta la seriedad. Para mí, ser serio es estar en paz y relajado». Eso es la obra de Cohen, una obra seria y considerada, que como el mejor arte está destinado a que nos asomemos a los acertijos de la existencia sin los cepos de la beatería, que dialoguemos con nosotros mismos de una manera que ya no es común en la sociedad contemporánea y, menos aun, en el arte masivo. Después de todo, pienso ahora, mi mamá no estaba tan despistada cuando al oír que su hijo de dieciocho años ponía una y otra vez los discos de Leonard Cohen exclamaba desde cualquier punto de la casa, con igual dosis de preocupación que de ironía: «¿Qué? ¿Seguimos con el hombre que reza?». Seguimos.