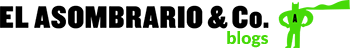Agustín González, don de pecho

Fernando Fernán Gómez y Agustín González
POR MANUEL GUEDÁN
En vísperas de que se cumplan 12 años de la muerte de Agustín González, entrevistamos a sus familiares y compañeros de profesión, como José Sacristán, para recuperar la figura de un actor indispensable en la trayectoria del cine español y de toda una generación de artistas irremplazables.
El hijo pajillero de un marqués se encierra con una actriz pizpireta y buenorra en lo alto de una casita ruinosa, dentro de la finca de su padre. Abajo, una comitiva de aristócratas, esposa del díscolo incluida, se arremolinan para seguir el acontecimiento. La voz atronadora del cura se alza entre el tumulto: “Unidos en el bien y en el mal, crápula! ¡Juntos hasta que la muerte os separe! ¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo!”. Incluso leyendo esta frase, puede oírse el bramido con el que Agustín González se imponía al aire, mientras Berlanga se relamía al otro lado de la cámara, viendo cómo su escritura se hacía carne y trueno en las amígdalas de uno de sus actores preferidos. Hasta en siete de sus películas contaría con el actor madrileño el director de La escopeta nacional.
Cuentan sus hermanos que, ya de joven, Agustín iba por las habitaciones de la casa declamando a deshoras. En la Sagrada Familia sus profesores le escogían para que recitara poemas en el aula y el director del colegio llegó a advertir a sus progenitores de que aquello que tenían entre manos era un actor en ciernes. El padre, como mandan los cánones de la época, hubiera preferido un trabajo serio, pero no era fácil levantarle la voz a quien la tenía más alta que el resto; él mismo sentó un precedente que muchos directores de cine seguirían a regañadientes: el de claudicar ante Agustín González. Incluso le permitió participar en algunas funciones que hacían sus compañeros de oficina.
En las tablas se encontró la de Agustín con otras voces que escudaban caracteres macizos, de esos que cuando se juntan forman una generación difícil de superar. Fue conociendo, entre otros, a Fernán Gómez, Paco Rabal, Manuel Aleixandre, Alfredo Landa —quien era dibujante de escenarios, según dicen, muy bueno, hasta que alguien que lo vio por allí le ofreció un papelito— y, algo después, a José Sacristán. Entre todos cubrían el espectro político de izquierda a derecha, con variaciones sui géneris como el ácrata burgués que era Fernán Gómez, pero más allá de eso, tenían mucho en común; entre otras cosas, haber sido artistas que amenazaron con indigestársele a la memoria y a buena parte de la intelectualidad por el carácter omnívoro de su trabajo. Hijos de una España mendicante, los aires del dandy que selecciona cuidadosamente sus papeles no les pasaron de cerca. «Volvía Gavilán, el agente de Fernando, de negociar una película para él», recuerda Sacristán «y le dijo “eres el quinto del reparto, el sueldo es bajo, compartes la rulot con fulano y fulano”. Fernando montó en cólera: “¿ese va delante de mí y no tengo rulot? No hacemos esa película, hacemos la otra”. Gavilán le contesta: “¿pero qué otra?”. Y Fernando: “Ah, no hay otra, pues habrá que hacer esa”. Él montaba el pollo sabiendo perfectamente que no había más películas. El trabajo era así, que no se puede hacer Doctor Zhivago ni Lawrence de Arabia, pues hacemos Más fina que las gallinas. Sabías que en algún momento iba a caer un Don Latino, como a Agustín, y mientras tanto, tirabas».
Coincidían una y mil veces en los mismos proyectos, pero se buscaban también fuera de escena. Tanto Mayte de la Cruz, script y segunda mujer de Agustín González, como José Sacristán, recuerdan los legendarios encuentros en casa de Fernán Gómez: «comidas que empezaban a las dos del mediodía y acababan a las tantas del madrugada con todos borrachos menos Agustín, que casi no bebía. Él llevaba la guitarra y se arrancaba a cantar flamenco, que era su pasión». No perdonaban una cena de Nochevieja sin juntarse allí.

Agustín González en el campo. Foto del archivo familiar
A este grupo salvaje les unía la profesión, pero también el gusto por la lectura y su carácter cultivado, así como la inquietud por lo español. Desde las comedias gruesas y de destape, a los clásicos hispánicos, sus carreras podrían leerse como una prolongación, acaso inconsciente, de aquellas preocupaciones que aquejaban a la Generación del 98: obras, ya fueran materialistas, dionisiacas o reflexivas, muy vinculadas al devenir de la cultura nacional. Solo de la trayectoria de Agustín González se podrían extraer El mundo sigue, El diputado, La escopeta nacional, Los santos inocentes, Luces de bohemia, Así en el cielo como en la tierra, El abuelo, El lazarillo de Tormes… títulos que tejen un relato sobre la miseria social, el desarrollismo, la corrupción política, la picaresca y el absurdo, imbricando siempre la tradición literaria y la cinematográfica. Las interconexiones se disparan, como deja ver Sacristán: «En El mundo sigue Fernando le da una vuelta de tuerca a la realidad trágica de aquel tiempo, como si estuviera vista desde la distancia. Hay muchas situaciones tan patéticas que dan risa, pero son terribles. Es como si hubiera rodado su película con los espejos del callejón del Gato de Valle Inclán».
Salvo Manuel Aleixandre, de quien todo sus compañeros resaltaron siempre que era un bendito, el resto fueron famosos, además de por sus graves, por su temperamento; cómicos capaces de ponerse muy serios cuando se enfrentaban a un director del que recelaran, actores que saben imponerse a sus personajes sin por ello dejar de actuar. Familiares y compañeros de profesión coinciden en señalar que Agustín González nunca fue especialmente dócil. Más allá de lo anecdótico del carácter de cada quien, es interesante releer la trayectoria de estos intérpretes desde la teoría de Jordi Costa, originalmente aplicada a la comedia norteamericana de Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd, que cuestiona la noción de autor enfocada al director para reorientarla hacia el cómico. Así sucedería, por ejemplo, con el papel del comisario García en Los ladrones van a la oficina; fue el propio Agustín González quien decidió que tenía que ser un personaje salido de Mortadelo y Filemón, claramente arraigado en el universo Bruguera. De Agustín, apunta Mayte de la Cruz que «derrochaba creatividad, la tuvo en todos sus papales. Los directores que le entendieron fueron los que le escucharon. Él era manejable solo hasta un punto, a partir de ahí se cerraba y decía, en el escenario, soy yo».
Se acepte o no este planteamiento, su huella quedará indeleble en varios personajes de la historia del teatro, como Lola Herrera ha dejado sellada a la Carmen de Cinco horas con Mario. Es el caso de Las bicicletas son para el verano, donde Agustín fue el único actor de la versión de Jose Carlos Plaza que repitió en la adaptación al cine. Igualmente queda para el recuerdo su interpretación del Joe Keller de Todos eran mis hijos en la versión que dirigió José Tamayo; allí Agustín González pasaba toda la obra sentado, marcando el envejecimiento a través de su postura en la silla. Pero, de todos sus papeles, aquel que lleva su nombre como una suerte de segundo apellido imborrable es Don Latino, ya fuera acompañando a Rodero o a Lemos en el papel de Max Estrella. «Su trabajo en Luces de bohema era fuera de lo normal», recuerda Sacristán, «se paraba dejaba un charco de sudor».
Aun así, le quedó la espinita a Agustín González de no haber logrado papeles protagonistas en el cine, víctima de un arte muy severo en sus criterios. En los años 70, Dustin Hoffman, Richard Dreyfuss y otros tantos rompieron los códigos de Hollywood y abrieron las puertas a los galanes bajitos, que no tuvieran necesariamente la figura ni el rostro de un Cary Grant. Así pudieron hacerse con protagonistas Alfredo Landa o el propio Sacristán, pero el baremo no se abrió lo suficiente para que le llegara la oportunidad a Agustín. Tampoco los Goya le hicieron hueco. Sus cuatro oportunidades le convierten en el actor de reparto más veces nominado sin premio. La última, en 1998, por El abuelo, parecía la definitiva, pero se lo arrebató contra todo pronóstico un Tony Leblanc recuperado para Torrente, que ya había ganado el de premio de Honor de la Academia cuatro años atrás.
A la ingrata mística de tener más virtudes que reconocimiento se suma, en el caso de Agustín González, la de haberse sacrificado por la profesión más allá de lo aconsejable. A finales de 2004 interpretaba Tres hombres y un destino junto a José Luis López Vázquez y Manuel Aleixandre. En la cena de Nochevieja de aquel año, en la tradicional reunión en casa de Fernán Gómez, el actor cogió frío y enfermó. Fue ingresado al día siguiente con la capacidad de oxigenación al 50%. Su voz se impuso a la de los médicos que le instaron a quedarse ingresado y guardar reposo. «Diles a estos que nos vamos», le dijo a su mujer, y se largó al teatro. El 2 de enero Agustín González actuó en el Reina Victoria aquejado de una bronquitis aguda sin que nadie pudiera notar nada. Cuando terminó, regresó al hospital. Su voz atronadora, su don de pecho, languidecía. La obra tuvo que continuar sin él. Como resume, ensimismada, su hermana Lolita: «Paradójicamente, se murió muy tarde como para haberse ido sin Goya y demasiado pronto para cerrar la última función».

Agustín González en escena