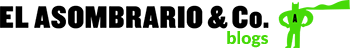Cassette per la denunzie segrete

La boca del León en el Palacio Ducal, Venecia
«Cassette per la denunzie segrete» es un relato publicado por primera vez en Buensalvaje.
Ya sé que a su Sujeta Paciencia lo mismo le da que le hable a la ingle que si le cuento cómo pero no cuándo mi amigo Pablos empezó a ser genial, pero yo he de poner para eso en la ávida cuenta aquella fórmula suya que los coetáneos popularizaron como “lo contrario a eureka” y que me sirve hoy de variz de referencia marcada en la época para asegurar que de ninguna manera podría haberla tallado Pablos antes de empezar a ser genial, habida cuenta —la rima evitable cura la paz en el mundo y nos hace pensar en Comment j’ai écrit certains de mes livres, pero lo que menos he estudiado es escapar, defugir y despistar, malafortunadamente, y así se queda: ávida, época, eureka, etcétera— de que nos conocemos desde los dos años y nuestras madres son conscientes y responsables (puesto que se conocen ellas desde antes de que nuestro mundo fuese mundo) de que está y esté claro que nosotros no recordamos el momento exacto de la infatuación, de que no se conserva la fotografía diplomática estrechándonos las manos en las escaleras del parque y, claro, no conviene apretar por donde nunca hubo pasta de memoria, que luego se le queda la forma ya para los restos y todo se malrrelata y se brolla, aunque la Historia Propuesta nos sitúa por primera vez dando vueltas a la caseta de la churrería de la plaza Bonasort de Cerdanyola del Vallès, donde un día terminará siendo el viernes aquél en que emitieron por primera vez ¿Quién puede matar a un niño?, pero no adelantemos acontecimientos: es esta (palpad, que este metal infantil mojado quita la amargura y vuelve fértiles a las viejas; palpad, palpadla) es la fuente de la que una vez convencí a Pablos que bebiese chupando directamente del grifo en el que buscaron urano las lenguas de niños y perros muertos hace años —años atrás o años adelante, eso poco importa—; en cuanto empezó a acercarse a la espita de acero, se me pasó por la cabeza la idea de empujarlo a traición y fantaseé de primera mano una escena mínima de violencia extrema enteramente original y adulta en el carrete de hilo de cobre de la mollera, secretado por una Aracne que ni entonces ni ahora entiende (aracne que siempre ha hilado sus nidos en presente perfecto, hay que decir) cómo se pueden ocultar los rudimentos de la genialidad durante casi dos décadas inanes, porque si le preguntas a Pablos polvará la lengua un poco y te responderá: no es que yo fuese especialmente bueno, Rubén: eres tú quien se ha vuelto peor de lo que era, ¿qué haces a estas horas en mi casa?, ¿te parecen horas de adorar?; no es esta una muestra de falsa modestia, sino dos: es una humildad diseñada con cuidado y testada en al menos quince sujetos de diferentes sexos y etnias antes de ofrecérsete a ti, Rubén, que has sido llamado a capítulo y a versículo por su Sujeta Paciencia para nada. ¿Para nada?, ¡si vengo a decir cómo pero no cuándo la costra láctea te acabó de taponar el ducto por el que perdías imbecilidad a espuertas!, porque tú asististe a mi época de violencia y me asististe en mi época de violencia —todo niño que se precie pasa por una época de violencia e injusticia, si no a ver de qué se redime luego a más tardar uno, o cómo justifica el gusto por la música y el déjà vu ante los atropellos— y no tuviste la lucidez de advertirme o advertirte, que yo sepa; por tanto, tampoco habías alcanzado la genialidad a los catorce, y envido con varias pruebas: con tu ayuda podríamos haber anulado el golpe que extraje de mis propias furismas durante lo mejor de mi infancia, mientras los compañeros de clase se me escapaban por el recreo tirándome de los nervios llamándome mihura (por el dramaturgo, presumo), y que consistía en apuntalar el puño cerrado en la sien del enemigo y hacerlo vibrar a medida que mi cara se calentaba y enrojecía, indoloro para ellos e insatisfactorio para mí: podríamos haber escogido entonces ser valientes en lugar de fuertes; nos enseñamos los penes latos el uno al otro en el lavabo de casa a los seis o así, eso no demuestra falta de genialidad, sino falta de alternativa de ocio; al año siguiente me enseñó a encender cerillas como una promesa de la autonomía por venir; otro episodio testimonio a la cera perdida de en qué momento Pablos todavía no era un genio sería la vez que la madre de un amigo del colegio nos conclavó a los dos en secreto en su casa para confiarnos la que iba a ser su Nueva Preocupación: el descubrimiento de unas revistas pornográficas. Primero nos acompañó al cuarto de nuestro amigo y nos retó a encontrarlas sin ayuda; cuando nos dimos por vencidos y la vergüenza empezaba a comérsenos los cerebros, sacó del hueco de un cajón dos números de Private. A continuación dedicó cuarenta y cinco minutos de las vidas de todos a mostrarnos la galería más explícita de carnalidad que habíamos visto hasta la fecha infecta aquella, provista de leyendas y llamadas a pie de página, bocadillos y globos de diálogo con expresiones aclarativas en inglés de resultas de las cuales yo creí durante dos años más que God era la palabra angliforme para nombrar el corazón del coño de las mujeres: «Oh my God!», se exclamaba debajo de una vagina. Y aprobábamos —Pablos, yo, y la madre de nuestro amigo, de alguna manera también— con gravedad que dicho término se escribiese con letras capitolinas. Pero lo que permite fijar una coordenada orientativa eficaz en la brillantez de Pablos y, ¿quién sabe?, quizás en el futuro llegue a hablarse de esto como de su última tontería, es la última semana del verano de 1992 en que nos dedicamos a aterrorizar a un vecino que venía a casa para jugar con mi hermano pequeño. Debía de tener cuatro años, el desavisado. Le pisábamos un pie. Le apretábamos un brazo. Le mordíamos los carrillos y conseguíamos desaparecer antes del grito. Al final de aquella semana. Cuando terminaron aquellos seis días (sabbat intuitivo en la sangre) en los que un niño de cuatro años hizo una de sus primeras operaciones reflexivas para decidir que no encontraba compensación en el juego de que disfrutaba con mi hermano toda vez que ello lo dejaba vendido al juego crudele a que lo sometíamos nosotros dos, en ese momento, es lo único que voy a decir, ni Pablos ni yo éramos demasiado brillantes. Es imposible que su Sujeta Paciencia, mademoiselle ungulada, se haga una idea de cómo se siente uno (dos) recordando esto por mucho tiempo que haya transcurrido, la vergüenza amarga à deux ex machina que todavía lo (me) asalta cada vez que se (me) recuerdæ maltratando a aquel niño. Nunca le contaré esto a los míos, sólo a su Sujeta Paciencia, mademoiselle ungulada, compete sabentarse como quien moja pan en mi mente y se la empapuza de que algunos meses más tarde Pablos hizo alusión a nuestros días de torturadores y nos reímos más de lo que se ríe en The Act of Killing, de modo que, habida ávida cuenta de que aquello no nos avergonzaba aún, quizás sea justo pensar que, de haberlo interrogado experimentalmente desde entonces a diario sobre este particular, hoy podríamos fijar con exactitud el momento en que una Estupidez concluyó.
Rubén Martínez Giráldez (Cerdanyola del Vallès, 1977) ha publicado las novelas Magistral y Menos joven (ambas en Jekyll & Jill), y el ensayo burlesco Thomas Pynchon: un escritor sin orificios (Alpha Decay).