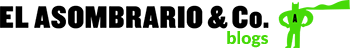Dudok de Wit, cuando la animación calla

Fotograma de La tortuga roja, de Dudok de Wit.
Andrea Morán analiza La tortuga roja, el primer largometraje de Dudok de Wit, quien transmite sensaciones universales a través de la animación sin diálogos.
Andrea Morán
Circula por internet un videoensayo de Kogonada en el que se compilan varios planos de manos rodados por Robert Bresson a lo largo de su carrera. Se trata de una sucesión de acciones en primer plano (manos sujetando un cuenco de agua, manos que se deslizan por el lomo de un animal, manos cerrándose y abriéndose, entregando una pastilla de jabón…), movimientos lentos y muy precisos, que incluso así de descontextualizados parecen transportar un significado mayor que el literal.

Fofograma extraído de La tortuga roja, de Dudok de Wit.
En La tortuga roja son gestos así de contenidos los que sustituyen a la palabra. Como acostumbra, el director de animación Michaël Dudok de Wit ha prescindido del diálogo y ha realizado su primer largometraje apoyándose en la descripción de emociones puras, siendo la principal de ellas (o al menos para la que esto escribe) la soledad. Un náufrago llega a una isla desierta y allí permanecerá sin compañía durante la primera parte del metraje. Las tareas son tan previsibles como fatigosas: conseguir comida, explorar el territorio, construir una barca… Cuando logra reunir unos cuantos troncos que harán las veces de navío, el bote es atacado por una misteriosa tortuga empeñada en retener al protagonista en aquel trozo de tierra que, mirado desde lejos, se asemeja a la figura de una persona recostada sobre la línea del horizonte. No habrá palabras, pero sí escuchamos algunas onomatopeyas que resultan conmovedoras cuando por fin llega la compañía. El diseño de sonido es tan pulcro que presta la misma atención a los pasos de un cangrejo que al suspiro tras la primera caricia.
Hasta ahora Dudok de Wit había destacado por la condensación, pues sus trabajos no superaban los ocho minutos e incluso algunos de ellos en el mundo de la publicidad rebajan los 30 segundos. Tom Sweep (1992) y The Monk and the Fish (1994) eran historias en apariencia mínimas que expandían a modo de juego la idea del gato persiguiendo al ratón; The Aroma of Tea (2006) abría una senda más minimalista que casi podría definirse como animación abstracta; y sin duda Father and Daughter (2000), por la que se llevó un Oscar, era (¿sigue siendo?) su obra cumbre. Como si se tratara de un dibujo de Sempé, en este cortometraje padre e hija pedaleaban hasta la costa y se despedían sin marcar una fecha para el reencuentro. En menos de un centenar de planos, el director lograba capturar el más profundo de los anhelos mostrándonos cómo la niña volvía una y otra vez al mismo lugar, convirtiendo aquel espacio, el alto de una redondeada colina, en la imagen de la ausencia. Con cada elipsis Father and Daughter completaba un ciclo vital que también late bajo la estructura de La tortuga roja, aunque en este último caso la duración de noventa minutos obligue al director a estirar el discurrir de la fábula. Dejando a un lado las cuestiones narrativas, el gran cambio que presenta este largometraje en la trayectoria de Dudok de Wit es el realismo que le ha sumado a la animación. Mientras que sus anteriores películas se construían al margen de la expresión facial —los personajes apenas tenían boca ni ojos—, en La tortuga roja los rostros narran y surge por fin la necesidad del primer plano, muy infrecuente en el cine del director.

Fotograma del horizonte en La tortuga roja.
A pesar de esta evolución, en muchos otros aspectos su estilo sigue intacto. La producción del Studio Ghibli no ha alterado su manera tan característica de emplear la música o de presentar los fondos, esos paisajes inmóviles, con reminiscencias de acuarela que contradicen la moda “pixeriana” de conferirle tridimensionalidad a todo bicho viviente. Varios de los horizontes que aparecen en el film bien podrían compararse con las fotografías de Hiroshi Sugimoto o con las pinturas oscuras de Mark Rothko, no solo en términos de composición, sino especialmente por el afán de trasladar la subjetividad a la naturaleza. Imágenes partidas en dos que en la película también nos hablan de la cualidad inquebrantable del tiempo, sea este ocho minutos u hora y media.
Andrea Morán (1988) es profesora universitaria de comunicación audiovisual y escribe crítica en Caimán cuadernos de cine.