El corazón del mar es una ballena

Fotograma de la película ‘In the heart of the sea’. Cortesía de Warner Bros.
Animales fantásticos y otros no tanto. Los mares han estado poblados por seres mitológicos en la literatura y el cine de aventuras. El autor aprovecha un viaje a las Azores para ver ballenas para hacer un repaso de los habitantes de los océanos aprovechando, además, la película In the Heart of the Sea.
***
Uno de los directores que más despiertan mi admiración por el sentido de espectáculo y puro entretenimiento que imprime a sus películas es Ron Howard, –caricaturizado en Los Simpson–, que vuelve ahora con una aventura espectacular, In the Heart of the Sea. Está inspirada, al parecer, en un hecho real, nos cuenta el museo Smithsonian: el ataque y hundimiento de un ballenero, el Essex, en 1820, por un cachalote gigantesco. Esa historia –que el escritor Nathaniel Philbrick ha transformado en novela– fue la que inspiró a Herman Melville para su Moby Dick, y el cine nos la devuelve ahora agigantada por los efectos especiales y una fotografía bellísima, en la que se nos narra las peripecias de un hombre (Chris Hemsworth) y su encuentro con el leviatán.
La lectura de Moby Dick en algunos pasajes pone los pelos de punta. Es cierto, hay capítulos que resultan excesivamente técnicos, como cuando se nos narra la anatomía de las ballenas –ocurre igualmente con la zoología marina tan descriptiva en la novela de Verne, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Pero, a lo largo de toda la narración, Melville extrae con una fuerza poética inigualable ese irresistible magnetismo que es el encuentro con lo desconocido. El hecho de la existencia de Moby Dick presupone la de monstruos que, al igual que el calamar gigante, saltan de las profundidades para deslizarse por la imaginación de los pescadores.
En una conversación que mantuve con el oceanógrafo Jeremy Jackson –que ha buceado en todos los mares del mundo– contó que, en los tiempos de Colón, los mares contenían criaturas gigantes difícilmente imaginables hoy en día. Eran mares muchísimo más peligrosos que los de ahora, en los que buceos rutinarios rara vez deparan encuentros con criaturas tremendas. En aquellos tiempos, los tiburones eran tan abundantes que mordían los remos de los marineros. Hoy se pescan cien millones de tiburones al año y las cifras dicen que el número de tiburones martillo o el Gran Blanco se han reducido en más de un 80 por ciento. La codicia y la necesidad han aplastado esa magia.
En cambio, en los mares de Verne o de Melville, las aguas hervían de enormes peces y mamíferos marinos. En Vigo hay una estatua que homenajea a Julio Verne junto con los tentáculos de un calamar gigante. Y no es casualidad que el norte de España tenga en el pueblecito asturiano de Luarca uno de los mayores santuarios de este extraordinario animal.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6Z-C_ESVQLI]
Todo eso me vino a la mente cuando acepté la amable invitación de Portugal Tours para pasar este fin de año en las islas Azores para tener la ocasión, entre otras cosas, de contemplar ballenas. Melville había dejado claro en Moby Dick que su barco, el Pecuod, había transitado por allí: “y marchando a poca vela, el ebúrneo Pequod había cruzado lentamente a través de cuatro diversos parajes de pesquería: el situado a lo largo de las Azores… y en otro pasaje de la novela, comentaba que “No escaso número de estos marineros balleneros pertenecen a las Azores, donde tocan frecuentemente los barcos de Nantucket en su viaje de ida para aumentar sus tripulaciones con los curtidos campesinos de aquellas rocosas orillas…”
No era tan ingenuo como para esperar un encuentro con un cachalote blanco a pocas millas del puerto de San Miguel, la isla que visitamos. Los tripulantes del barco me contaban, antes de zarpar, con el fondo de un gran cuadro pictórico sobre las distintas especies de ballenas y cetáceos que presumiblemente podríamos ver en aquel día frío y neblinoso –en los últimos veinte años se han fotografiado hasta 19 especies, entre las que se encuentra la ballena azul (Balaneoptera musculus) y el raro cachalote pigmeo (Kogia sp)–que en una ocasión los turistas contemplaron el ataque de las orcas a un grupo de ballenas, y que algunos lloraban y pedían a los tripulantes que hicieran algo para impedir la carnicería. Las aguas grises se tiñeron de rojo.
Esas historias venían bien para adornar una realidad muy distinta. Zarpamos del puerto, el mar estaba algo picado, el cielo gris amenazaba lluvia, la visibilidad era bastante mala y el barco se balanceaba en exceso. Acudieron los delfines, y poco después, sucumbí al mareo. Nada de ballenas. Para consolarme, mientras hacía buen uso de las bolsas de plástico que nos daban los tripulantes con una sonrisa dedicada, y trataba de encontrar algo de frescor en la lluvia y el viento, me acordé de los terribles problemas que el propio Charles Darwin había experimentado en su famoso viaje en el Beagle, cuya consecuencia fue la publicación del Origen de las Especies, tan solo ocho años después de que saliera a la luz Moby Dick, en 1851.
Un amigo me contó que las Azores eran islas extrañas. El casco de San Miguel tiene un aire colonial que recuerda al casco antiguo de Panamá; casas de fachada blanca y balaustradas de hierro, de callejuelas estrechas, de ermitas e iglesias; un museo de arte sacro con un impresionante retablo barroco de madera y piezas de oro macizo que nadie visitaba, vigilado por cámaras, que no suele aparecer en las guías ni en los blogs, y que no palidece ni siquiera ante los tesoros del Vaticano; un catolicismo que impregna la isla hasta su misma médula volcánica, que deja en el aire un extraño aroma decadente, de pasado. Es invierno, no hay anticiclón de las azores y el sol ni aparece, todo está sumido en brumas, y tras la niebla se presiente una belleza antigua en cada rincón de esta isla que surgió, junto con las demás, hace más de cuatro millones de años, escupida por los volcanes.
Siempre he sido perezoso a la hora de recordar la geografía, los lugares y sus nombres. La historia está plagada de datos y fechas, estilos y corrientes de pensamiento, pero María Dorotea Félix, la guía que nos acompaña, da información entusiasta con la energía de un volcán. El símbolo de Dios es un feo pelícano esculpido en madera que suele ser frecuente en retablos y escudos; el 45 por ciento de la electricidad de las islas se obtiene por energía geotérmica; y yendo al terreno que me interesaba, el de los pescadores, leyendas y monstruos que estructuran la nueva historia de Ron Howard, me entero que en Azores hay contabilizados más de 800 naufragios, la mayoría de carabelas procedentes de Brasil, donde los colonizadores portugueses castigaban a los indígenas atándolos a un árbol del sacrificio (Chorisia speciosa), a su tronco lleno de espinas.

Fotograma de ‘In the heart of the sea’. Cortesía de Warner Bros.
También me cuentan que en estas islas los balleneros de Melville solían usar hasta hace relativamente poco los aparejos y arpones tradicionales hasta que la caza de ballenas se prohibió en 1984. Estos balleneros heredaron a su vez la tradición de los balleneros norteamericanos que trabajaban para algunas acaudaladas familias de Massachussets, en la isla de Nantucket, a 30 millas de Cape Cod, la industria de la ballena. Aunque son dos mil millas los que los separan, los balleneros de Nantucket y sus barcos empezaron a establecer sólidas relaciones con los azorianos en su búsqueda de ballenas. Las islas eran un buen lugar para repostar, reparar barcos y reponer la tripulación. Pero estas aguas sostienen el tránsito de los cetáceos desde regiones más cálidas, en su ruta desde el Caribe hasta las frías aguas del mar del Labrador, o Islandia, y sobre todo las cálidas aguas del Atlántico occidental frente a las costas de África en Cabo Verde que se van enfriando conforme subimos hasta las islas británicas y más al noreste, las aguas heladas de las costas noruegas.
Al tratar de encontrar las fuentes que inspiraron a Melville, observo que la ciencia, la literatura, la zoología y el cine forman parte de una misma maquinaria del tiempo. En San Miguel no hay rastros aparentes de esa caza tradicional de ballenas que sí podrían hallarse en otras islas, como Pico y Faial, pero las historias dicen que la carne de ballena no era muy apreciada y que por eso la consumían solo los pobres; que hasta hace relativamente poco la grasa de ballena se usaba como combustible para alumbrar las calles; que su piel se aprovechaba para fabricar zapatos, sus dientes aún aparecen en objetos de artesanía local, que el esperma de ballena sigue siendo útil para los perfumes, y que los huesos se machacaban para convertirlos en piensos de ganado.
Son islas realmente extrañas. En San Miguel, en el Monumento Natural de Caldeira Velha, tuvimos la ocasión de sumergirnos en un bosque donde abundaban los helechos arborescentes, los descendientes de la vegetación que acompañó a los dinosaurios. Se rumorea que Spielberg pensó en trasladarse hasta aquí para rodar Parque Jurásico, pero que desechó finalmente este escenario natural por los costes. Es algo que no he podido confirmar, aunque es cierto que en la novela de Michael Crichton, el multimillonario John Hammond admite que entre sus futuros proyectos estaba inaugurar un parque temático de dinosaurios clónicos en Azores. Y ciertamente, entre la bruma y las aguas calientes, no cuesta mucho imaginar el morro de un tiranosaurio entre helechos gigantes dispuesto a zamparse un buen montón de turistas.
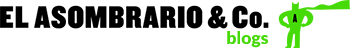


Gran artículo Luis Miguel. Has captado genial las enormes referencias literarias de este animal y la fascinación que crea a muchos de nosotros. Solo una rectificación, la estatua de Verne que comentas no está en A Coruña sino en Vigo.
🙂
Un saludo
Muchas gracias por tu mensaje, efectivamente, disculpas por la errata, hecha la rectificación
Interesante!
Sólo quiero señalar que la estatua de Verne está en Vigo y no en A Coruña.
Saludos!