Breves notas sobre España (I): de la capital cutre a la provincia moderna

Madrid y las torres de la Plaza de Castilla con la escultura (rota) de Calatrava en el centro. Foto: Manuel Cuéllar.
El autor comienza una serie de dos artículos sobre los cambios de la realidad de la capital y las provincias españolas. En este primero elogia la periferia costera española y critica un Madrid que ve caduco y ensimismado en una modernidad que no es tal. En el segundo, irá de las provincias costeras a las de interior, donde la realidad sigue siendo muy distinta.
***
Hace unos días, en Madrid, me senté a tomar un café junto al Corte Inglés de calle Preciados. Iba camino de la plaza de Santa Ana desde Tribunal, y me costaba encontrar unas mesas en la calle donde leer un poco aprovechando la luz y la temperatura casi veraniega. Si terminé por sentarme allí fue por resignación. Sencillamente, no iba a encontrar una terraza sin unas sillas y mesas de aluminio ligero con un luminoso estrambótico y una barra con los pies llenos de servilletas malas –de esas que extienden el aceite malo por la cara– hechas un gurruño. En una calle con una suciedad impropia de una capital de un país moderno que no he visto en los centros históricos de Buenos Aires, Bogotá o México DF, donde he vivido los últimos años.
Las calles y bares con terrazas de Madrid, la capital de un país económicamente muy centralista, usa el mobiliario que yo dejé de ver en las heladerías de Málaga o Fuengirola a finales de los 90. Aún son frecuentes los vasos de tubo, los menús con platos combinados en carteles espantosos donde sobresalen los calamares, jamones serranos con photoshop y arroces fluorescentes. Todo ello sin tildes, claro. Como esos carteles noventeros en mayúsculas que anunciaban ANALISIS CLINICOS, que así leídos, sin acentos, suenan ahora a ministro griego o guerrero cartaginés.
Cada vez que voy a Madrid siento un extrañamiento similar al que mis primos de Madrid sentían cuando venían a vernos a sus parientes andaluces. Para ellos parecíamos algo así como aborígenes con bibliotecas, rescatados por misioneros jesuitas. Nos contaban cosas de Madriz con una suficiencia que nos creó cierto complejo de inferioridad, y sobre todo, unas expectativas con la capital que en mi caso nunca se cumplieron. El único destino de la expectativa es la decepción, decía Borges. Sólo concibo vivir en Madrid por necesidad, nunca por elección.
Recuerdo que, cuando íbamos de visita, uno de los pasatiempos de mis primas mayores de Madrid era llamar a sus amigas –de las que nosotros estábamos abiertamente enamorados como sólo se está con 8 o 10 años– para que nos escucharan hablar y partirse de risa. Nosotros no entendíamos qué les causaba gracia, y en cualquier caso, nos sonaba igual de ridículo sus Madriz, “la dije” y “me le como” que a ellas nuestras consonantes aspiradas. Pero los que estábamos enamorados éramos nosotros, y las de la capital eran ellas. Debían de tener razón.
Tomándome aquel café espantoso, y antes de enfilar una zona tan indignamente tratada como el barrio de las Letras de Madrid –¿se imaginan lo que serían esas calles en Viena, Estocolmo o París? –, pensaba en la percepción tan distorsionada que se tiene desde Madrid sobre muchos asuntos generales del país. Siempre he pensado que los periódicos deberían estar fuera de la M-40 para huir de la mentalidad guetificada de la capital. Si yo viviera allí y basara mis percepciones sobre el exterior en que esa ciudad es lo mejor de España, también pensaría que vivo en un país feo, sucio, desordenado. Antiguo.
En una de mis últimas visitas comentaba con Rafa Ruiz (uno de los coordinadores de El Asombrario) la sensación crecientemente desagradable que me producía la ciudad: irremediablemente sucia, incómodamente saturada, monolítica en su modernidad humana a veces de cartón piedra. Y muy cara y con un servicio generalmente muy deficiente. Él parecía extrañado, y me dijo que sintió lo mismo al estar recientemente en Málaga, pero con los espacios interiores: poco cuidados, peor diseñados. ¿Y las terrazas? Le pregunté. Me dio la razón en que las de Málaga habían mejorado mucho. El tiempo es el factor clave, apuntó. Allí se privilegia el exterior, aquí el interior. Porque claro, Málaga, además de ser más barata, más moderna en su mobiliario, más generosa en su gastronomía y comparable en su oferta cultural, tiene mar y buen tiempo. En Málaga, Sevilla o Valencia hace lustros que dejamos de considerar moderno o incluso aceptable un sitio con el aspecto y el mobiliario de algunos de los bares atestados de la plaza de San Ildefonso, plaza del Carmen o calle San Bernardo.
Esa sensación de que lo moderno era más una etiqueta que una realidad es la que he sentido siempre en Francia. Sobre el papel es más PIB, más industria, más cultura, menos paro, más riqueza. Pero sobre las cuatro ruedas de mi coche todo eso se transformaba en autopistas estrechas y saturadas con peajes sin operarios cada pocos kilómetros, en calles deslustradas, gente mayormente huraña y muy lejos del canon de la buena moda, trenes de posguerra en los que es fácil imaginarse a Willy Fog, aeropuertos con aspecto de provisionalidad de barracón, baños unisex donde no funcionan las cisternas, escasas gasolineras, poca gente en las calles. Es una sensación compartida por muchos españoles de la capital que viajan a Francia, y quizá forme parte del mismo fenómeno que explica la decadencia comparativa de Madrid respecto a muchas provincias españolas, sobre todo las costeras.
Y es que haber llegado a la modernidad muy pronto es ahora un lastre. Se ve claro en Madrid, en Francia. Los bares donde ahora Madrid se siente moderno probablemente lo fueron en un tiempo en el que en provincias nos distraíamos en tugurios de carajillo y café malo. Esos mismos tugurios que sólo sobreviven como ejemplos casi arqueológicos del tipismo andaluz, no como norma. Por ejemplo, La Casa del Guardia, de Málaga. Desde la periferia siempre tuvimos conciencia de que no éramos modernos, y nos empeñamos en serlo. Madrid se conformó y se convirtió en una reliquia vieja, donde es difícil encontrar un establecimiento de clase media. Una simple terraza limpia y cuidada, bien equipada y con precios razonables. Entre el bar de moda (diseñado por el mejor interiorista y con una carta extensa de nouvelle cousine inversamente proporcional al tamaño de sus raciones) y el bar cutre en el centro de Madrid no hay una franja media que no sea una franquicia sin encanto.
La vida grata de provincias ya no lo es en la medida en que es una región antimoderna, sin los contras de la gran capital pero también sin sus ventajas. No, ahora tiene sus ventajas y ha dejado de tener sus muchos inconvenientes. Nuestros bares y restaurantes –lo que más define la vida social– eran tan cutres que supimos que no eran reformables. Había que empezar de cero, y cuando pudimos hacerlo ya había pasado la etapa del luminoso paellero y fuimos directamente al diseño. Pero como no teníamos una élite económica lo suficientemente numerosa para sostener precios insultantes, nos siguieron poniendo la caña generosa con tapa a 1,50 euros.
La misma razón por la que Madrid, a su vez, tiene mejores bares y restaurantes que Francia. Y por efecto de ese mismo retraso tenemos mejores carreteras, trenes, aeropuertos y edificios civiles. Y por eso Madrid está mejor equipada que Francia. ¡Qué fácil es todo cuando está todo por hacer! En Madrid, la situación empieza a ser esa. Por favor, reformen sus terrazas, que a los de provincias nos empieza a dar sonrojo sentarnos a tomar cerveza en ellas y nos sentimos viajeros románticos del XIX, aunque las tiréis como en ningún otro sitio. Un buen punto de partida, la excelencia de la cerveza, para empezar a modernizarse.

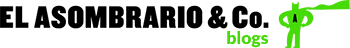


Hace falta tener mala baba… Pero respondamos con la misma moneda: puede que Madrid tenga mejor aspecto que París, que el pobrecito llegó tan pronto a la modernidad que ahora es muy cutre, por eso no lo visita nadie y tal.
E igualmente, Madrid es muy cutre, por eso ahora, cuando comparamos la oferta cultural, sigue siendo mucho mayor que en cualquiera de las demás ultramodernas ciudades.
Yo me quedo con mi Madrid cutre, eso sí, con sus teatros, sus gentes, sus muchas actividades, sus asociaciones, su activismo que ha resistido y defendido lo público frente a los gobiernos del PP, su gente que sabe acoger incluso a quien la insulta.
Váyase usted si quiere a su ciudad con sus ultramodernas terrazas. Que yo aquí iré a mi teatro alternativo, a mi orgullo lgtb mejor de España, a mis conferencias y seminarios; para luego tomarme un buen refresco en vaso de tubo sobre una silla de aluminio mientras me limpio con una servilleta mala.
Ya sabe, es que si París es más cutre que Madrid, entonces yo prefiero que Madrid se parezca a París: rica en lo interior. Lo otro, lo exterior, se lo dejo para quien quiera hacerle caso a usted.