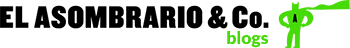Sí, una persona sí puede cambiar el rumbo de la historia

El general Dwight D. Eisenhower con su equipo en 1944. De izquierda a derecha, Arthur Tedder, Sir Bernard Montgomery, el general Omar Bradley, el almirante Sir Bertram Ramsey, Sir Trafford Leigh Mallory y el teniente general W. Bedell Smith.
El autor critica en este artículo el enfoque de muchos libros recientes de historia militar que minusvaloran, e incluso ridiculizan, el papel de personas concretas en el curso de grandes acontecimientos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pone algunos ejemplos y recomienda, como siempre, libros sobre el tema.
***
Leo mucha divulgación histórica, y en entre los libros que provienen de la Academia hay un patrón que me suele resultar irritante, y que remite a algunas de las distintas escuelas históricas. Respecto a la Segunda Guerra Mundial, los últimos libros que he leído están marcados por el escepticismo respecto del poder y la influencia de personas determinadas en el curso de grandes acontecimientos. Max Hasting o Antony Beevor niegan o matizan la influencia de tal o cual persona que otros antes habían calificado de «esenciales» para el curso de la guerra. Hasta Churchill es cuestionado, por ejemplo. En sus libros no faltan frases incluso despreciativas con interpretaciones distintas.
Esto muestra una fe un poco inexplicable de los historiadores en los «archivos». Está bien dar preeminencia a los documentos, pero hay un enfoque erróneo: lo que no está en los archivos no significa que no exista, sencillamente eso: que no está en los archivos. Creo que hay que ser algo menos taxativo, y muchos historiadores académicos pecan a veces, incluso, de ingenuidad. Esto me extraña en Beevor, que fue militar antes. Porque cualquiera que se haya movido un poco sabe que hay cosas esenciales que se organizan y se hacen con la premisa básica de que no esté en ningún archivo nunca. Ni siquiera hoy, que todo parece controlado y registrado. Esto es realpolitik también.
Sin embargo, hace unos días, el filósofo político Daniel Innerarity decía en un sorprendente artículo que estos últimos 200 años han hecho al «sistema democrático independiente de las personas concretas que actúan e incluso de quienes lo dirigen, resistente frente a los fallos y debilidades de los actores individuales». Dígaselo a un judío berlinés en el año 34. O a los franceses que, hasta la irrupción de Macron, esperaban a un presidente de derechas o a una presidenta reaccionaria.
Me interesa más el enfoque del historiador Paul Kennedy en su libro Ingenieros de la victoria, cuyo subtítulo es elocuente: «Los hombres que cambiaron el destino de la Segunda Guerra Mundial». Y leo en reseñas (a la espera de hacerlo en el libro), que es el punto de partida de El tren de Lenin, de Catherine Merridale, que se publica ahora en España. Alemania facilitó a Lenin la llegada a Rusia en 1917 con intención de que la Revolución retirara a uno de sus enemigos de la guerra. Lenin, en cambio, se les fue de las manos, como bien sabemos. Sin una figura carismática, clave, como fue Lenin, seguramente habría habido Revolución y guerra civil, pero tampoco hay duda de que habrían sido muy distintas.
Hay dos ejemplos interesantes en América Latina. Fidel Castro estaba en Bogotá cuando asesinaron al caudillo liberal (un líder para la izquierda colombiana entonces), Jorge Eliecer Gaitán, y presenció los sucesos posteriores del ‘El Bogotazo’ que inauguraron la etapa conocida como ‘La Violencia’. Por su parte, el Che Guevara estaba en 1954 en Guatemala cuando un golpe patrocinado por EE UU y la United Fruit Company derrocó al presidente democrático y reformista Jacobo Arbenz. Ambos sucesos (la Historia), no habrían sido TAN determinantes en la evolución ulterior de América Latina si no hubiera causado un impacto definitivo en dos personajes carismáticos y líderes naturales (algo incuestionable, más allá de la opinión que ambos nos merezcan): Fidel Castro y el Che. Ambos hechos quebraron la poca fe que pudieran tener ambos en que la vía reformista de las democracias liberales tenía sentido en América Latina. Si es que tenían alguna, claro. La Doctrina Monroe se aplicaba sin contemplaciones.
El enfoque de estos historiadores es similar al del general George Marshall (secretario de Estado de Truman y responsable del plan que llevaba su nombre) cuando se opuso en el interior del Gabinete a las operaciones encubiertas de la lucha cultural contra la URSS. La CIA había organizado, a través de diversas fundaciones, el MoMA y el Congreso por la Libertad Cultural, todo un contraataque simbólico en Europa contra el atractivo del comunismo. Fue un plan tremendamente ambicioso en el que estuvieron implicados (ellos dirían después que sin saberlo) intelectuales como Raymond Aron, Arthur Koestler o muchos expresionistas abstractos a través de revistas, conferencias o exposiciones. Para Marshall, el plan de apenas cinco funcionarios discretos de la CIA se basaba en «teorías sociales no racionales» que conceden una influencia excesiva a las élites intelectuales «de un modo que recuerda a Pareto, Sorel o Mussolini«, y concluye: «Eso es lo más totalitario que se puede hacer». Sin embargo, como muy bien explica la historiadora Frances Stonor Saunders en su canónico La CIA y la Guerra Fría cultural, la batalla contra los soviéticos se ganó gracias a las ideas de pocos intelectuales y a las tácticas de una decena de gestores políticos en la sombra.
Es lo que en la literatura sucede con Thomas Sutpen en la novela de William Faulkner Absalón Absalón. De pequeño era obligado entrar por la puerta de servicio, algo en lo que, a esa edad, no repara. Es al crecer cuando se da cuenta de que todo ese resentimiento que mueve la trama nace de ese hecho de la niñez. Un hecho aparentemente menor (y extendido en el sur de tradición esclavista) que, sin embargo, se convierte en motor de su venganza. «Yo ni siquiera sabía que había una puerta distinta…», dice Sutpen.