Vila-Matas y ‘El Topo’: cuando el arte no puede contar lo real inverosímil
El autor rebate un artículo de Enrique Vila-Matas en el que el escritor califica ‘El topo’ como una película indescifrable y de disfrute, por tanto, puramente emocional. Que uno de nuestros mejores y más heterodoxos escritores no la comprenda, e incluso razone que eso sea algo buscado por el director, expone la dificultad del cine, de la literatura, del arte, para hablar de la realidad cuando debe contar lo trágicamente real pero inverosímil.
***
El escritor Enrique Vila-Matas escribió un sugerente artículo en EL PAIS, el pasado sábado, titulado El sueño eterno, en el que, utilizando como primer ejemplo una extraña escena de la película homónima basada en la novela de Raymond Chandler, hablaba de libros y películas (o partes de ellos) incomprensibles, y señalaba que esa incomprensión era, no ya buscada por sus creadores, sino indisociable de su disfrute. “Siempre me funcionó una manera muy simple de averiguar si algo me gusta o no: me atrae lo que no entiendo; si lo entiendo, lo abandono corriendo”.
Y exponía varios ejemplos: el mencionado Chandler, Walser, Pavese o Browning en literatura; Kubrick, Lynch, Resnais en cine. Poco que objetar, menos a un texto periodístico sin pretensiones de ensayo. Yo mismo recordaba el estado casi ascético (por un tequila que no dejaban de rellenarme sin yo solicitarlo, pero también por la bellezza apabullante de la película) en el que vi en un cine de Reforma, en México DF, La gran belleza, de Paolo Sorrentino. Cierra el artículo con una cita de Einstein: “Lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible”.
Sin embargo, y para mi sorpresa, en el último párrafo y dentro del apartado de películas incomprensibles incluye El topo, de Tomas Alfredson (no el libro de John Le Carré en el que se basa, aunque da el dato), definiéndolo como un relato “atestado de laberintos interiores imposibles de desentrañar”. Me sorprendió porque es una percepción errónea y por el hecho de que la incomprensión viniera de quien venía. Que esté muy estetizada no la hace más enrevesada, sino que le confiere la atmósfera necesaria precisamente para desentrañar la trama. Y tampoco veo laberintos interiores muy sofisticados, los de siempre: ambición, lealtad/deslealtad, traición, remordimiento en un contexto de personajes más bien sencillos.
La película, estrenada en 2011 y protagonizada magistralmente por Gary Oldman, acompañado de un reparto con algunos de los mejores actores vivos, como John Hurt, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Colin Firth y Toby Jones, es una historia cerrada, comprensible, sin cabos sueltos. Al contrario, nada queda sin resolverse en esta película. La destreza de la adaptación de la novela fue incluso reconocida con una nominación al Oscar al mejor guión adaptado y un BAFTA.
Sobre los límites del arte para contar lo inverosímil
No hay nada que reprochar a Vila-Matas, que es uno de nuestros grandes de la literatura. Es un problema distinto, que tiene que ver con los límites del arte para representar la realidad cuando es inverosímil. Porque eso es exactamente lo que es el mundo de los espías, de los servicios de inteligencia. No de la policía, de los comisarios, de los detectives, ni el de los asesinos en serie o los ladrones de cuadros caros; el de los espías. Conocemos el mantra: la realidad puede permitirse ser caprichosa, increíble, sorprendente; la novela, el cine, tienen deber de verosimilitud, de cumplir unas reglas narrativas.
Por tanto, la pregunta es cómo afronta el arte el retrato de lo increíble pero real, en este caso el mundo de los servicios de inteligencia. Si no fuera su labor inverosímil, de ella se encargaría cualquier organismo a cara descubierta, alguna fuerza de orden público, un diplomático u otro funcionario. No es que el director, el escritor, busquen que no se entienda para que nos sumerjamos en un disfrute irreflexivo pero catárquico, como parece haber creído Vila-Matas; sencillamente, el éxito de un servicio de inteligencia es que su labor sea increíble, para que así nadie repare en ella, o si se repara, parezca invención de un lunático.
Importante es aclarar que el espionaje no son las operaciones especiales, o lo es sólo en menor y final instancia, sino la obtención de la información (procesada en inteligencia), con la que se montan esas acciones. Simplificando: un espía se preocupa más por los rumores sobre la salud de un alto cargo que de organizarle un golpe de Estado a un presidente. De conocer el nombre de las amantes de un gran empresario que de eliminarlo para que otra empresa nacional gane un concurso público (la primera es, de hecho, una forma eficaz de eliminarlo sin dejar un muerto encima de la mesa). Tiene mucho más que ver con la falta de acción de El topo que con la épica de, por ejemplo, El desafío de las águilas (Brian G. Hutton, 1968) o Los cañones de Navarone (J. L. Thomson, 1961), por citar dos clásicos del cine de espías saboteadores. Acuérdense de la frase defensiva de un desconcertado Robert Redford, inmerso sin buscarlo en una trama inverosímil, en Los tres días del Cóndor de Sidney Pollack: «Yo no soy un hombre de acción…, sólo leo libros».
El espionaje es duda, introspección, mentira, juego sucio, mala conciencia, oscuridad, incomprensión, inverosimilitud, ansiedad, alcohol, chantaje y discreción. Una película de espías no es una película de acción, o al menos la acción es lo de menos, y en el cine es muchas veces un peaje que los productores exigen pagar para financiar la película. El cine político de los 70 fue buena muestra de ello. Si en el mundo de los inspectores de poli predomina la pistola (el ruido), en el mundo de los espías priman las advertencias y los sobreentendidos (el silencio). Que no todo esté meridianamente claro, que la trama provoque muchas dudas, es un rasgo de verismo casi documental, una exigencia ineludible.
Todo un reto para el arte, para los espectadores, y que precisamente El topo resuelve con una elegancia magistral. O eso creía hasta el sábado. Si Vila-Matas no la ha entendido, la literatura y el cine (la ficción, al menos) me sirven hoy menos que hace unos días.
Tinker Taylor Soldier Spy: la caza del topo
En todo caso, lo incomprensible de esta película no es la trama, sino que exista gente que viva estas experiencias. Y las hay. John Le Carré fue monje del MI6 (servicio de inteligencia exterior británico) antes que fraile autor de éxito afincado en Suiza, y sabe de lo que escribe. Muchos de sus libros están basados en experiencias personales o que le han sido contadas por compañeros de trabajo. Muchas de ellas rebajadas para que el editor no se las devolviera por fantasiosas. Como le ocurrió a Graham Greene o a Ian Fleming, otros de los maestros del género y del espionaje.
La trama que se le escapa a Vila-Matas y a muchos otros (según pude ver en un pequeño debate de amigos en Facebook) es, en realidad, sencilla: en la cúpula de cinco miembros del MI6 británico hay alguien que pasa información a los soviéticos y hay que dar con él. Primero lo intenta John Hurt, Control, el director, que acaba suicidándose después de su destitución tras un fracaso estrepitoso. Ricky Tarr, un agente de campo en Estambul que se ha quedado prendado de la mujer de un agente del KGB, llama al subsecretario y le alerta de que el topo sigue en la cúpula. El político acude entonces a George Smiley, la mano derecha del fallecido exdirector, y también cesado junto a él. Su misión: dar con el infiltrado sea como sea «desde fuera de la familia», trabajando en la habitación de un hotelucho y con nombre falso (léase: sin nada que acredite lo que hace, sin historial laboral que lo pruebe ante nadie que le pida cuentas).
Apoyado en Oliver/Cumberbacht (uno de los analistas del MI6 y jefe de Tarr) retoman la búsqueda. No hay muertos, no hay serial killers, apenas hay acción. Smiley sólo necesita su intuición y sus visitas a antiguos empleados del MI6: viejos analistas jubilados o agentes de campo que el servicio ha reconvertido en profesores con cuyos relatos va encajando las piezas para tender la trampa al topo y desenmascararlo. Final que incluye una suerte de epílogo glorioso, elegíaco, que muestra en cortas escenas cómo ha quedado cada personaje involucrado en la historia mientras de fondo suena La mer, de Charles Trenet, en una versión inolvidable de nuestro peculiar Julio Iglesias. Sólo un director no español se podía atrever a utilizarlo en semejante cierre, aunque la maravillosa banda sonora (jazz trompetero contenido, con uso muy medido del piano, melódico, sugerente) esté a cargo del español Alberto Iglesias.
Las órdenes difusas como método
“A partir de ahora te estarán vigilando: si hay algo que debas arreglar, es el momento”, le dice el flemático y algo beodo Smiley a Oliver tras un parlamento memorable en el que éste, en plena madrugada, tras muchas horas de trabajo, le cuenta una batallita personal como espía cuando intentó captar a su némesis del KGB. Justo después vemos una escena sin diálogo, con un piano melancólico de fondo, en la que un desconcertado Oliver abandona sin explicaciones a su novio, que se va de la casa preguntándose el porqué sin obtener respuesta. Pocos segundos después de que la puerta se cierre, el espía rompe a llorar como un niño.
Se cree traicionado por el agente de Estambul Ricky Tarr, que sin embargo es inocente pero al que le han movido los saldos bancarios para hacer creer a todos que es corrupto, desertor, sinvergüenza, mentiroso, ladrón para que nadie le crea cuando destape al topo y desmonte el negocio. Enamorado de la rusa Irina, a la que trata de salvar y reconquistar, es un despojo que provoca lágrimas al final de la película, cuando se le ve pensativo bajo la lluvia (la mer), esperando en vano a su chica ante un escaparate. El topo ha caído ya gracias a él, que sólo ha pedido a cambio al héroe Smiley que, si cumple esa última misión que le obliga a ir a París («voy y lo dejo -les dice con desprecio- no quiero acabar como ustedes, borracho y solo»), hagan un canje con el KGB para traerle a Irina. «Haremos lo que podamos», le dice Smiley, que, sin embargo, ya sabe que a la chica la han ejecutado en una prisión rusa ante los ojos del agente Prideux. Miente a su hombre más leal, lo utiliza como un medio. Cumple órdenes, razones de Estado. Bebe alcohol para soportarlo.
La vida en manos ajenas
Escenas que recuerdan a una frase sobre el destino trágico de los espías de Franco, al que nunca le gustaron: “Se explotan las debilidades de cada persona que conviene que sea espía, como se les tiende la red de complacencias y medios para que disfruten de ellas, y al final se cierra el cerco y ya no tienen remedio”. Esa red de complacencias, medios, esa vida completa e inadvertidamente dependiente de personas de las que a veces se desconoce el apellido. Eso es El Topo, y eso es el espionaje, un mundo de locos cuando se ejerce, y un mundo de más locos aún cuando se confiesa. Donde la amistad, el amor, las lealtades más básicas, pasan inadvertidamente a un segundo plano y a manos ajenas.
Un sitio del que siempre se sale demasiado tarde, y que Emilio Alonso Manglano, director del Cesid durante 14 años, definió en 1991 casi como un guionista de El topo: «La exigencia de discreción es bastante fuerte en los servicios, y condiciona las relaciones de amistad y familiares de los agentes. De su trabajo no le pueden decir nada ni a su mujer, ni a su hijos, ni a su novia, ni a su amante ni a quien sea, y esto crea problemas que no hemos sabido resolver, porque ni los psicólogos, que son magos, pueden resolverlos. Se puede abrir un proceso de desconfianza en la familia a veces irreversible por el compromiso de discreción; hay que estar atentos a sus estados emocionales». Tan bien tejido todo como para que ni siquiera un representante de nuestra literatura más heterodoxa, un lector compulsivo de rarezas, lo comprenda. Ese es el éxito de quien concibe ese mundo. Y el fracaso de todos los demás.
PS: Si alguien cree que El topo exagera, que es incomprensible, increíble, recomiendo la lectura de Un espía entre amigos, de Bob Macintyre (Crítica, 2015), excelsa crónica de las vidas del agente doble (y real) Kim Philby y de su íntimo amigo Nicholas Elliott, que acabaría descubriendo su mascarada. Y que vea el documental Garbo: el espía (Edmon Roch, 2009). No me parece casual que, en ambos casos, dada la inverosimilitud de sus historias, la no ficción literaria y cinematográfica hayan sido los medios escogidos.
PS II: Inspirado por, copiando a, imitando a Tomas Alfredson, a Alberto Iglesias, yo también recurriría a Julio Iglesias para un final similar. Con un aditamento franco-armenio como Charles Aznavour. Porque está triste Venecia, también París, Bogotá, Londres o Madrid, cualquier lugar del mundo, quand on ne s’aime plus. No será por escaparates ante los que esperar en vano.

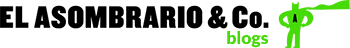



Creo que hay en todo esto un pequeño equivoco sin importancia.
Recuerdo que viendo El Topo en un cine (con mucho aire acondicionado) de Barcelona empecé a sentir que tenía una fuerte gripe y siempre
he pensado que esa gripe la agravó la hora y media que pasé viendo la película.
La gripe me impidió conectar la gran cantidad de cabos sueltos que deja el guión, aunque es muy posible que, mirado el film sin gripe y muy atentamente, seguramente esos cabos sueltos acaban dejando de estarlo.
Pero yo creo que, gripe aparte, para comprender todo el film hay que conocer mil detalles de historias que se hallan en Le Carré pero que el cine no puede dar con tanta amplitud.
Pero es que la gracia del artículo consiste en abrir la posiiblidad de que uno empiece a hablar de lo que ha entendido diciendo que
no lo ha entendido. Porque la pregunta de fondo es: ¿en verdad entendemos plenamente algo alguna vez?
Yo pensaba que hablarían de «El Topo» la buena, la de Jodorowsky.
Si les ha gustado la película «El topo», les recomiendo mucho la serie «Tinker Tailor Soldier Spy» de la BBC dirigida por John Irvin en 1979 y que está basada en la misma novela. El propio Le Carré llevó a cabo la adaptación y Alec Guinness se encarga del papel que en la película interpreta Gary Oldman.