Lo nerviosa que me ponía al ver a ese chico delante de nuestra mesa
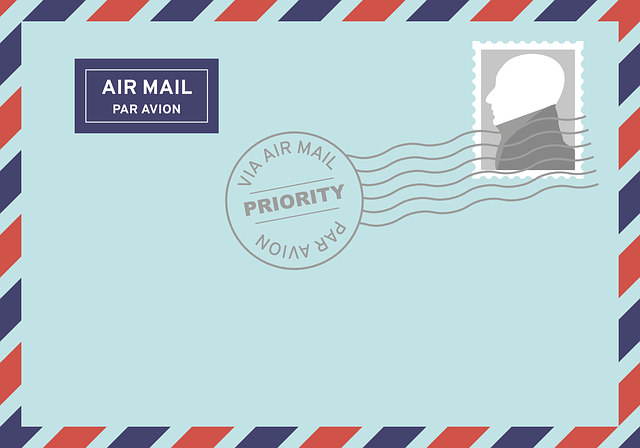
Ilustración: Pixabay.

Ilustración: Pixabay.
RELATOS / UN AMOR DE VERANO
“Las siguientes tardes me apuré a bañarme para encontrármelo antes de la cena. Eran nuestros quince minutos. Él, aunque me relojeaba, leía concentrado ‘Cuentos de la selva’. Esos cruces convertían mi lectura en una farsa, qué iba a poder leer, bajaba y subía la cabeza desesperada igual que papá cuando el auto se negaba a arrancar”. Y es que ese chico le gustaba un montón… Nueva entrega de nuestros ‘Relatos de Agosto’ en torno a un amor de verano.
POR LUCIANA CARLOPIO
Por varios días él no tuvo nombre, era el de la mesa de enfrente a la nuestra en el comedor del hotel. Su lugar estaba en la cabecera, yo lo veía ayudar a sus hermanitos y me moría de amor. Papá los llamaba “los amish hippies” por los siete hijos y porque la madre tenía el pelo rubio hasta la cintura, una guitarra y una pollera de bambula. Decía eso y decía otras cosas que apenas le oía porque sólo me concentraba en ese chico.
Eran las vacaciones de verano y habíamos tardado más que cualquiera en auto desde Buenos Aires a Córdoba. Varias veces papá tuvo que ensuciarse las manos de grasa, resoplar y aparecer con la cara manchada para decirnos que bajáramos a estirar las piernas, que el motor no se enfriaría en menos de cuarenta minutos. Estábamos acostumbrados a los achaques del viejo Mercedes de nono, que papá había heredado y que era nuestro compañero de ruta. Cuando llegamos a Embalse, la gente del hotel se alborotó. Algunos nos sacaban fotos.
A ese chico lo conocí gracias a que me duché primero. Con media hora de tiempo antes de la cena, me dediqué a deambular por los hoteles, cada uno tenía el nombre de un árbol: los Pinos, las Acacias, el Piquillín, el Tala, el Espinillo, el Chañar y el Quebracho. El nuestro era el Quebracho, el séptimo en esa especie de casa de tres pisos continuada en una hilera, como un tren detenido. Era fácil perderse. Fíjense en el árbol, nos pedía papá, que en las vacaciones le gustaba hacerse el boyscout. También le daba por enseñarnos a valorar lo nuestro, como él decía, y así supe que el complejo de Embalse se había construido con el segundo plan quinquenal de Perón, en el 52, justo cuando recibieron el auto de nono en el puerto como a un pariente más que llegaba de Italia. Ahora estábamos en la Argentina de los noventa, todavía papá no había perdido el puesto en la fábrica, su tono nostálgico no era tan apocalíptico, a pesar de que para mí ese hotel se viniera abajo. ¿Qué había pasado en el país en cuarenta años? Las paredes se descascaraban, en algunas ventanas había cortinas y en otras no, los vidrios estaban oscuros y la humedad era el fantasma del amo arruinado negándose a abandonar su mansión.
Como había anochecido, los faroles en el jardín me impresionaron. Mucho más allá no me permitían ir, y me hubiera dado pánico desorientarme. Había varias personas sentadas conversando, por inercia las imité, y antes de abrir mi libro, me entretuve con unos bichitos de luz que giraban en torno a un farol. Debajo, leyendo, estaba ese chico. Y me encantó. Del vestido se me escaparon una docena de galgos, porque él me había mirado. Oh, dioses, qué se hace con algo así.
Yo era una chica que recién usaba corpiño, que recién empezaba el secundario, que cuando mis amigas hablaban de besos en la boca, evadía el tema. Encima flaquita, con un cuerpo que parecía el de una nena, aunque me sentí linda con el pelo mojado tapándome un ojo. Fue como un cíclope asustado que le devolví la mirada, salvo que ese chico no sería Nadie para mí.
Las siguientes tardes me apuré a bañarme para encontrármelo antes de la cena. Eran nuestros quince minutos. Él, aunque me relojeaba, leía concentrado Cuentos de la selva. Esos cruces convertían mi lectura en una farsa, qué iba a poder leer, bajaba y subía la cabeza desesperada igual que papá cuando el auto se negaba a arrancar. Las letras en la tapa de su libro se confundían entre el follaje y los animales dibujados. Y era curioso porque a mi Cumbres borrascosas lo habíamos cubierto con un papel floreado. No podía ser casualidad, juntos completábamos el paisaje.
En la cama, mi objetivo era repasar su cara antes de que se me borrara, o me durmiera. Él gusta de mí, viene para verme leer, no para leer, y yo no leo cuando él está porque nos amamos. Los libros sobran. En cuestión de segundos, Emily Brönte se coloca encima de Horacio Quiroga. El salvaje rioplatense con la dama inglesa ruedan por el pasto, ¿te fijaste? No. Ellos son más prácticos, nosotros simplemente seguimos sus pasos entre la oscuridad. A Emily no le molesta que Horacio la agarre de la cintura, que sea bruto, que su mano esté ingobernable. Ese chico me dice que van hacia el Piquillín, que es un desierto de árboles. Si pudiera decirle, pienso, que en el fondo estamos leyendo el mismo libro, algo como que la naturaleza nos desborda, como que el amor es una flor creciendo en las baldosas del patio del hotel. Pero no me animo. Únicamente me sale que los árboles son tan altos como las sierras. Cuidado que estos son bajos, menos de dos metros, y frondosos, ideales para ellos que no se consiguieron una habitación, me aclara. Los frutos del Piquillín son rojísimos. Estamos frente a frente. Todo es verde y es negro, y es una pupila enorme. Entre los dos, la distancia es un chiste, nos reímos. Somos dos cíclopes a punto de besarse por primera vez.
Cuando estaba despierta, vivir enamorada se me complicaba un poco. Resulta que perdía más tiempo de lo habitual en el baño antes de ir al comedor, que el pelo, que el granito. Me era imposible tragar la comida de lo nerviosa que me ponía al ver a ese chico delante de nuestra mesa. Los cubiertos rayaban el plato al ritmo de las quejas de mis padres porque no comía. No era a propósito. Ese chico me gustaba un montón y no sabía qué hacer con eso. ¿Qué se hace con eso? Necesitaba inspiración divina, una idea genial, algo. Hasta que en una de esas tardes, su hermana me invitó a jugar al vóley. Yo odiaba el vóley, pero le dije que sí.
El resto de esas vacaciones no varió: jugar al vóley, retortijones de panza, mirar a ese chico, desviar la mirada, intentar leer, intentar cenar (para mi salud, era media pensión). Todo lo pretendía hacer normalmente, como si no me gustara. Pero si le pedía que me alcanzara un vaso, si nuestros dedos justo se tocaban al agarrar un pan, mi cara era un fuego y podía oír el chillido trágico del coro: anda, valiente Luciana, ve tras tu joven apuesto que también sufre. Hipnotizada por esa confianza ciega, volvía a la galería con el libro en la mano. A veces ese chico había llegado antes, y una vez incluso ocupó mi banco. ¿Se suponía que debía sentarme con él? Bueno, no. Cuando se es tímida y se tienen tantas ganas, una se conforma con la espera. Él tenía que darse cuenta. Él me preguntaría qué estás leyendo, después seríamos Horacio y Emily adentrándose por el laberinto de esos hoteles a punto de desmoronarse, él sabría guiarme, comprobaríamos si de verdad delante de cada puerta estaba el árbol en cuestión, él me mostraría las fotos con la historia de Embalse desde antes de los españoles, con los comechingones cazando, en sus cuevas de piedra, encendiendo el fuego, y así hasta la inauguración del complejo, imágenes en blanco y negro unos meses antes de que Evita muriera. En el río ese chico querría ir a lo hondo conmigo y yo le diría las palabras más hermosas del mundo.
El último día, nos intercambiamos las direcciones con su hermana. Papá estaba muy simpático con los amish hippies. Mientras cargaba el portaequipaje, la familia acostumbrada a trabajar en equipo lo ayudó, ese chico también. Detrás de la ventanilla gruesa del auto, deseé que la historia de papá no termine nunca, que entre en detalles, por más vergonzosos que sean, que diga que al Mercedito nono le había puesto un muñeco de trapo gigante para que los pasajeros eligieran su taxi. Que haya mil ramificaciones en su anécdota. Cuando ese chico encontrara mi libro en lugar del suyo, comprendería por qué y encima se alegraría de tener una excusa para contactarme. No era muy complicado, su hermana sabía dónde vivía. Con esa esperanza el auto finalmente arrancó, y todos en el hotel aplaudieron.
Febrero en Buenos Aires fue deprimente. Con el casette de Luis Miguel sonando, los Cuentos de la selva me hacían llorar. Mi preferido era La tortuga gigante. Seguro ese chico era capaz de proezas por el estilo que me estrujaban el alma porque no aparecía a buscarme. Podés escribirle vos, me alentaban mis amigas en marzo en la escuela. Entonces hice esto: le mandé una carta fingiendo ser una tal Micaela Duarte. Muy improbable que me rastreara en la guía con ese apellido, además le puse la dirección de mi compañera de banco. Ella estaba de acuerdo. Si un día le tocaba el timbre, me iba a avisar.
A la semana me contestó. Ese chico iba a segundo, cumplía años en agosto, era de Leo, le encantaba ir a natación y leer, especialmente en inglés. Yo no podía decirle cómo lo conocía, era él quien me tenía que confesar que dos meses atrás se había enamorado de una chica que leía en un banco en un hotel de Córdoba. A lo sumo debía estar conflictuado, lo cual era comprensible, porque Micaela Duarte era yo. En otra carta le conté que estaba leyendo Cumbres borrascosas, pero en su respuesta ni lo mencionó. Me cayó re mal.
Quizás por eso en mi nuevo sueño en la estación de Flores la fe me abandonaba. Para colmo la línea de mi fantasía era realista, su tren se demoraba mil horas en salir de Ituzaingó. Asumilo, me decía, él no vendrá. Pero sí venía, al filo de los títulos, cuando la historia estaba por terminar, ese chico corría tras el vagón. Eras vos, me preguntaba desconcertado, aunque riendo de felicidad. Sí, era yo. De todas maneras no nos parecíamos a nosotros, ese chico ya no era rubio, una barba renegrida le trepaba hasta las cejas y mi vestido era como el de una dama antigua en la colonia pero sin peinetón ni abanico. En realidad, los que se reunían eran Horacio y Emily, nosotros seguíamos sin vernos.
En otra carta se me ocurrió comentarle que preparaba un trabajo sobre Quiroga, ¿leíste algo suyo? ¿Por qué no me lo respondía? Su obsesión en cambio era conocerme en persona, me proponía citas en todos los shoppings de Buenos Aires. ¿El de Caballito?, ¿el de Palermo?, ¿el del Abasto? No, yo no quería. Según mis amigas, lo iba a cansar, por qué me costaba tanto, por qué insistía en lo desilusionada que estaba, de qué se tenía que dar cuenta él.
Después llegó esa carta que leí camino a casa, un poco incómoda mientras esquivaba canteros, baldosas rotas y hasta mi propia sombra. Doblando la esquina, me detuve. Papá ponía una botella sobre el capó del Mercedito y por un minuto me asusté. ¿Qué pasaría cuando de verdad lo vendiera para pagar las deudas? ¿Contaría orgulloso en las reuniones que Nono aprendió a manejar gracias al sorteo de Perón que se ganó? ¿Lo extrañaríamos mucho? ¿Sería nuestro tesoro perdido para siempre? Pero eso no lo pensé, fue simplemente una sensación en el cuerpo releyendo la última carta de ese chico.
Si te quiero ver, si te quiero tomar de la mano, echarte al pasto a mirar el cielo, o si te quiero besar, ¿por qué no puedo? Todos tratan de convencerme de que me aleje de vos. Hace meses. Pero ya no los callo. Tengo que olvidarte. ¿Qué se queda conmigo, además de la forma de tu letra? ¿Qué te doy yo, además de un recuerdo?
¿Quieres escribir? Ven al Taller de Clara Obligado. En septiembre reanudamos nuestros cursos de verano









No hay comentarios