La alegría de encontrarse con conocidos, o la revancha de la vida real
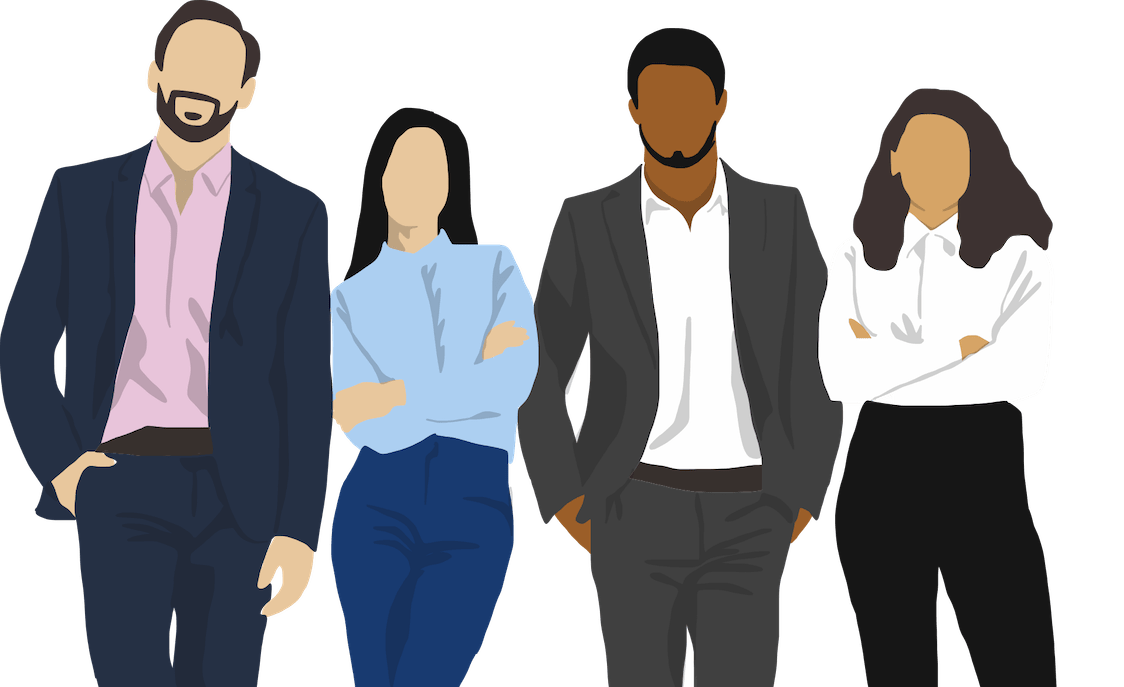
Ilustración: Pixabay.
A los beneficios de la gran ciudad como espacio donde los ex se pierden de vista, oponemos la ilusión de un encuentro inesperado, con conocidos y desconocidas, para sacudirnos la inercia de ir retrayéndonos sobre nuestros fantasmas. Nos estamos replegando peligrosamente sobre nuestros propios y solitarios caparazones, volcados sobre nuestras pantallas, pero, afortunadamente, en la ciudad y en el campo seguiremos aún ‘corriendo el riesgo’ de encontrarnos con humanos, incluso con el ex.
Lo más lindo que hay en el mundo es la posibilidad de encontrarse con el ex o con quien sea, en la gran ciudad o en el último rincón rural de Laponia. Quitando las experiencias traumáticas con una poca gente (todos tendremos algún que otro cadáver postraumático en el armario), el resto de la humanidad debería resultarnos algo auspicioso; quiero decir, unas personas para las que, en principio, uno está disponible, al menos por el hecho egoísta de que abrirían la posibilidad de hacernos sonreír o iniciar una charla por la que conocer algo nuevo, y, por supuesto, sentir el calor humano de una mirada brillante. Esta expectativa está en las antípodas de aquel deseo de habitar la ciudad anónima, que suena más bien a una añoranza de tiempos en que esta sociedad acelerada de consumo aún no había mostrado sus inmensas orejas de lobo.
Las orejas del lobo somos nosotros y nosotras en este presente –que viene de más largo recorrido que el de esta pandemia–, en la gran ciudad o en una aldea de la España vaciada, porque en la actual vida vecinal de carne y hueso (y salvo honrosas excepciones) estamos aisladas, nos desconocemos o nos conocemos apenas como para hacer un gesto con la mano, de lejos, mientras recibimos el paquete de Amazon, antes de volver a meternos en casa. Nos hemos replegado peligrosamente sobre nuestros propios y solitarios fantasmas indoor.
En cualquier población rural donde todo el mundo pide hoy casi todo por mensajería (y a través de fibra óptica), o en la metrópolis, la vida social consiste principalmente en deslizar el dedo pulgar y mover el índice: scroll, fav, subir stories a Insta o discutir con bots, e incluso con personas de Twitter, da lo mismo, porque difícilmente las veremos o las tocaremos. Lo que acaso difiera entre la experiencia rural y la urbana será la posibilidad de tener una huerta y que el paseo sea entre coches, o entre prados y montañas, pero da la impresión de que las pautas de relación de los humanos contemporáneos entre sí se han homogeneizado en el ancho territorio de lo que se ha dado en llamar Primer mundo.
Sin duda, la resistencia colectiva al aislamiento que enloquece puede esbozarse en territorio urbano o en la campiña. La condición es volver a ilusionarse con el encuentro.
¿La ciudad para los indiferentes y los pueblos con encanto para que compres caro?
El futuro ya llegó y aquella ponderación de la gran ciudad para perderse –un verdadero laberinto de indiferentes– era una ambición de los que nacimos en provincias, que se ha vuelto totalmente demodé, atrasada por ultraneoliberal, individualista y descomprometida, fuera de todas las agendas de la salud mental. Soledades, sobresaltos y falta de horizontes ilusionantes (o con un cierto sosiego, al menos) han llevado a España al top ten mundial en el consumo de benzodiacepinas (el psicotrópico para la ansiedad, el insomnio y los trastornos emocionales), seguido por Serbia, Uruguay, Israel, Estados Unidos y Hungría, según un reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Así las cosas ¿cómo convertimos en un valor a destacar el poder perderse y perder de vista a los conocidos?
Los barrios castizos de Madrid, esa ciudad que se promociona porque en ella no te encuentras con tu ex, ya son una gran escenografía, pura cáscara. Pero no lo son menos los pueblos “con encanto”, cuyo objetivo principal es seducir con belleza y aire puro a los sectores adinerados de la sociedad para que gasten allí sus excedentes. El espacio público gratuito, en ambos casos, está sujeto a un aprovechamiento quimérico, detrás de altas vallas burocráticas y miles de prohibiciones y protocolos.
Afortunadamente, en la ciudad y en el campo seguiremos corriendo el riesgo de encontrarnos con conocidos de otros tiempos o lugares. Vaya a saber por qué cálculo de probabilidades o disposición de astros, en muchísimas ocasiones coincidimos con gente inesperada.
Qué alegría que da encontrarse, a pesar de la aceleración de los tiempos y los vínculos, o los presagios políticos… incluso a pesar de nuestra propia inercia de quedarnos atrás y retraernos en cuerpo, porque en el mundo digital podemos mantener el ritmo.
El guionista sutil de estas existencias cruzadas
A veces me da por pensar nuestras vidas como si estuviésemos en una película de Kieslowski, donde alguien de otra película sube las mismas escaleras que yo voy bajando, y todavía no sabemos que lo que nos depara el destino (el próximo guion) es un encuentro en la próxima parte de la trilogía. La vida bien puede ser uno de esos juegos a los que eran aficionados los cineastas franceses de la Nouvelle Vague, que nos hacían guiños con personajes que iban creciendo en sucesivos filmes, o a través de cameos fugaces o desencuentros en el andén de un tren que arranca: alguien que se sube, alguien que lo pierde, una historia se tuerce en un sentido, cuando podría haberse bifurcado en el otro. Aunque las referencias de las ciudades se vayan perdiendo detrás de la escenografía banal que todo lo uniforma, siempre estamos volviéndonos a ver, incuso en las aglomeraciones urbanas de cinco o diez millones de personas, porque hay un guionista de trazo fino, que no se deja ver, pero que pergeña recorridos e intersecciones.
¿Quién no recuerda al personaje de Charlie, el exnovio de Marni en la excelente serie Girls de Lena Dunham? Pues Charlie, harto de sufrir el abandono, había ideado una app para el teléfono (que luego vendió a miles de dólares en el mercado tecnológico), que consistía en desalentar al usuario/a de llamar al ex, a través de algoritmos que castigaban esa acción. Pero resulta que incluso en la inmensidad de Nueva York, Charlie y Marnie vuelven a encontrarse varias veces, sin necesidad de llamarse, a lo largo de varias temporadas.
La revancha de la vida real (sobre la existencia digital), al parecer, no necesita guionistas, porque algo similar pasa en Madrid y en cualquier otro sitio en el mundo, a poco que pongas un pie en la calle. Lo más difícil no radica ya en cruzarse sino, efectivamente, en llegar a verse, en uno de los escasísimos instantes en que sostienes la mirada a la altura del otro. Quizá solo baste eso: levantar la cabeza de la pantalla. Al fin, estés donde estés, siempre hay los mismos lugares.









No hay comentarios