Así son las comunidades de montes vecinales gallegos, un ejemplo

Ruta por el monte gallego la Devesa da Rogueira. Foto: Rafa Ruiz.
La crisis ambiental y social provocada por la catástrofe de la DANA debería suponer un antes y un después en nuestra manera de entender y gestionar el territorio. Una gestión que, en demasiadas ocasiones, se realiza de espaldas a los criterios y necesidades de la ciudadanía. Y de los mensajes que nos lanza la propia naturaleza. Entre las posibles alternativas existentes, las comunidades de montes vecinales de Galicia nos muestran que, más allá del debate político sobre el papel del Estado y el reparto de las competencias, es posible ampliar el foco y enriquecer la discusión añadiendo nuevos elementos que tienen que ver con el papel de quienes habitan el lugar. ¿Por qué no asumir que la población local también debería ser la propietaria y gestora de buena parte de los recursos naturales con los que se relaciona de forma muy directa en el día a día? Más aún si los resultados obtenidos son tan apreciables como los que ofrecen algunas de esta comunidades de montes.
Para hallar el origen de esta fórmula de propiedad colectiva tan profundamente arraigada en el imaginario gallego debemos viajar en el tiempo, nada menos que hasta el siglo V de nuestra era, cuando surge el Reino suevo de Gallaecia. Hablamos, según la opinión de varios historiadores, del primer reino medieval nacido en Europa occidental. Lo que está claro es que el pueblo germánico que lo fundó ha dejado una huella imborrable que se puede rastrear hasta nuestros días. Tanto es así que la tradicional división territorial gallega en parroquias nace, incluso con este nombre, con los suevos.
A lo largo de los siguientes siglos, las comunidades vecinales siguieron dirigiendo la articulación de sus propios sistemas agrícolas locales. Costumbre que también sobrevivió a los diferentes procesos de desamortización del siglo XIX. Desamortización que, en el caso de Galicia, fue más nominal que real, pues la administración de los montes siguió funcionando, básicamente, de la misma manera. Tan solo el franquismo supuso un proceso de expropiación efectiva de los montes en mano común.
“Durante la dictadura, los ayuntamientos se apropiaron ilegítimamente del monte. Lo robaron directamente, privando a los vecinos de su propiedad”, rememora Óscar Vázquez, vecino de la parroquia de Entrecruces, en el municipio de Carballo (A Coruña).
Con la vuelta de la democracia, se consiguieron recuperar multitud de estas antiguas comunidades de montes. Pero el proceso todavía no se ha completado. “Actualmente hay unas 3.000 comunidades de montes que están en funcionamiento. Pero es un número de partida, en realidad hay muchas más”, explica Vázquez.

La Devesa da Rogueira, cerca de Moreda. Foto: Tanja Freibott.
La Xunta de Galicia es la responsable de esta reclasificación de los montes que sigue en marcha –a un menor ritmo del deseable, según los comuneros– con la finalidad de devolver la propiedad a aquellos vecinos que puedan acreditar la gestión comunal antes del expolio. Hasta el momento, y según cuenta la Oficina Virtual Do Medio Rural de la comunidad autónoma, “la cuarta parte del territorio gallego, más de 700.000 hectáreas, corresponde a monte vecinal en man común” (mancomunidad).
Esto no es solo relevante por la extensión del territorio concernido, sino también por cuestiones económicas. “El 50% de la madera que se corta en España procede de Galicia, y una gran parte de esa madera la gestionan las comunidades de monte desde un punto de vista económico”, recuerda Vázquez.
Nuevas realidades en los montes
El franquismo no solo alteró este tradicional sistema de propiedad colectiva, también la propia política forestal a nivel estatal. Lo explica un artículo del Laboratorio Ecosocial de Barbanza: “En los años 40, 50 y 60, la realización de consorcios entre el nuevo instrumento forestal del franquismo, el Patrimonio Forestal del Estado y los ayuntamientos no solo impide la gestión por los vecinos, sino que altera sustancialmente los equilibrios de los agroecosistemas, sustituyendo unos manejos multifuncionales por una orientación forestal autárquica, productivista y excluyente de cualquier otro uso”.
Son los tiempos en los que se apuesta de forma decidida por la plantación masiva de especies de crecimiento rápido, como el pino, y, posteriormente, el eucalipto, con la transformación del entorno que ello supuso. “Los montes que vuelven a partir de los años 70 del siglo pasado a manos vecinales no son los mismos que los vecinos manejaban en los años 40”, reconoce David Fontán, investigador pre-doctoral del grupo HISTAGRA de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro también del Laboratorio Ecosocial de Barbanza.
El objetivo de esta última entidad es impulsar –en un trabajo conjunto con las comunidades de montes de la zona– una transición hacia la sostenibilidad medioambiental y aumentar la resiliencia en la gestión territorial de los montes del Barbanza, zona del suroeste de la provincia de A Coruña especialmente afectada por los incendios forestales en los últimos años. Fuegos que también han impactado de forma negativa sobre las actividades económicas del lugar.
“Hay comunidades de montes de Rianxo, con las que estamos trabajando, que en 40 años no pudieron sacar ningún aprovechamiento de rentabilidad derivado de la venta de madera, porque los incendios se suceden cada 10 o 12 años, cuando se genera la suficiente biomasa como para provocarlos. Es un ciclo del que es muy complicado salir”, explica Fontán.
El investigador aclara que no es posible ni deseable una vuelta atrás para recuperar los montes tal y como eran en los años 40, porque tanto el paisaje como las circunstancias sociales y económicas son totalmente diferentes, pero sí que es posible caminar hacia un modelo más sostenible “en el sentido amplio del término: sostenibilidad ambiental, económica y social. A partir de ahí queremos diseñar un modelo más conectado con el territorio”. En el que los protagonistas sean, de nuevo, los vecinos.

Exuberancia vegetal del monte mancomunado de la Devesa da Rogueira. Foto: Roteiros Galegos.
Gestión, modernización y diversificación en Couso
“Buscamos ingresos anuales para crear puestos de trabajo. En este momento, tenemos cuatro personas contratadas”, afirma con orgullo Xosé Antón Araúxo, presidente de la Comunidad de Montes de Couso (Gondomar, Pontevedra), una de las comunidades vecinales que mejores resultados están ofreciendo.
Couso cuenta con su propio Plan de Ordenación del Monte, un documento aprobado por los vecinos –y al que la Xunta debe dar también el visto bueno– en el que se fijan los criterios de gestión del monte. Criterios que buscan “convertir el bosque en un recurso de valor multifuncional y una fuente inagotable de recursos”, detallan desde su web. De hecho, el monte cuenta con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) de gestión forestal.
Entre las principales medidas adoptadas, Araúxo cita “la reducción de una especie invasora como el eucalipto, que es poco productiva”. “Estamos apostando por otro tipo de maderas de crecimiento más lento y de mejor calidad. Maderas nobles que tienen un mayor rendimiento, como el roble, el castaño, el cerezo y el nogal”.
En Couso también son pioneros, afirman, en fomentar las llamadas “producciones alternativas de la montaña”, más allá de la madera. En concreto, cultivan variedades de frambuesa, arándano, grosella y seta shitake. Materia prima con la que también elaboran productos envasados (mermeladas, patés y conservas en almíbar).
Otra línea de acción se centra en el fomento del turismo sostenible. “Contamos con un rico patrimonio en nuestros montes y lo estamos poniendo en valor. Por ello, hemos creado dos rutas de senderismo. Lo que queremos es humanizar el monte, que la gente conozca el monte, porque así también conseguimos, aparte de que disfruten de nuestro patrimonio, que se entienda la importancia de conservar este patrimonio y nadie tire basura ni prenda fuego en verano”, señala el presidente de la comunidad de montes.
La idea es desarrollar un tipo de actividad turística que al mismo tiempo promueva la educación ambiental de los visitantes. Trabajando, de manera paralela, en la concienciación de la propia población local. Combinación que también ha conseguido resultados extraordinarios en cuanto a la conservación del entorno. “No hemos sufrido ningún incendio desde 2008, solo algunos pequeños conatos. Esto ha sido posible, entre otras cosas, porque contamos con un grupo de voluntarios que se dedica a vigilar el monte y a disuadir a quienes tengan malas intenciones”, apunta Araúxo.
Muchos acuerdos por unanimidad
Todos estos logros se han conseguido a pesar de que la toma de decisiones en una comunidad de monte vecinal es un proceso complejo. Dichas comunidades suelen contar con un grupo gestor, que consiste en una comisión conformada por cuatro o cinco personas –elegidas por votación– y que es la encargada de realizar el trabajo administrativo. Pero los acuerdos deben ser aprobados en asamblea, a la que tienen que acudir los comuneros de manera mayoritaria.
En el caso de la comunidad de Couso, el quorum mínimo exigido en asamblea, cuando se trata de la primera convocatoria, es del 50% del total de los comuneros. Cifra que baja al 25% en segunda convocatoria. En ambos casos, para aprobar un acuerdo, es necesario el aval de la mitad más uno de los asistentes. Esta exigencia de un apoyo tan mayoritario podría parecer un obstáculo para la toma de decisiones. Pero, en la práctica, a veces ocurre todo lo contrario, al convertirse en un mecanismo que estimula la búsqueda de amplios consensos. “En nuestro caso, el 90% de los acuerdos los tomamos por unanimidad”, resalta el presidente de la comunidad vecinal.
“Desde el punto de vista social, una comunidad de montes es un órgano de decisión sobre un territorio. Con sus problemas, que los tiene, pero que resulta mucho más democrático que otros, y que al final integra a las personas directamente en la toma de decisiones, en la acción. Creo que habría que caminar hacia ese objetivo”, sostiene Fontán.
Tras la catástrofe de la DANA, se ha hecho célebre la frase “solo el pueblo salva al pueblo”. La cual, en sí misma, puede servir tanto para reivindicar la política, entendida como gestión compartida de los problemas comunes, como la antipolítica que persigue derribar el Estado como sostén colectivo. En este punto, cabe recordar que el pueblo, como parte del Estado, puede asumir cada vez más capacidad de autogestión, particularmente a nivel local. Piensa globalmente, actúa localmente, dice el movimiento ecologista. Así conseguiríamos, al mismo tiempo, que el pueblo sienta cada vez más suyo el poder del Estado. No se nos ocurre mejor antídoto contra los discursos del odio que amenazan con destruir todo aquello que nos salva de la barbarie.
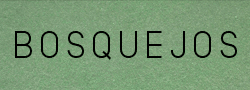

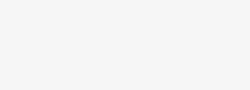


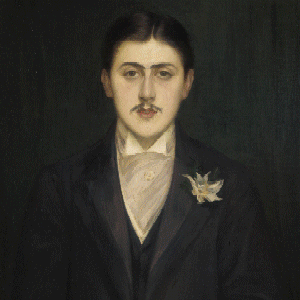



Comentarios
Nuestro derecho a la utopía - Noticias Positivas
Por Nuestro derecho a la utopía - Noticias Positivas, el 07 marzo 2025
[…] —Así son las comunidades de montes vecinales gallegos, un ejemplo ElAsombrario […]
España apuesta por la madera certificada en su pabellón en la Bienal de Venecia
Por España apuesta por la madera certificada en su pabellón en la Bienal de Venecia, el 28 mayo 2025
[…] El siguiente paso consistió en añadir a todos estos criterios de sostenibilidad el componente de la proximidad. “Como los dos comisarios trabajamos desde Galicia con una empresa gallega y unos fabricantes gallegos, decidimos que la madera también tenía que ser de Galicia. Y entonces acudimos a los montes vecinales en mano común”. […]