Día del Alzheimer: ¿eres un débil y un perdedor si no luchas lo suficiente?
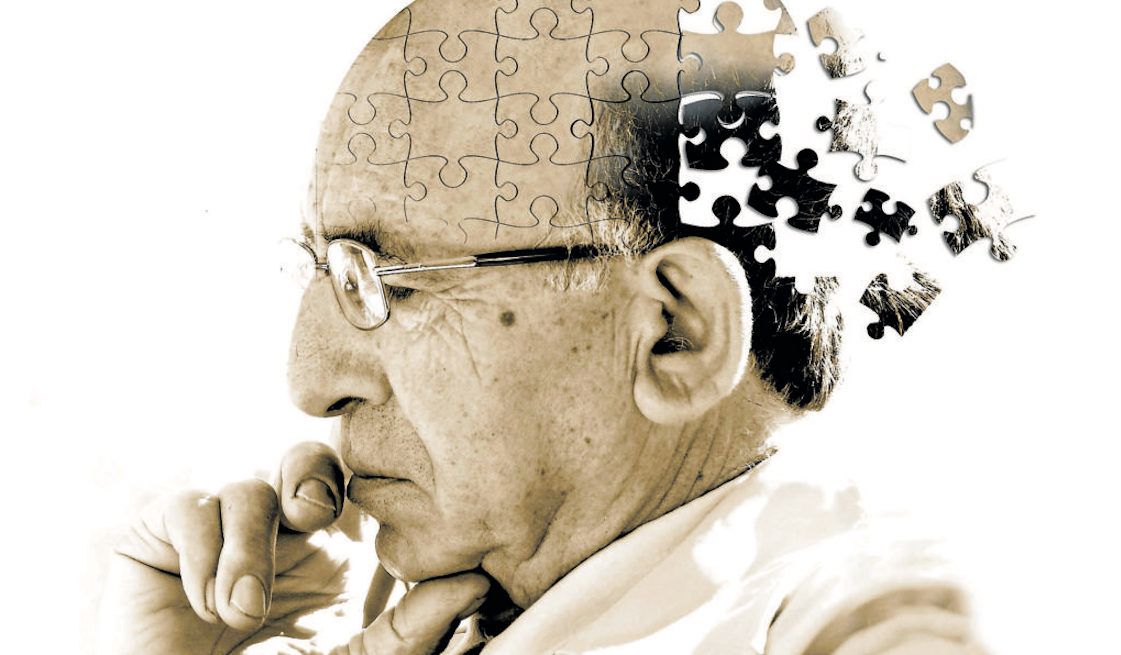
Hoy es el día mundial del Alzheimer. Foto: Pixabay.
Hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Con este motivo, reproducimos un capítulo del libro ‘¡Quiero resucitar! Palabras y ‘despalabras’ del Alzheimer’ (San Pablo), de la periodista Ana Llovet. Un capítulo en el que la autora expresa el dolor y presión que siente una familia ante la enfermedad del padre. “A veces, el enfermo, los que le rodeamos, nos vemos un poco presionados por el ‘qué dirán’ del entorno. ¿Estaremos luchando lo suficiente? Ante las dolencias graves se ha creado una especie de moral de la lucha, de la resiliencia, que a veces resulta algo despiadada. ¿Qué pasa, que si no te superas es que no te ganas tu curación? ¿Acaso eres un débil si la enfermedad puede finalmente contigo? ¿Un perdedor? ¿Te lo mereces?”.
«Mi madre, ya declarada la enfermedad, al principio, se desespera. “¡Es que no admite que está enfermo!”. Y saca a relucir la experiencia de Pasqual Maragall. El ex alcalde de Barcelona da en 2007 una rueda de prensa impactante en la que anuncia, leyendo un comunicado, que le han detectado un principio de Alzheimer. “No está escrito en ningún sitio que esta enfermedad sea invencible”, dice en catalán ante los medios de comunicación.
Ojalá algún día lo sea. Hoy por hoy sigue siéndolo. Qué pesimista, dirán algunos. Puede que sí, que esté siendo pesimista.
La acción de Maragall y todo su trabajo de sensibilización de la sociedad sobre esta enfermedad son algo absolutamente admirable. El documental Bicicleta, manzana, cuchara es un testimonio único del transcurso de la vida de un enfermo de estas características, y el trabajo que hacen desde su Fundación, muy importante.
A nuestra madre esta acción, que le impresiona muchísimo, la lleva a creer que nuestro padre puede hablar de su enfermedad con total normalidad, como hace Maragall. Y nuestro padre no puede. Y ella se frustra.
El neurólogo al que vamos al principio suele acabar las consultas encogiéndose de hombros ante nuestras preguntas. “Es que esto es así”, nos dice. Que irá degenerándose cada vez más y punto. Nos confirma que al estadio de enfermedad en que se halla mi padre en cada momento le corresponde no saber en qué día de la semana vive, ni en qué estación, o que los delirios tocan porque es lo lógico dentro del desarrollo de la dolencia. Poco más.
Pero nuestra madre espera que su marido reconozca “Tengo Alzheimer”. Que hable de lo que le está pasando en primera persona. Y que cada vez que se equivoque en algo o repita algo, o se olvide de algo, él diga “vaya, lo siento, es que este Alzheimer ya está haciendo de las suyas”.
Claro, ella quiere aferrarse a la esperanza de que no avance, de que se quede en olvidos, ausencias y ya. Quiere asirse a un espejismo que la haga creer que la memoria y consciencia de su marido se van a mantener en su sitio y que él puede luchar contra lo que le está pasando… Sin embargo, lo habitual es que quien lo padece, por las características de la propia dolencia, no sea capaz de decir de sí mismo que lo sufre. Se les olvida que están enfermos, no saben que se repiten, no saben que se olvidan.
Su manera de comunicarnos su estado, de hablar de su propia enfermedad, en el caso de nuestro padre es pronunciar esas “despalabras” que a veces resultan tan expresivas. También habla por él su lenguaje corporal, sus gestos, que hay que pararse detenidamente para interpretar. Es todo lo que él puede hacer por transmitirnos su situación, cómo se siente.
Incluso con la enfermedad ya bien avanzada, cuando ya ha entrado en un estado de confusión absoluta, disimula, sobreactúa para que parezca que se encuentra mejor de lo que está. Es su instinto de supervivencia, que aflora en momentos en que intuye que algo malo le pasa pero no alcanza a reconocerlo. En momentos en que, rodeado de “extraños” que parecen conocerle muy bien, se siente desprotegido. Mi padre, en el médico, suele crecerse, dentro de que es evidente su estado y no engaña a nadie. “Bien, bien, estoy muy bien”, le dice al neurólogo. De alguna manera saca pecho porque en la consulta se siente observado, como pasando un examen. Qué distinta su manera de actuar frente a su “vida cuerda”, en la que su temperamento nervioso y algo hipocondríaco, como el de su padre, a veces le lleva a ir al médico más de la cuenta y a atribuirse más dolencias de las que realmente tiene.
Ahora, la cosa es intentar aparentar normalidad donde no la hay, donde es imposible que la haya.
A veces, el enfermo, los que le rodeamos, nos vemos un poco presionados por el “qué dirán” del entorno. ¿Estaremos luchando lo suficiente? ¿Le estaremos “plantando cara” a la enfermedad? Ante las dolencias graves se ha creado una especie de moral de la lucha, de la resiliencia, que a veces resulta algo despiadada. ¿Qué pasa, que si no te superas es que no te ganas tu curación? ¿Que si no “luchas” te estás dejando llevar por la enfermedad? ¿Acaso eres un débil si la enfermedad puede finalmente contigo? ¿Un perdedor? ¿Te lo mereces porque no has luchado lo suficiente, porque no has mantenido la moral lo suficientemente alta?
Ahora es Credo que nuestras emociones, que nuestro estilo de vida nos producen las enfermedades que padecemos. Cierto en gran modo, ya que el estado de ánimo, la alimentación y las condiciones ambientales influyen mucho en nuestra salud. Sin embargo, no por ser los más aplicados de la clase (no fumar, no beber alcohol, ser feliz por mandato no vaya a ser que esta tristeza me provoque algo malo) tenemos garantizado no caer enfermos. No tenemos el control, no lo tenemos.
Lo último que le hace falta a una persona con una grave enfermedad y a sus familiares es que para mayor desgracia aparezca un “Pepito Grillo” que les haga sentirse culpables por caer enfermos y estar tristes por ello. Y ya no hablemos de eso de que hay que “batallar” contra la dolencia, que tan fácilmente se pregona desde los púlpitos. A veces se lucha y sencillamente uno no sana, se muere, nos morimos. A veces, simple y llanamente, no se puede luchar. Y nos quejamos, tanto el enfermo como los familiares. Vivimos nuestro drama con intensidad y lo decimos abiertamente. Y no por eso se es menos digno de respeto ni se es un cobarde. Si siguiéramos a pies juntillas lo que dicen tantos gurús del éxito, la razón de que no sanemos, si no “triunfamos”, debe ser que no lo hemos “deseado” con suficiente determinación y, por consiguiente, no nos lo merecemos. Pocas cosas encuentro más depravadas.
La ola de pensamiento positivo exagerado que nos invade, en la que no están bien vistas la queja o la tristeza, puede ser muy dañina. Otro argumento que esgrimen desde esa posición: “Bueno, hay que relativizar las cosas, hay gente que lo pasa peor”. “Que se muera uno de 40 años con hijos sí que es un drama, no que un anciano padezca Alzheimer”. “Drama es no tener qué llevarse a la boca, ¿cómo puedes quejarte tanto, si en el fondo eres una privilegiada?”. Y así.
No te quejes, no sufras, sonríe. No eres más que un pequeño número en el sufrimiento global. Hay gente que tiene más sobre los hombros que tú. Todo es cuestión de actitud, esta te va a salvar si mantienes la moral alta, así que… ¡Vamos! ¡Sonríe! Y hay ocasiones en que uno se cree toda esta palabrería y no se da permiso para vivir su dolor. Evitemos las emociones “feas, negativas”.
¡Qué grave error! Porque hay que vivir el dolor para poder sanarlo. La negación de las emociones se produce cuando las racionalizamos. Cuántas veces no has tenido que escuchar “vamos, sé inteligente, racionaliza las cosas, de verdad que esto que te pasa no es para tanto”. De acuerdo, eso de “racionalizar” no suena tan mal. Pero lo que ocurre es que los seres humanos no somos así: nos deprimimos, lo pasamos mal. Sí, somos seres muy irracionales la mayor parte del tiempo. Nuestra interpretación de la realidad nos lleva a estar mal muchas veces. Esta interpretación quizás será errónea para aquellos que pregonan que la razón nos hará libres, pero se trata de nuestra subjetividad y no resulta tan fácil cambiarla porque no somos autómatas.
Es más, podemos ponernos una venda y tirar hacia delante repitiendo el mantra “no pasa nada, yo puedo con esto”, pero el malestar se acabará manifestando por otro lado, en ansiedad, en insomnio, en una caída… La tristeza es necesaria. Nos manda el mensaje de que tenemos que cuidarnos, que reposar, que mirar dentro de nosotros, que digerir, procesar lo que sea que nos está pasando.
“Pequeño drama”, sí, pero tuyo. ¿Acaso cuando te duele la cabeza o el estómago puedes evadirte del dolor? No, lo padeces en tus propias carnes y no lo intelectualizas, no dices: “Bueno, hay gente que tiene cáncer y, total, esto es solo una migraña o es solo una gastroenteritis, en tres días, curada”. No. Te duele y lo pasas mal. Vas al médico, le explicas, sigues unas pautas para sanar, te das tiempo, te quedas en la cama hasta que la fiebre pase. Pues igual deberíamos hacer con el dolor de alma.
Claro que una actitud positiva, optimista, mueve montañas, pero todo tiene su tiempo en la vida, como dice la canción de The Byrds cuya letra está tomada del Eclesiastés: “To everything there is a season (turn, turn, turn)…”. “Todo tiene su momento oportuno; un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y otro para cosechar; un tiempo para matar y un tiempo para sanar (…) Un tiempo para reír y un tiempo para llorar. (…) Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir…”.
El dolor del mundo está formado, generado, por la suma de los dolores individuales sin sanar, sin resolver. El mundo está enfermo de conflictos personales no superados, de egos hinchados, de víctimas convertidas en verdugos. Y así nos va a la sociedad en su conjunto… Si cada uno resolviera su dolor interno, su “pequeño drama”, no andaría proyectando en los demás su malestar y la Tierra sería un lugar mucho más habitable y amable.
Nuestro “pequeño drama” es eso, nuestro. Mi pequeño drama es que no me relacioné de manera fluida con mi padre en mi infancia, que me sentí menos que mis hermanos, que no tenía estima en mí misma. Tonterías frente a niños de los que abusan, que se ven obligados a trabajar, que no tienen padres, claro. Sí, tonterías, pero viví muchos años de tristeza, cada vez valorándome menos a mí misma. Si uno está bien, da amor a los demás. Si está mal solo hace daño a su alrededor. Así que cada pequeño drama personal es importante para el mundo. Y hay que nombrarlo, describirlo, vivirlo y, una vez conocido, diseccionado y tratado, aprender la lección que nos tenga que enseñar y decirle adiós.
Seguirá ahí, en las bambalinas de nuestro cerebro; a veces asomará un poco, pero se habrá transformado en fuerza, en sabiduría.
Ahí sí que ya podremos sonreír de verdad ante el espejo. Sin sombras ocultas, sin imposturas”.
Ana Llovet estará hoy firmando ejemplares de su libro ‘¡Quiero resucitar! Palabras y ‘despalabras’ del Alzheimer’ en la librería San Pablo de Madrid (plaza Jacinto Benavente, 2). De 7 a 8 de la tarde.









Comentarios
Elisa
Por Elisa, el 21 septiembre 2020
Muy buen artículo y muy cierto. Los familiares sentimos presión por todos lados y luchamos y mucho, hasta desgastarnos totalmente. Es una enfermedad cruel, no solo con el enfermo, sino con sus familiares
Idabel
Por Idabel, el 21 septiembre 2020
No lo has podido expresar mejor. Has dicho las palabras que yo no soy capaz de pronunciar. Gracias… Aunque me quede un poso de tristeza.