Los cuentos son mentiras que sirven para decir verdades

Foto: Pixabay.
El director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna, será el profesor del mes de abril en el blog. En esta primera lección, nos plantea una reflexión en torno a la verdad, la mentira y la verosimilitud cuando hablamos de literatura. Y sienta las bases del Concurso Escuela de Escritores / El Asombrario.
Es habitual, en los cursos presenciales, que a los pocos días de clase un alumno aparezca inusualmente vivaz. Llega de los primeros, se sienta nervioso en un lado de la mesa, pone su texto sobre el tablero y se pasa los saludos y otros preliminares mirando a izquierda y derecha, como para asegurarse de que nadie se le adelantará a la hora de leer.
Y así suele ser, el alumno se las apaña para leer el primero y aborda la lectura de su relato con una seguridad que, por lo general, se mantiene hasta que termina. Exactamente hasta el momento en que levanta la vista y, en lugar del aplauso cerrado que esperaba, se encuentra los rostros consternados de sus compañeros con esa expresión de: ¿y ahora cómo se lo decimos, al pobre? Porque lo cierto es que, por lo general, el texto tiene algún valor, suele contener una historia sorprendente, estar como mínimo razonablemente bien escrito, pero, como enseguida empiezan a decirle al autor sus compañeros, no hay quien se lo crea.
«No me lo he creído», dice uno. «Yo tampoco», insiste otro. «Es que esas cosas no pasan en la realidad».
Y es entonces cuando el autor se endereza en la silla, despliega una sonrisa de superioridad, busca la mirada del profesor, las de sus compañeros y, atento a la reacción cataclísmica que espera que producirán sus palabras, dice: «Pues es verdad. Me pasó a mí».
Y lo cierto es que lo consigue. El cataclismo, quiero decir.
Silencio. Sorpresa. Desconcierto.
Si acaso alguno de los alumnos más vehementes insiste en voz baja: «Pues yo no me lo creo». Pero lentamente todos los ojos se giran hacia el profesor. ¿Qué ha podido pasar?, ¿por qué, si la historia es cierta, no pueden creerla?, ¿son malos lectores?, ¿es problema del texto, de su autor?
Esta escena sucedió hace ya bastantes años y el alumno que leyó aquel texto era yo. Y desde luego que el problema estaba en el texto. Y en la falta de pericia de su autor, que había confundido realidad con ficción y verdad con verosimilitud. Mi profesor de entonces, Enrique Páez, aprovechó la ocasión para impartir una lección magistral que podría resumirse en esta frase: Mientras en la vida real existen las verdades y las mentiras, en los relatos impera una única ley, la de la verosimilitud.
Todo es mentira
Uno de los mandamientos básicos de la escritura es: Contar historias es contar mentiras. Cuando nos sentamos a escribir, digamos, un cuento de marcianos (o de enanos y trolls, o de un hada que vivía en una zapatilla) no tenemos ninguna duda de que lo que estamos haciendo es inventar una realidad que no existe.
Esto está claro. Podemos decir tranquilamente entonces que esos mundos son de mentira y esas historias que hemos contado son mentiras divertidas, juegos de imaginación. Ficciones.
Sin embargo, cuando escribimos un relato realista ―de esos que suceden en una ciudad como la nuestra, en un bloque sospechosamente parecido al nuestro, a unos personajes que son clavaditos a nuestra tía y, duro es confesarlo, a nosotros mismos―, sobre todo si este tiene base real (y no digamos si pretende ser lisa y llanamente una reproducción de un hecho real), empezamos a no tenerlo tan claro. Si los hechos son reales, el relato será verdad, ¿no?
Pues no.
El relato es siempre una mentira, una ficción, una recreación ―tan exacta como uno quiera― de unos hechos que, en efecto, pudieron suceder en la realidad, pero que al pasar al papel, al perder su esencia de hechos físicos para convertirse en el argumento de un relato ingresan en el universo de lo ficticio.
Ese personaje que campa por el relato y que es clavadito a tu tía ―fíjate que viste igual, y hasta tiene la misma manía de echarle canela a los garbanzos–, no es tu tía (que está en la cocina, estropeando los garbanzos que llevas media mañana cociendo), sino su recreación en el mundo de la ficción, un personaje inspirado en ella. Una tía de mentira, por decirlo así.
De la misma manera, todos los hechos, situaciones y personajes de un texto son ya de tinta y papel y dependen para existir de que un lector lea esas líneas que los dan vida y, a pesar de ser de ser mentira, decida creérselos.
Así pues, desde el mismo momento en que nos sentamos a escribir un cuento debemos olvidarnos de las leyes que rigen la realidad: que un hecho en la realidad fuese verdad o mentira da lo mismo, lo importante será que el lector se lo pueda creer, es decir que resulte verosímil.
¿Qué le sucede al autor de ese cuento que cuenta una historia que «le pasó a él» pero que nadie se cree cuando lo lee? Pues que, obsesionado con reproducir fielmente la realidad, se ha olvidado de introducir los elementos que podrían hacer verosímil el texto. Porque creer, creer, podemos hacer creer a nuestros lectores casi cualquier cosa. Mirad, si no, este cuento de Alfonso Fernández Burgos:
«Lo peor de la infancia es su credulidad. Cualquiera engaña a un niño, incluso él mismo. Se tarda mucho en vencer el campo gravitatorio de este universo de
mentiras. Es la cara áspera del tiempo quien se encarga de dejar las cosas en su sitio: la ficción, el límite humano. Pero cuando somos niños por más que la realidad se empeñe en desencantarnos nos aferramos a nuestras ideas como el portero a ese balón que ha estado a punto de colarse y que al final atrapa entre sus brazos. Hay ocasiones en las que otro niño —algo mayor que nosotros— intenta rescatarnos del reino de los mitos, pero no es posible —repugna a nuestra lógica infantil— y no le hacemos caso. No puede ser que un mocoso que apenas tiene unos cuantos pelos en el bigote sepa más y tenga más conocimiento que nuestros padres, el tío Pepe, o el farmacéutico.
Yo, por ejemplo, de niño estaba convencido de que si tomaba mucha kryptonita podría volar más alto que Superman. Y así no perdía ocasión de atiborrarme con el principio energético que era capaz de vencer la extraordinaria fuerza de mi héroe predilecto. Tomaba kryptonita a todas horas y cada vez que alguien me daba un duro de regalo lo guardaba en una hucha obesa de barro para comprarme más kryptonita. La tomaba en todas las presentaciones posibles, en pastillas, jarabe, grageas, cápsulas. Después de mi dosis, me anudaba al cuello una capa confeccionada con los restos de un saco de arpillera, me subía en el cuarto o quinto escalón de la entrada de mi portal y desde allí me lanzaba al vacío tarareando una melodía breve, apenas un chantatachán que, ingenuo de mí, pensaba que me ayudaría en el vuelo. Pero no conseguía volar.
Esperaba nervioso a los Reyes Magos, que en sus visitas anuales siempre me dejaban unos riquísimos concentrados de kryptonita en ampollas bebibles. Yo fingía interés por el resto de los juguetes durante un rato hasta que me iba corriendo a tomarme el bebedizo del vuelo y con la puerta de mi dormitorio cerrada me precipitaba desde lo alto de mi cama pensando que, ahora sí, me mantendría un buen rato en el aire, como las mariposas de la polilla, dando vueltas en torno a la lámpara. Pero la gravedad era mucho más tozuda que mis sueños.
A pesar de todo no me desalentaba y, con impaciencia, aguardaba a que llegase mi cumpleaños. Mi tío Pepe siempre me traía una enorme caja de bombones rellenos de kryptonita. Según abría la caja yo la pasaba muy rápidamente en un ofrecimiento fugaz, con lo que demostraba mi buena educación, pero enseguida me los escondía para que los invitados no anduviesen picoteando aquí y allá, sin tener un motivo ni el deseo claro de echar a volar.
Tampoco sirvió a mis propósitos la fórmula magistral a base de kryptonita que me preparaba don Francisco, el farmacéutico de mi barrio. Cada vez que yo rompía mi hucha gordita me acercaba hasta la farmacia con mis caudales menudos. No tenía que decirle a don Francisco lo que deseaba, él desaparecía en la rebotica y comenzaba el preparado machacando kryptonita en almireces de tiempos perdidos. Mientras, me hablaba de una guerra perdida, de otro tiempo, en la que él había luchado y ganado una batalla. «No veas cómo corrían los fascistas italianos en Guadalajara». Y se emocionaba golpeando con la mano del mortero en un recipiente repleto de polvos mágicos.
Ni así conseguía volar.
Pero la niñez se acaba y los sueños también. Ahora vuelo, sí, pero ya no soy un niño y mi volar no es el resultado de ningún mejunje mágico, de ningún mito, de ningún mortero, sino que es el fruto de algunos huesos rotos y mucha paciencia; de intentarlo una vez tras otra. Mi volar es ahora, que ya no soy un niño, el resultado de muchas descalabraduras. El mío es un volar modesto que apenas asciende por encima de las azoteas y me fatiga mucho cuando llevo sobrevoladas seis o siete manzanas. Entonces, agotado, me siento a descansar en alguna cornisa y contemplo —con la envidia honesta de la admiración— a los halcones y a las águilas con su vuelo tan alto y tan preciso».
(‘El vuelo’. Alfonso Fernández Burgos).
Porque los escritores tenemos ese poder, el de mentir sin daño.
Con magia.
Con esa magia que, precisamente por ser mentira, nos permite la ficción.
Todo es verdad
Sin embargo, aunque en un cuento todo es mentira, también, paradójicamente, todo es verdad. O, mejor dicho, todo está al servicio de una verdad.
Si pensáis en el cuento que acabamos de leer veréis que, aunque la kryptonita y el vuelo son elementos fantásticos, el autor nos está hablando de un tema en el que nos reconocemos. Los sueños infantiles, el choque de esas ilusiones con la realidad, el camino difícil por el que uno, a veces, llega a conseguir lo que desea de corazón, las renuncias que, sin embargo, nos impone la realidad. De todo eso nos habla este cuento.
Casi una tesis filosófica, una verdad con minúsculas pues las de los escritores son verdades que no pretenden ir más allá del cuento que alumbran, son verdades particulares, fogonazos, verdades discutibles que iluminan pero no reclaman sumisión.
Y es que los cuentos son mentiras que sirven para decir verdades. A veces una mentira tan evidente como esta:
«Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y, pop, ya estaba del otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar pero no salir, o viceversa, a causa de no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de este cristal, que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar dentro, y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales dignos de mejor suerte».
(‘Progreso y retroceso’. Julio Cortázar).
Sin embargo, no hay que darle muchas vueltas para descubrir cómo estas líneas mentirosas dibujan el perfil afilado de una verdad.
La verosimilitud
La verosimilitud, pues, es la ley que impera en los relatos, que sea lo que sea lo que ocurra en nuestro relato, el lector se lo crea. Si algo sabe hacer siempre un buen escritor es mentir, mentir bien, de forma convincente. Y esconder verdades detrás de esas mentiras.
Propuesta de escritura para el concurso
Vamos a contar mentiras.
Os propongo que contéis una gran mentira. El día que le prestasteis dos libras para un taxi a la reina de Inglaterra, cuando ganasteis a Fernando Alonso en una carrera, la noche que tuvisteis que llamar a un guardia para sacaros de encima a Penélope Cruz, la fiesta en la que Brad Pitt bailó desnudo para vosotras, ese secreto oscuro que compartís con Mariano Rajoy, esos superpoderes que tenéis y usáis a escondidas. Cualquier cosa vale.
Se trata de escribir un relato en primera persona en el que el personaje sea alguien que pudierais perfectamente ser vosotros o alguien de vuestro círculo cercano. No hagáis trampa, nada de sueños, ni de que al final solo fuera un contable parecido a Rajoy o algo así. A ver si conseguís que nos lo creamos.
Envía el texto, de no más de 500 palabras, antes del 24 de abril.
Para enviarlo, pincha aquí.
Todos los cursos de la Escuela de Escritores.

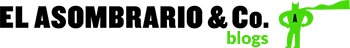


No está operativo el enlace para poder enviar el relato a concurso. Gracias
Buenos días. El enlace del concurso lleva al del mes de marzo. ¿Dónde envío el relato del mes de abril?
Muchas gracias