‘Los exiliados’, la joya escondida del cine sobre los nativos americanos

Una imagen de ‘Los exiliados’, de Kent Mackenzie.
Ahora que Donald Trump está poniendo el mundo patas arriba con su ‘America First’, hay que insistir en preguntarse quiénes fueron los primeros americanos, quiénes los migrantes, quiénes los exiliados. Y este filme es la joya escondida del ciclo que la Filmoteca Española ha dedicado a los nativos americanos. De entre las representaciones de los indios hechas por el cine de EE UU, ninguna de mayor alcance que ‘Los exiliados’, una modesta película de 1961 que rompió la imagen estereotipada establecida por el western. Ni enemigos, ni salvajes, ni exóticos, sino gentes del común, que el director Kent Mackenzie mostró en su verdad primaria, encarnados en un grupo de hombres y mujeres, a los que sigue durante una noche de finales de los 50 en Los Ángeles.
Las viejas y legendarias fotografías de indios tomadas por uno de sus principales valedores, Edward. S. Curtis, a caballo entre el siglo XIX y el XX, se suceden al ritmo de un monótono tambor en la apertura de Los exiliados: caras severas, curtidas, jinetes, mujeres sentadas junto a tiendas de campañas en la llanura…, fragmentos de un mundo desaparecido. Una voz en off los evoca sucintamente: aún subsisten, confinados por “el hombre blanco” en reservas dispersas por Estados Unidos; pero las generaciones más jóvenes han emprendido un nuevo éxodo hacia las grandes ciudades norteamericanas, como Los Ángeles, donde ocurre Los exiliados.
Esta es la historia de una noche entre esos desterrados, que salen a divertirse: recorren bares frecuentados por sus iguales, beben, juegan, ligan; pero también divagan sobre sus vidas desubicadas: son indios, pero ya no se reconocen enteramente como tales. Desempeñan trabajos comunes (en tiendas, en bares, en mercados…) mal pagados y arrastran esa parte indeleble del pasado: de madrugada, ya concluida la ronda del ocio, remontan en sus coches una colina de Los Ángeles que llaman Hill X, desde donde se divisa el mar iluminado, infinito de la ciudad, y allí retoman viejos cánticos, danzas tribales, llevados por una percusión rítmica, antes de regresar a sus hogares al alba.
Filmada entre 1958 y 1961 en los márgenes de la industria, Los exiliados tuvo, sin embargo, su momento de reconocimiento y fue seleccionada por los festivales de Venecia y Chicago. Pero a mediados de los 60 prácticamente desapareció y solo circuló en reducidas y malas copias fuera del circuito cinematográfico hasta su rescate en 2003, más de dos décadas después de la muerte de su director Kent Mackenzie a los 51 años, un orillado autor que solo realizó siete películas de 1958 a 1971; tres de ellas largometrajes para el cine y el resto cortos y un filme televisivo.
¿A quién iba a interesarle una película sobre los indios marginados en la sociedad americana exuberante, publicitaria, autosatisfecha de principios de los 60, de la que ellos eran una herida abierta? Una película rodada con actores no profesionales que se interpretan a sí mismos, nativos indios; una película que era una ficción y a la vez un documental, con la que Mackenzie se acompasaba al innovador New American Cinema Group de Jonas Mekas, Lionel Rogosin, John Cassavettes… surgido en Nueva York en esa época y cuyo manifiesto se presentó el mismo año de estreno de Los exiliados.
A lo largo de las horas del final de un día, de la noche y la madrugada y el amanecer, los desterrados vagan por la ciudad sin ninguna otra pretensión que evadirse. Mackenzie los filma sin un aparente objetivo dramático, como si la cámara se limitara a documentar las idas y venidas de sus personajes, mientras se escuchan sus voces monologantes, entre ellas la de una mujer embarazada, Yvonne, a quien su marido Homer deja en casa y decide salir sola al cine. Se ve a sí misma como esposa que atiende a su marido, un hombre de su propia tribu, que posterga la búsqueda de un trabajo, esperando la llegada de la noche para lanzarse al olvido.
Ambos abandonaron la reserva donde nacieron. “Quería encontrar algo diferente, que alguien me hiciera feliz”, se dice a sí misma Yvonne. Como el resto de mujeres de Los exiliados aparece doblemente marginada: como india y como mujer, subordinada a un hombre que solo espera cuidados de ella.
Homer se recuerda en su reserva de Arizona, antes de desplazarse a Los Ángeles, sentado con otros compañeros mientras veían a los turistas que visitaban el lugar y les tomaban fotografías por las que ellos pedían dinero a cambio. Abandonó los estudios en la escuela pública, se enroló en la Marina y poco después la dejó. Empezó a beber. Se casó. Siguió bebiendo, como hace esa noche junto a uno de sus colegas, Rico, otro hombre casado, que también desatiende a su mujer y a sus hijos. A diferencia de estos, el personaje de Tommy, también bebedor, se ve a sí mismo satisfecho. Le gusta la vida que lleva, la vida nocturna, no la ordenada de la mayoría de la gente. “Yo cuido de mí mismo. Veo que mis días son buenos”, se jacta mientras molesta a las mujeres con las que intenta ligar.
“Estoy feliz en Los Ángeles”, piensa en voz alta Yvonne. Pero no lo muestra su cara ni su actitud. Ella y los demás personajes de Los exiliados deambulan por la ciudad como náufragos en una isla de la que nadie va a rescatarlos. Viven escindidos entre su condición americana nativa y la de los americanos de aluvión que fundieron su propia identidad de origen, europeo fundamentalmente, con la del nuevo territorio y miran a los indios como marginales, cuerpos ya paradójicamente extraños (o incómodos) de la nación.
Algunos críticos señalaron a raíz del estreno de la película la imagen negativa que se desprendía de esos personajes: ebrios, pendencieros, maltratadores, vagos, que vendría a proyectar de nuevo otro estereotipo. Es cierto que la película no pretende redimir a un colectivo masacrado en su propia tierra, ni ajustar cuentas con los masacradores. Mackenzie, según declaró, quería revelar “los complejos problemas de los indios en la ciudad”, y para ello desciende a la intimidad de unas vidas concretas, en conflicto con la marginalidad por la que discurren y las muestra honestamente, sin pudor, sin juicios. Y es esa verdad primaria la que la ha mantenido viva hasta hoy.
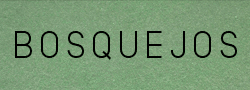

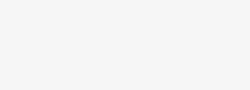


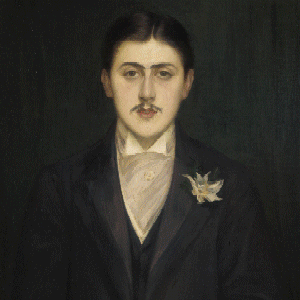



No hay comentarios