Los gritos de los torturados en Irán resuenan en el cine del exilio

El activista iraní Taghi Rahmani (derecha) cuenta al director de ‘My worst enemy’, Mehran Tamadon, sus recuerdos en una celda de castigo.
“Una película no va a desasosegar a un torturador”, le dice el activista iraní Taghi Rahmani, torturado por la policía de Irán, al cineasta Mehran Tamadon en el documental ‘Donde Dios no está’. Tamadon cree que su película podría despertar la conciencia anestesiada de los represores de un régimen religioso al que miles de ciudadanos, especialmente mujeres, se enfrentaron a partir de 2022 y que fueron brutalmente reprimidos. Exhibido en el ciclo ‘Los barrotes del destierro. Documental iraní en el exilio’, del Festival Documenta Madrid, este y otros cuatro filmes de directores iraníes exiliados desvelan la persecución y violencia ejercida contra los discrepantes, los contrarios, los disidentes del país asiático.
Una nueva generación de cineastas iraníes crea lejos de su país, pero en modo alguno es ajena a él. El peso del exilio, los lazos familiares, los movimientos de rebelión ante la represión de la dictadura religiosa la mantiene atada a Irán. En las voces de los directores Ehsan Khoshbakht, Sara Dolatabadi, Mehran Tamadon, Mania Akbari, en las de los represaliados (Homa Kalhori, Mazyar Ebrahimi, Taghi Rahmani) conviven el presente, la memoria y el dolor por un lugar que ya no les pertenece enteramente. Todos ellos han expresado en las películas del ciclo Los barrotes del destierro su esperanza en el regreso, aunque saben que allí, de momento, les aguarda la cárcel o el silencio.
El último de los directores exiliados es Mohammad Rasoulof, de 52 años, condenado porque, según la sentencia, sus películas atentaban contra la seguridad nacional. Acaba de escapar de Irán para evitar la cárcel y en el Festival de Cannes presentó su último filme, La semilla del higo sagrado. Persiguiendo al cine, según declaró Javier H. Estrada, responsable del ciclo del festival Documenta, en su presentación en la Filmoteca Española, los gobiernos autoritarios tratan de eliminar la memoria de una cinematografía que “es una potencia artística”; pero “no van a ser capaces de acabar con él”. Existió antes de la fecha nuclear de 1979, que parte en dos el abismo histórico de Irán: dejó atrás una dictadura laica y la cambió por otra religiosa. Y sigue existiendo. A pesar de la censura.
Una de esas censuras la han sufrido las mujeres. De ella habla Mania Akbari en el documental que inauguró el ciclo, How dare you have such a rubbish wish (2022), que podría traducirse como Cómo te atreves a tener ese deseo tan sucio. Akbari enseña desprejuiciadamente su cuerpo desnudo, con las cicatrices de la operación que sufrió a causa de un cáncer, mientras un tatuador dibuja sobre sus senos arabescos florales. Expone el “verdadero” cuerpo de una mujer, tal y como lo contemplaría una mujer. O un hombre que lo hubiera despojado de su carga prejuiciosa, reductiva.
Akbari se exilió de Irán en 2012 y desde entonces vive en Inglaterra. «Dejé mi país natal con pena, miedo y frustración», dijo un año después de abandonar el país en una entrevista a The Guardian. “Estaba alienada y aislada. No podía obtener permiso para hacer mis películas, ni para que mis películas fueran vistas. Todavía amo a Irán. Todavía estoy fascinada por él. Me dio mi creatividad. Pero tuve que irme”.
Su documental alterna imágenes de Akbari con fragmentos de películas rodadas antes y después de la Revolución religiosa de 1979, que por momentos recuerda la mirada estereotipada hacia las mujeres que el cine español franquista lanzó fundamentalmente en los años 60 y 70, exponiéndolas como un objeto etiquetado, disponible, subordinado. El catálogo visual de Akbari contiene escenas de hombres que piden sexo a cambio de trabajo, de hombres que violan, pero también de mujeres que desean a hombres violentos.
Akbari plantea su filme como un combate contra la manera en que ese cine ha capturado a las mujeres. En un sentido, habla del exilio de la mujer dentro del propio Irán: exilio de sus cuerpos, de ellas mismas, latentes bajo una superficie de estereotipos, de deformación difundidos toscamente durante décadas en las pantallas iraníes.
Intimidación
Al director Mehran Tamadon le intimidaron los guardianes de la moral iraní por unas películas que hizo en Irán en las que intentaba entender la mentalidad religiosa de imanes y represores. Esa insistencia era inadmisible, le dijeron. Sintiéndose amenazado, en 2014 hizo su último filme en el país y huyó a Francia.
Tamadon es un hombre confundido. Él no pasó por la cárcel ni por la tortura, y quiere imaginar cómo hubiera sido aquella experiencia que quienes sí la vivieron le transmiten en los dos documentales proyectados en Documenta: My worst enemy (Mi peor enemigo, 2023) y Where god is not (Donde no está Dios, 2023), psicodramas que dejan en evidencia al propio cineasta. Su pretensión, les dice a sus entrevistados, es luchar con su cine para voltear la conciencia de quienes torturan en Irán, un vano empeño que le afean ellos, ex presos, exiliados como él.
En My worst enemy les pide que simulen ser policías y le interroguen como si fuera un detenido. En el curso de la representación del interrogatorio más largo, le interpela la actriz Zar Amir Ebrahimi, que huyó de Irán tras ser condenada a 10 años de prisión y 99 latigazos. Ebrahimi le reprocha esa actuación, porque jamás se aproximará al terror que causa enfrentarse a un torturador. “¿Tú crees que te habrían dejado sonreír como has hecho conmigo?”.
“Es repugnante, aunque sea para una película”, le recrimina también Mazyar Ebrahimi, en Where god is not. Él montó en Irán una empresa de importación y exportación de material audiovisual. Alguien de la competencia le denunció acusándole de espiar para Israel y lo detuvieron. Le imputaron por crímenes que no cometió y grabaron su confesión en televisión. En la cárcel se quedó calvo. Tamadon reproduce ante él los momentos de tortura que sufrió Ebrahimi: tumbado en la cama, golpeado en los pies desnudos con unos cables que se enrollaban y le laceraban la piel, recibiendo electricidad en diversas partes del cuerpo. La recreación turba a Ebhahimi y obliga al director a parar.
Si al activista político Taghi Rahmani lo violentaron físicamente en algún momento de los 14 años que pasó en prisión en distintas etapas, no lo cuenta ante la cámara. Lo que sí reproduce en una nave donde Tamadon rueda sus documentales son recuerdos de los seis meses que estuvo encerrado en una celda de castigo. Los pasos que daba, los ejercicios mentales en que se perdía para no caer en la locura. El propósito de ese encierro, le dice a Tamadon, “es que uno deje de ser quien es”.
También es escéptico sobre las expectativas del director. El torturador, le asegura, “está haciendo la guerra. Está ahí para derrotarte”.
A principios de la segunda década de este siglo, Rahmani pudo escapar de Irán. Pero como les sucede a los demás ex presos, el deseo de volver se mantiene intacto. “Allí es donde mi vida tiene sentido, aunque sé que me detendrían”.
Homa Kalhori, activista de izquierdas, condenada a 12 años, recuerda en Where god is not cómo mientras la trasladaban en un autobús de una cárcel a otra veía la vida en libertad de las gentes que pasaban ante sus ojos. Su amargura quedaba parcialmente atenuada porque no iba sola. La rodeaban sus compañeras de prisión, que habían forjado una confraternidad para aliviar la dureza del encarcelamiento. “Estábamos muy unidas”, le confiesa a Tamadon.
Ya han pasado 38 años, pero los recuerdos siguen anclados en aquella prisión y evocarlos le duele. Se lamenta de que la cárcel hubiera quebrado su falta de fe. Por una vez rezó y se colocó un chador que la cubría entera, ante la complacencia de algunas. Quizá su momento más bajo fue cuando la nombraron supervisora de la celda de las presas más díscolas, que la boicoteaban y no le hablaban. Para alguien que rehúye las jerarquías aquella imposición de ejercer un poder frente a sus iguales aún le remuerde la culpa.

Fotograma de ‘How dare you have such a rubbish wish’.
Amor y amistad
A Mahmoud Dowlatabadi lo persiguen sombras. Cree que un policía anda tras él mientras camina por una calle solitaria, cuenta en An owl, a garden and the writer (Una lechuza, un jardín y el escritor, 2023). Quizá es una imaginación suya, pero años de vigilancia y acoso han condicionado sus reacciones. Durante un tiempo huyó a Alemania, “hasta que se calmaron las cosas”, y volvió. A él lo detuvieron, pero tampoco lo tocaron. Era un escritor famoso y esa fue su salvaguarda; aunque asistió desde su celda, como un espectador impotente, al horror de la prisión. De noche, confiesa, “oía los gritos de los torturados”.
“La cárcel es una mancha en la humanidad”, le dice a su hija, la artista y cineasta Sara Dolatabadi. Ahora tiene 83 años y ella lo filma en una amplia casa de Irán con jardín, piscina, árboles y un perro. “Es una película personal que supera lo personal”, afirma Dolatabadi en su presentación en la Filmoteca. Lo personal proviene de su estilo poético, sensorial. Dolatabadi filma el tiempo que pasa con sus padres en esa casa. Son escenas cotidianas. El padre juega con la nieta, fuma, lee, escribe, pasea. La madre recuerda cuando conoció al escritor. “Él era diferente y me adapté a él. Llevamos 46 años juntos y sigue siendo un misterio para mí; pero también es una alegría”.
La hija le hace recordar al padre su vida de artista que ilustra con imágenes de películas iraníes y de archivo y la lectura de fragmentos de sus novelas. A diferencia de otros creadores, su propia hija, que abandonó de joven el país y emprendió una vida errante, Mahmoud Dowlatabadi no quiso dejar Irán. Prefirió resistir. Su exilio fue, pues, interior. Pero el régimen quería que supiera que lo vigilaba. En los años 90, años de detenciones y asesinatos, le vaciaron la casa. “Pero yo seguía escribiendo”. Su fe en la literatura como una isla de libertad rodeada de represión es la misma fe en la que creía Ahmad Jurghanian, el amigo del autor de Celluloid underground (2023), Ehsan Khoshbakht.
Jurghanian era una leyenda entre la gente del cine iraní. En un país que cerraba salas, que censuraba las películas, Jurghanian era un cruzado que había ido rescatando miles de filmes antes de que los destruyeran, primero las autoridades de la monarquía y después las religiosas. Varias viviendas asotanadas de Teherán las había convertido en depósitos cinematográficos con fondos procedentes de empresas distribuidoras y estudios de producción.

Ahmad Jurghanian, en uno de los sótanos donde almacenó miles de películas que el régimen iraní quería destruir.
Cocinas, dormitorios, salones, pasillos estaban atestados de latas de celuloide, carteles y afiches, mayoritariamente de Hollywood. Un joven Khoshbakht, que ya organizaba proyecciones y coloquios de cine controlado por las autoridades morales iraníes, localizó a Jurghanian a mediados de los años 90. Este le contó que lo habían detenido y torturado para que revelara el escondite de sus películas. Para recuperar la libertad, desveló alguno de esos escondites. Pero siguió recabando filmes, de los que hoy nadie sabe nada, pues Jurghanian murió en 2014 en un accidente sin haber hecho público dónde conservaba ese material.
Como Sara Dolatabadi, Khoshbakht restituye en la mejor película de Los barrotes del destierro la memoria de un resistente. En él halló un semejante, un abducido del cine. Pero Khoshbakht no iba ser su relevo. Cuando entendió que vivir en una dictadura coartaba sus ansias de hacer cine, también se marchó de Irán. Aun así no ha podido salir, mentalmente, de allí. Su trabajo de programador, de cineasta vuelve una y otra vez a su país. Él y Dolatabadi, Tamadon y Akbari son militantes de un cine que tal vez, como desea Tamadon, pueda socavar la conciencia dañada de la dictadura y ayudar a recuperar una libertad que hoy se les niega.
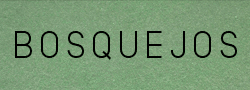

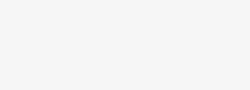


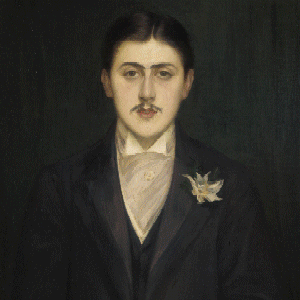



No hay comentarios