‘Huertopías’: imagina tu ciudad con bosques comestibles

José Luis Fernández Casadevante, conocido como Kois, autor de ‘Huertopías’. Foto: Nacho Goytre.
José Luis Fernández Casadevante, conocido como Kois, lleva gran parte de su vida inmerso en movimientos sociales en Madrid. Sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, implicada en el desarrollo de proyectos de ecología social, es lo que hoy se llama un emprendedor en el ámbito del ‘ecourbanismo’ y la economía solidaria. Su último libro, ‘Huertopías’ (ed. Capitán Swing) nos lo presenta como un “huerto de hojas de papel” o como “un montón de palabras llenas de semillas” y nos lleva de viaje por esas ciudades en las que la agricultura urbana, cooperativa y solidaria, es posible.
En esta nueva obra, Kois no solo recoge algunas de las experiencias más inspiradoras que ya están en marcha, sino que, con vistazos hacia atrás, nos recuerda la importancia que tuvo esta actividad agraria urbanícola en graves crisis del pasado y nos permite creer en un futuro de grandes urbes “verdes y habitables”, pero, además, comestibles.
¿De dónde surgió la idea de hacer este ‘Huertopías’?
Fue durante la pandemia del covid-19. El confinamiento implicaba el abandono de los huertos urbanos que habíamos conseguido legalizar en Madrid. Desde el huerto de mi barrio, en Vallecas, logramos que el Ayuntamiento aprobara un protocolo que nos permitía cultivar allí alimentos y entregarlos a familias necesitadas. Al final, se organizó el proyecto Cosechas Solidarias, con más de 20 huertos implicados. A raíz de aquello, comencé a investigar qué pasaba en otras ciudades y cómo esta agricultura urbana resurge en tiempos de crisis económicas o conflictos, tanto para alimentar a las personas como para cohesionar a las comunidades.
¿De cuándo te viene esta implicación con el mundo hortícola urbano?
Mi primer acercamiento fue en 2007, cuando vivía en otro barrio más al norte de la ciudad. Entonces había alguna experiencia, pero sin continuidad. Luego, ya viviendo en Vallecas, un grupo de personas decidimos montar el huerto Adelfas, que funciona y fue de los primeros en legalizarse. Ahora hay unos 70 en el programa municipal y esperamos que sean 90 en un par de años. Se trata de espacios abiertos a todo el mundo, que permiten la participación de jubilados, adultos, niños. Ahora pensé que era el momento de escribir un libro en el que se mirara al futuro.
Desde luego, da gusto ver matas de tomates entre el asfalto, pero además de conseguir comida, destacas otras muchas ventajas de cuidar un huerto urbano.
Lo primero que viene a la cabeza es el cultivo de alimentos, pero son también lugares de alfabetización ecológica y de cuestionamiento del sistema alimentario. La gente que participa se preocupa más de comer vegetales, se pregunta de dónde viene su comida. Y a la educación ambiental, suma la participación social, la posibilidad de hacer red con otras iniciativas ciudadanas. También se sabe ya que mejora la salud de las personas, tanto en términos fisiológicos como emocionales, de salud mental. Y otra ventaja es la renaturalización de las ciudades, pero con elementos comestibles. En cuanto pones cultivos, enseguida comienza a aparecer una biodiversidad sorprendente en el entorno de estos huertos urbanos.
Lo habréis notado también en el vuestro de Adelfas… ¿Cómo ha cambiado el barrio?
Antes era un antiguo solar dedicado a aparcar coches. Renaturalizarlo fue ya una ganancia paisajística, pero en términos de riqueza natural el cambio es cualitativo. Con la diversidad de plantas, frutales, arbustos, otras ornamentales, se ha favorecido que haya insectos o pequeños vertebrados. A veces se nos cuelan conejos que llegan por las vías del tren… y se nos comen todo.
Decías que es un libro enfocado hacia el futuro y el título nos recuerda a la palabra ‘utopía’, pero una utopía que puede ser real.
El libro hace un juego. Desde la época del filósofo Tomás Moro y su libro Utopía, en el siglo XVI, se ha hecho el ejercicio de imaginar cómo iban a alimentarse las grandes ciudades, con mecanismos que tuvieran en cuenta la agricultura urbana y de proximidad. Yo hago un hilo de cómo se han planteado a lo largo del tiempo esas ciudades alternativas, hasta en la ciencia-ficción, siempre contando con la horticultura urbana. Y cómo ocurre ahora: quienes plantean cómo deben ser las ciudades que transiten con éxito la actual crisis ecosocial, también incluyen los huertos como una pieza fundamental en ese el puzle de la agenda del ecourbanismo.
¿Cómo te imaginas tú esa ciudad futura?
Lo primero es que no solo debería tener huertos, sino cambios en otras muchas dimensiones, incluida la propia arquitectura del espacio construido. Los huertos ya están aquí, y no como una flor efímera desaparecerá, como en el pasado, sino para quedarse. Esa agricultura cada vez tendrá más espacio en casas, azoteas, tejados, colegios… También habrá más granjas urbanas, más frutales en el espacio público. Habrá que entender el vínculo entre la belleza de lo ornamental y lo productivo. Yo me imagino bosques comestibles en las ciudades. Y no es utópico, son experiencias que ya se están desarrollando, aunque no todas a la vez y en el mismo lugar.
¿Hay alguna ciudad que consideras ejemplar?
París está avanzando mucho en estrategias de renaturalización. Está des-asfaltando muchas calles porque se creen las consecuencias del cambio climático y se preparan para tener el clima de Sevilla en 15 años. Aquí, más que adaptarnos a esa evidencia científica, estamos involucionando. También Nueva York es un ejemplo: tiene el equivalente a una concejalía de agricultura urbana que integra todas las experiencias. En España, ciertamente Madrid tiene un ecosistema de huertos urbanos potente, gracias al impulso que le han dado los movimientos sociales. Es un programa que les reconoce mucha autonomía de gestión, con una buena colaboración con los viveros municipales, con formación para enseñar a cultivar o para la resolución de conflictos. Y también hay huertos escolares, en bibliotecas, en centros de salud… Lo último es que estamos construyendo lo que llamamos barrios productores.
¿En qué consiste un ‘barrio productor’?
La idea es avanzar en experiencias de agricultura urbana profesionalizada, como actividad empresarial, pero en el marco de la ecoagricultura social. Se trata de crear un negocio viable económicamente, pero que incluya fines sociales mientras se favorece el producto de proximidad. Ya hay cinco proyectos piloto aprobados en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y se continuará otros tres años más al menos. Uno de los proyectos, por ejemplo, incluye terapias hortícolas, con psiquiatras y psicólogos que utilizarán la huerta como algo terapéutico. En Vitoria también hay un proyecto de anillo agrario periurbano con iniciativas agroecológicas. Se trata de tener un ecosistema de propuestas diversas.

Kois es activista alimentario y participa desde hace años en la cooperativa Garúa. Foto: Nacho Goytre.
¿Qué nos falta para que todas estas propuestas se generalicen e impliquen a miles de personas?
Necesitamos un cambio cultural, que se entienda que la agricultura urbana no es cosa de cuatro ecologistas radicales y empezar a tener unas nociones de cómo participar. En París existe el carné Mano verde que habilita a ciudadanos para cuidar árboles o alcorques, como jardineros del espacio público. Eso requiere un acompañamiento institucional, en colaboración con el tejido social de los barrios. También es importante hacerlo con justicia social. París ha sacado un plan de renaturalización de azoteas: en edificios nuevos o rehabilitados, si éstas son grandes, deben dedicar espacio a un huerto urbano. Y se acompaña con financiación. No pueden ser iniciativas solo para quienes tienen recursos, que es lo que pasa aquí con las ayudas para placas solares o rehabilitaciones energéticas.
¿Cómo ves la sensibilización social respecto a las ciudades más verdes y habitables?
Sin una implicación de la ciudadanía no lograremos los cambios que necesitamos. Y la ciudadanía va a la vanguardia, porque tiene menos miedo a innovar que la política convencional. En la percepción del arbolado, de los parques, hay una tendencia clara. Y esa innovación es igual a nivel internacional. El primer parque nacional urbano, en Londres, nació de los barrios. Ahora hay una red de ciudades que quieren imitarlo. En otros lugares se promueven derechos para que árboles con determinados años no se puedan talar. Es importante este papel creativo de la ciudadanía, porque marca las pautas a las decisiones de las administraciones públicas.
¿A qué tipo de lectores quieres dirigirte con ‘Huertopías’?
Me interesa la gente a la que le preocupa la ciudad y cuestiones relacionadas con el urbanismo o las zonas verdes, pero también los técnicos que están en la Administración y no cambian con diferentes gobiernos. Estas personas pueden ayudar a impulsar buenas prácticas, abrir posibilidades que legitimen transformaciones por su cercanía a los políticos.
![]() COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.
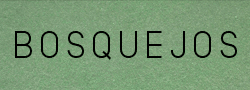

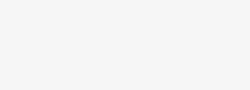


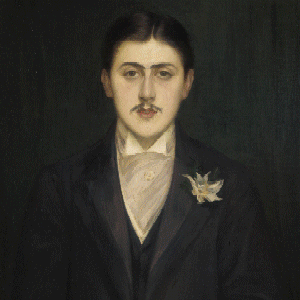



No hay comentarios