La Barcelona pre-olímpica: punki, heavy y rockera

La escritora Bego Arretxe Irigoyen.
La primera novela de Bego Arretxe Irigoyen, ‘No creas una palabra’ (Editorial Catedral), es un ejercicio de reafirmación y también una inteligente reflexión sobre el pasado inmediato. La historia parte de un encargo que recibe la protagonista: escribir una biografía sobre Phil Lynott y sus Thin Lizzy. Rauda nos obliga a bucear en los recuerdos y a hacer una inmersión en una Barcelona que apostaba a cualquier precio por ser sede de los Juegos Olímpicos. La novela de Bego transcurre por aquella ciudad que era menos de diseño de lo que luego quiso ser, un recorrido a través de los personajes y sus circunstancias: vidas cotidianas familiarizadas con la lucha en la calle, con una marcada conciencia de colectivo, plagada de dudas y conflictos personales, henchida de ganas de cambiar el mundo. El novelesco itinerario finaliza cuando aparecen los síntomas de la resaca tras la celebración del 92, cuando los protagonistas han visto pasar un vendaval que les ha desplazado física y mentalmente.
La escritora catalana con ascendentes vizcaínos se sustenta en sus memorias para construir el andamio de su obra, pero va mucho más allá de ese ejercicio descriptivo de sus recuerdos (es su primera novela). Bego pone voz femenina a una generación donde los colectivos sociales juveniles estaban a la orden del día, donde la música punk rock era mucho más que una banda sonora, una generación joven y reivindicativa en la que aún el feminismo era una palabra escrita en minúsculas y pocas veces llevada a la práctica.
¿Cuándo, cómo y por qué decidiste empezar ‘No creas una palabra’, tu primera novela?
La idea de una novela que rescatara la Barcelona pre-olímpica, la de los movimientos sociales, la okupación y la insumisión al servicio militar y civil, la eclosión de grupos de rock, punk y heavys, las fiestas interminables, las amistades incondicionales, la invasión de la heroína y el sida me surgió algunos años antes de ponerme a escribir. Era una idea que me rondaba. Me parecía una Barcelona poco retratada, tanto por los discursos oficiales como desde la literatura. Como si fuera una vergüenza, como si la gente que lo vivimos, y las y los que se quedaron en el camino no valieran la pena. El estigma de la heroína y el sida justificó unas muertes injustificables, como si sus vidas no valieran. También me interesaba indagar sobre cómo la memoria recrea o ficciona el pasado para poder sobrevivir. Los dos intereses fueron el detonante para escribirla.
Unos años después, con varias libretas repletas de notas, me apunté a un taller de creación literaria que me hiciera de acicate para empezarla. Y con algunas páginas e ideas claras la seguí por mi cuenta. Más o menos empecé a escribirla a finales de 2019 y la terminé, con la última revisión de la quinta versión, en enero de 2023.
En tu novela, la música es un hilo conductor fundamental. ¿Por qué lo has hecho así?
De la misma manera que no podría vivir sin literatura, tampoco podría hacerlo sin música. La música me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Y en la época que retrata la novela, la de finales de los 80, primeros 90, muchísimas cosas giraban alrededor de la música, desde la protesta y la denuncia a la amistad y la fiesta. Cualquier persona podía montar un grupo. Los amigos tenían grupos, los vecinos, gente conocida. La expansión del punk, del rock urbano, junto con la facilidad de acceder a centenares de grupos tanto de otras ciudades y pueblos del Estado como a nivel internacional. Los casetes grabados permitían que esa música se compartiera, la ampliación del circuito de conciertos que viéramos a grupos que antes ni siquiera venían. Era imposible retratar esos años sin tener en cuenta la música. Sería como amputar un órgano vital de aquella época. Además, la música siempre ha sido un detonante de la memoria. Escuchamos una canción y podemos trasladarnos a cinco, diez o treinta años atrás. La música, como un buen pegamento, unía todos los aspectos que quería trabajar en la novela.
Hay también otros hilos que conforman la historia; por ejemplo, la amistad y el amor; también la pertenencia a un determinado grupo social. Como humanos, supongo que tendemos a engancharnos a eso…
Es que somos humanos. Lo que quería era huir de esos estereotipos acartonados que reducen a la gente a determinados clichés eliminando todo lo demás: el activista, la adicta, la fiestera, el pasota, etc… Creo que somos mucho más complejos y estos estereotipos nos niegan. Cada persona esconde todo un mundo en su interior y es a través de la amistad y el amor cuando esos mundos se comparten un poco más. Aunque no compartamos todo y nos engañemos a menudo. E indagando en la amistad y el amor, podía mostrar la complejidad, los miedos, los gozos, los secretos, la generosidad, el afecto, los intereses, las traiciones de los personajes. Su humanidad contradictoria y compleja. Me parecía mucho más honesto. También me permitía tratar de desmontar prejuicios y poner el foco en la injusticia y el dolor de la pérdida de tantas vidas.
El escenario, esa Barcelona pre y post olímpica, es fundamental… ¿Cómo te marcó o arrinconó ese periodo?
La idea de escribir sobre la Barcelona en los años anteriores a los Juegos Olímpicos fue porque se ha tratado a esa Barcelona como si fuera una ciudad provinciana, inmadura y vergonzante. Pero a mi modo de ver, a pesar de sus carencias evidentes, era una ciudad que todavía se entendía como el lugar en el que vivían sus ciudadanas y ciudadanos, no un escaparate ni una marca que se tuviera que vender para atraer capital a cambio de esconder bajo la alfombra sus desigualdades, el dolor, la precariedad, la expulsión de ciudadanas y ciudadanos, la sobrevivencia, la creatividad, el bullicio, la fuerza, el entusiasmo y las contradicciones de sus movimientos sociales. Quería indagar-recordar-recrear una Barcelona que todavía se entendía a sí misma como ciudad para sus habitantes. Sin idealizaciones y mirando hacia aquellas vidas que, por prejuicio, por estigma social, por interés en una imagen maquillada y poco apegada a la realidad, se han ocultado. Un proceso de maquillaje que negó la dignidad.
Esa fue la principal afectación: hubo represión a los movimientos sociales para «neutralizar las amenazas» a la imagen de ciudad perfecta, calles enteras que fueron destruidas y desalojos de vecinas y vecinos que se mandaron a malvivir en las periferias, estigmatización de colectivos, una limpieza social que no se centraba en mejorar la vida de la gente en situación de precariedad, sino de ocultarlos, apartarlos de la vista de los visitantes. Creo que los Juegos fueron un parteaguas que inauguró un modo de entender las ciudades como centro de espectáculo y negocios que ha profundizado las desigualdades, la exclusión y las dificultades para llevar una vida digna. Un cambio que ya predecía lo que está ocurriendo: ciudades escenario de vacaciones, franquicias que se repiten en el centro de las grandes ciudades europeas, ciudades gentrificadoras y aumento imparable de la pobreza, convirtiendo a gran parte de sus habitantes en nómadas a la fuerza en la búsqueda de un techo que poder pagar. He intentado rescatar esa Barcelona Pre-olímpica no como un ideal, sino como un lugar en el que ocurrían muchas cosas, entre ellas, aquellas que el discurso olímpico quiso borrar de la memoria colectiva.
La visión, la voz femenina de todos aquellos tiempos, de esa Barcelona silenciada, de esa pertenencia social, marca sin duda la diferencia.
Creo que este hecho es importante. En general (hay honrosas excepciones) cuando pensamos literariamente en novelas o ensayos que tengan como ingredientes la música, las drogas y los movimientos sociales de aquella época, la mirada es masculina. Como si las mujeres no hubiéramos formado parte y no tuviéramos una mirada ni nada que aportar al respecto. Para mí, entonces, se negaba, como mínimo, la mitad de la historia y no me sentía reflejada en lo que se contaba, o solo en algunas partes. Escribirla también nació de la necesidad de hacer mi modesta aportación para llenar ese vacío junto con los esfuerzos de otras mujeres.
En aquella BCN de movimientos sociales alternativos había lucha, revolución, pero también un manifiesto machismo del que ni siquiera se hablaba…
No solo en Barcelona. Creo que podríamos generalizarlo. Machismo y clasismo. Las novelas son situadas en una época determinada y, a veces, con el paso del tiempo, se tiende a idealizar épocas y movimientos como si, por el hecho de serlo, hubiera que convertirlos en heroicos y esconder sus contradicciones. A mí esos espejos perfeccionados a costa de simplificarlos no me sirven para nada, no me interpelan y, de algún modo, me niegan, niegan a mucha gente que participó. A 14 años de muerto el dictador, la sociedad era muy machista, homófoba y clasista, y esto salpicaba también a los movimientos sociales. Y no, no se hablaba de ello o se hablaba poco. Había poca conciencia colectiva del patriarcado, del racismo, del clasismo, y eso implicaba actitudes, decisiones y maneras de hacer que reproducían la violencia que pretendían combatir. Una violencia que se ejercía hacia cuerpos y vidas de personas de carne y hueso. Y, desde el sentido de pertenencia a esos movimientos en los que sigo participando, he querido plantear esas contradicciones porque me parecen fundamentales para transformar las dinámicas de poder.
El VIH fue devastador en los 80 y los 90; en la novela también está presente.
Otro tema poco explorado, aunque, afortunadamente, está empezando a cambiar. Se sigue hablando poco del VIH, aunque siga presente. En aquella época, quien tenía VIH o sida debía esconderlo si no quería ser estigmatizado, señalado y toda su manera de vivir puesta bajo sospecha. Poca gente tuvo la valentía de hacerlo público o, al menos, compartirlo más allá de las paredes de su casa. Murió muchísima gente y parecía que eran muertes indignas, muertes que valían menos, muertes que se merecían y que había que esconder. Y el dolor que supusieron y que atravesó a buena parte de la sociedad mundial de un modo u otro (¿quién no tiene un familiar, amiga o amigo, vecino o vecina con VIH o que murió de sida?), se convirtió en un dolor privado condenado a ser drenado o cargado desde la más estricta intimidad.

Bego Arretxe Irigoyen, autora de la novela ‘No creas una palabra’.
En este sentido, ¿ha evolucionado la sociedad o seguimos siendo machitos cerriles, solo que más sofisticados?
A la vista está que la sociedad sigue siendo machista, clasista y racista. Pero tanto las mujeres, sobre todo jóvenes, como los colectivos racializados y/o de población en situación de precariedad como la comunidad LGTBIQ+ llevan décadas empujando fuerte y generando una mayor conciencia social y cambios fundamentales en el imaginario colectivo. Se ha dejado de normalizar actitudes y violencias que nunca fueron normales, pero todavía falta mucho por hacer. Y en este mucho por hacer, tenemos una responsabilidad que debería convertirse en actitudes, miradas y formas de actuar concretas, no solo de palabra.
Phil Lynott, sin duda, es también ‘prota’ de tu primera novela; tengo entendido que, preparándola, viajaste a Dublín en busca de su vibración y te encontraste con su entrañable madre…
Me encanta la música de Phil Lynott y Thin Lizzy desde que lo descubrí, gracias a un amigo, justo a finales de los 80. En la novela he utilizado a Phil Lynott como recurso literario para intentar trascender lo local y reflexionar sobre ese cambio a nivel de ciudad, a nivel social del que hablaba antes y que, en Inglaterra, por ejemplo, tuvo que ver con la llegada de Thatcher y sus políticas, que se acabaron globalizando para nuestra desgracia, pero también con la rabia, el punk, el rock’n’roll, la sobrevivencia, los sueños truncados, la heroína y el sida.
Mientras tomaba notas y la novela era solo una idea en mi cabeza, viajé a Dublín para localizar y seguir las huellas de Phil Lynott. Una mañana, fui a parar a White Horses, la casa que Phil Lynott le compró a su madre en Howth, un pueblecito al norte de Dublín. Ella estaba cortando los setos, así que me vio y me saludó. Nos pusimos a hablar. Era una mujer de 86 años (murió en 2019) alta, elegante, bella y muy expresiva. Me invitó a tomar un té con galletas, entramos en una habitación donde tenía guardadas las cosas de su hijo, su colección de vinilos, sus bajos, sus sombreros, fotografías, discos de oro, fotos troqueladas a tamaño natural… Me llevó en su coche a conocer la tumba de Phil en el cementerio, me contó un montón de anécdotas. Fue un momento mágico y entrañable. Ese encuentro y su libro My Boy fueron fundamentales para escribir la parte de Phil Lynott de la novela.
¿Qué hay de nostalgia y cuánto de reivindicación en tu novela?
Lo vivido, vivido está. Hay más de reivindicación de una memoria silenciada, desde el amor y la ternura, por poner el foco y, de algún modo, guardar y compartir mi mirada sobre aquellos años y las personas que se quedaron en el camino. Creo que, cuando nos escamotean la memoria colectiva o parte de ésta, nos faltan elementos para entendernos, para entender el presente y para imaginar y crear el futuro.
Había un grupo gallego de principios de los 90 que decía: la represión ahora es un arte / tú pareces no enterarte… ¿A día de hoy sigue en pie esa estrofa en tu opinión?
Creo que es una frase que sigue perfectamente vigente. Ahora las formas de represión se han sofisticado en algunos aspectos y, en esta sociedad de la inmediatez, las desigualdades y la imagen, hemos afinado a nuestro censor interno, que es el peor. Con la persecución y encarcelamiento de artistas por letras que en los 80 nadie hubiera cuestionado, entre otras criminalizaciones, nos encontramos en la situación de autocensurarnos pensando qué decir para que no nos linchen, o persigan o cancelen públicamente, en el mundo laboral o social. En este sentido, hemos retrocedido. En otros aspectos sigue tan bruta y violenta como siempre, no hay más que ver las actuaciones policiales en manifestaciones y desahucios o las persecuciones a personas racializadas o los argumentos violentos y demagogos que esgrime la derecha para responsabilizar a colectivos como las y los migrantes que nada tienen que ver con nuestra precariedad para que no señalemos a los verdaderos responsables: bancos, empresas depredadoras, medios de comunicación cómplices, políticas públicas que niegan derechos inalienables, etc…
Sé qué eres ávida lectora, ¿hay algún libro o autor/autora que te hayan inspirado a la hora de dar forma a la novela?
Me cuesta mucho contestar esta pregunta porque, efectivamente, leo muchísimo y lo que leo, de algún modo, queda integrado en mi forma de entender el mundo y en mi búsqueda del lenguaje para expresarlo. Por este motivo, si hablamos de la escritura de la novela, no puedo hablar de un libro concreto.
Tras esta novela, ¿tienes a mano algún otro proyecto literario?
Tengo en mente una idea de novela, pero todavía no tengo muy clara la forma, la voz, el tono. Ni siquiera tengo claro si acabará cristalizando. Hago pruebas. Lo que sí es seguro es que voy a seguir escribiendo, porque me ayuda a pensar de otra manera, con más calma, a otro ritmo, de un modo más libre.
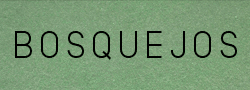

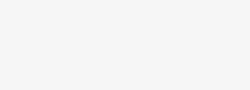


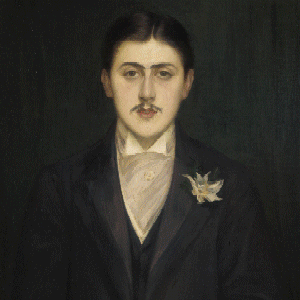



No hay comentarios