El I+D+i llega a los afectos como ideología impracticable
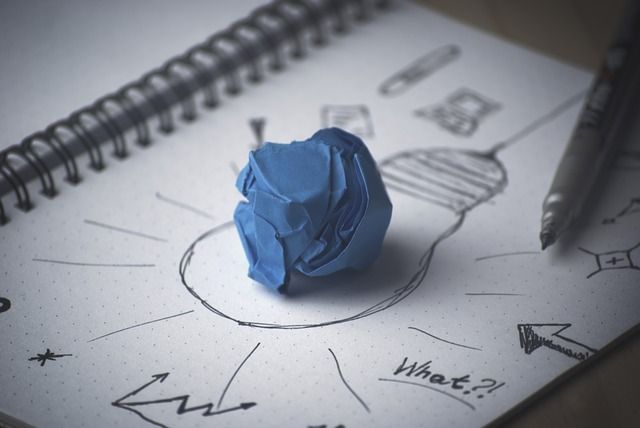
Foto: Pixabay.
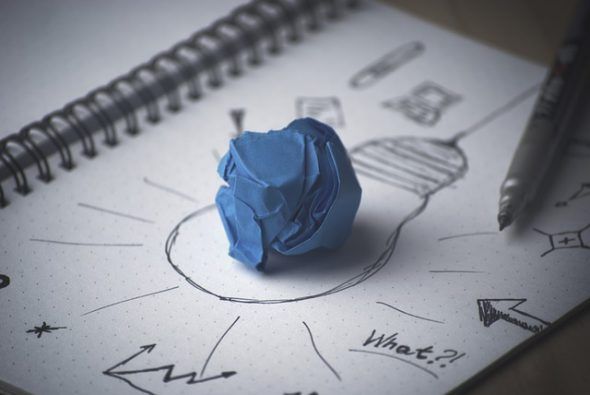
Foto: Pixabay.
Poco a poco la innovación ha ido permeando en cómo deberíamos comportarnos. Debemos mantener una actitud innovadora en la familia, el trabajo o en nuestra comunidad política. El I+D+i ha llegado a los afectos. «Formación continua», «movilidad», «flexibilidad», «flexiseguridad»… Nos hemos acostumbrado a escuchar palabras y sintagmas que remiten a una reinvención (a una innovación) constante de nosotros mismos. Y una más: la utilidad del fracaso.
Uno de los mantras de nuestro tiempo dice que la innovación (en sentido amplio) es fundamental para el progreso general de nuestras sociedades. Un país que no apueste por el I+D+i es un país condenado, leemos con frecuencia. Y es innegable que es así si queremos buenos empleos, fruto de una productividad vigorosa en una economía abierta, que se requiere más y mejor formación. No vamos a descubrir ahora la importancia del capital humano.
Sin embargo, poco a poco, esa concepción general de la innovación ha ido permeando también los consejos sobre cómo deberíamos comportarnos como individuos. Somos nosotros quienes, más allá de las apuestas generales del país, debemos mantener una actitud innovadora en el trabajo, en la familia o en nuestra comunidad política. La innovación llega a los afectos. «Formación continua», «movilidad», «flexibilidad», «flexiseguridad», nos hemos acostumbrado a escuchar palabras y sintagmas que remiten a una reinvención (a una innovación) constante de nosotros mismos. Aspirar a un trabajo estable y, quizá, para toda la vida se ha convertido en un trasnochado ejercicio de nostalgia ideológica y acomodaticia.
Entre estas nuevas consignas, algunos expertos en management comenzaron hace años a hablar de una idea que ahora cobra fuerza en conferencias, charlas TED, libros sobre innovación y alguna prensa: la utilidad del fracaso. Fracasar habría dejado de ser eso, un fracaso, lo que no deja de ser una paradoja. Porque si fracasar no es malo, y es de hecho un paso previo al éxito (los expertos estiman cuántas veces se fracasa de media antes de tener éxito con una idea), ¿no estamos entonces fracasando si tenemos un éxito temprano?
Samuel Beckett resumió la utilidad del fracaso como motor en la tarea creativa, intrínsecamente frustrante: «Fracasa de nuevo, fracasa mejor». Y ese parece ser el lema que ahora se impone al hablar del desarrollo de ideas que «generarán impacto». El problema es que ahora no se entiende como una actitud de una minoría creativa que sobrevive como puede a esa frustración, sino que se trata de generalizarla en una sociedad rezagada que debe adaptarse a los tiempos cambiantes y acelerados de la nueva revolución industrial.
Quizá ingenuamente, uno pensaba que el darwinismo social es lo contrario del progreso. Y el virginal discurso de la innovación tiene mucho de darwinista en sus supuestos básicos de «adaptación» al cambio y en la recompensa total al más apto (el sustento ideológico de la desigualdad). La jerga de la innovación y sus presupuestos más radicales sobre el individuo y su actitud ante la vida tienen un problema: hablan de una especie que no existe.
Los condicionantes culturales y biológicos no son caprichos reaccionarios, sino elementos definitorios de nuestra propia naturaleza que llevan milenios definiendo nuestra especie: el miedo al cambio, el abatimiento ante el fracaso, el deseo de descendencia o la búsqueda de la estabilidad económica o familiar no son meros constructos ideológicos que puedan despacharse alegremente. Y, al menos desde la Primera Revolución Industrial, el trabajo (y no sólo el hecho de trabajar, que es en lo que se sustenta la «reinvención») es generador de identidad, no sólo de rentas.
Esto es algo que ha analizado magistralmente, entre otros muchos, el sociólogo estadounidense Richard Sennet en sus libros, especialmente en El artesano y en La corrosión del carácter. Este último, escrito en 1994, y de una actualidad llamativa. Sennet hace aquí más de observador y antropólogo que de científico social, y es meritorio que previera la insostenibilidad de muchas dinámicas laborales durante los felices años de la década de 1990: «¿Cómo puede un ser humano desarrollar un relato de su identidad e historia vital en una sociedad compuesta de episodios y fragmentos?», se preguntaba.
Denuncia el eslogan del «nada a largo plazo» que niega el deseo de estabilidad laboral, y concluye: «Esta consigna desorienta la acción planificada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento». Este diagnóstico no está lejos de explicar los deseos atrofiados de comunidad que representan el Brexit, algunos nacionalismos o expresiones religiosas radicales, no necesariamente violentas.
Hay que innovar, sin duda, pero también ser conscientes de los límites humanos (de la resiliencia, tan en boga ahora) y reparar en cuán ideologizado está un tema cuyas consecuencias socio-laborales nos presentan muchos con la inexorabilidad y la convicción de un marxista o un fascista en 1925. El discurso imperante del individuo ante la innovación, además de apelar a una especie que no existe, parece estar en un momento similar al de las grandes ideologías a principios del siglo XX. Aún no ha pasado el filtro de la realidad, del que sin duda extraeremos (ya lo hacemos) cosas realmente sustantivas para el progreso.
La innovación y su jerga del cambio continuo y el futuro glorioso todavía se parecen más a un manifiesto futurista que a un análisis ponderado de la realidad basado en expectativas consistentes sobre nosotros mismos. En 1909, Marinetti hablaba en Le Figaro que “un automóvil rugiente, que parece correr como la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”. No son pocas las noticias que cada día podríamos cerrar con semejante frase. Su movimiento futurista acabaría emparentado con el fascismo político.
No estaría mal una dosis de escepticismo, a riesgo de que injustamente nos tachen de pesimistas.









No hay comentarios