Los europeos son ‘convencidos climáticos’, pero desinformados

Las unidades del Mando de Tropas de Montaña del Ejército de Tierra apoyando a la población afectada por la DANA, el pasado otoño. Foto: Ejército de Tierra.
Más de la mitad de la sociedad española se siente “desinformada” en lo que se refiere a los efectos de la crisis climática global, sobre cómo evitarla y sobre cómo afectará a sus vidas particulares si no se hace nada. La parte positiva es que no es negacionista o incrédula, como pudiera parecer con el ‘termómetro’ de algunas redes sociales: apenas un 8% reconoce estar en esa postura. Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta realizada en 19 países por la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) que acaba de darse a conocer.
Aunque la sensación de que la oposición a medidas ambientales va in crescendo sería menos real de como la pintan, sí parece que la preocupación ante el cambio climático, en un país situado en una zona geográfica de gran vulnerabilidad, sube o baja según la relevancia que se le otorga en los medios de comunicación. Cuando se pregunta por los temas importantes que deben abordar los políticos, no es una prioridad: se menciona la vivienda, el empleo, la salud, las pensiones. El clima y la naturaleza no aparecen hasta el octavo lugar; eso sí, por encima de otro asunto relacionado: el acceso a una energía barata y segura. Ese discreto octavo puesto del medio ambiente, aunque el 80% asegura que le interesa el tema, lo ocupaba cuando se hicieron las entrevistas, en el verano de 2023, en 19 países (europeos todos, junto a Canadá y EE UU), pese a ser un año con niveles récord de calor y sequía.
Otra cosa ocurre cuando se recuerda que existe el cambio climático. Entonces, para un 63% pasa a ser un asunto “absolutamente importante” (con una media de 7,6 puntos en una escala de 10), aunque también hay casi un tercio (y más hombres que mujeres) que consideran que se están exagerando los impactos que puede tener. En todo caso, es un interés declarado que supera la media en el resto de los países encuestados.
Pero esa declaración de interés no significa que se conozca de qué se trata. Hasta tres de cada cuatro personas encuestadas en España dicen que las políticas y medidas hacia una transición económica verde están mal explicadas, un porcentaje mucho mayor que en otros lugares del entorno europeo. Sobre todo, este hándicap lo siente así el grupo social que se muestra menos interesado; es decir, que si no se busca esa información porque hay un interés previo, ésta no llega de forma general como sí lo hacen otros muchos mensajes que tampoco están en su foco.
Una de las peculiaridades de este análisis de las FES está en que los grupos sociales se han definido por formas de vida y no por ideología política. “Se confirma que nada es tan polarizado en este asunto como parece. Vemos que los conservadores establecidos, la élite moderna, los intelectuales o los progresistas están abiertos a una transición socio-ecológica ante esta crisis, mientras que los que están menos a favor son, por ejemplo, los consumidores/materialistas, que pueden ser de renta baja pero que valoran mucho el consumo. Ahí estarían esas personas que llenan los centros comerciales de bajos precios y no tiene por qué votar a la derecha”, explica la politóloga y profesora Cristina Monge, una de las autoras del análisis para España, y que ha presentado el informe recientemente en Madrid.
Ya en harina, entre los temas climáticos que más preocupan a la sociedad se mencionan la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos (en torno al 65% en ambos casos), dos asuntos que están causando ya serias catástrofes. Sobre los impactos que podía tener un aumento de las temperaturas globales, se menciona como problemas la caída de la producción agrícola o la llegada de migrantes, otro asunto que sube y baja en el interés general al albur de cuánto se hable de ello.
Importante es que entre los que se sienten peor informados, señala Monge, están los entrevistados del mundo rural y de ciudades pequeñas, además de los que tienen un nivel formativo más bajo y los que cuentan con menos recursos económicos. Son estos quienes también destacan la importancia de que existan ayudas públicas si se quiere que cambien su estilo de vida y se adapten a medidas más verdes. “Los grupos sociales con dinero, aunque sean conservadores, tienen menos problemas para adoptar una forma de vida más sostenible, como es comprarse un coche eléctrico, poner placas solares o comer más ecológico, pero para las rentas bajas todo esto les genera rechazo, si no disponen de apoyo económico, y no es una cuestión ideológica”, destaca la analista. Entre los que tampoco están por cambiar figuran los que denominan “orientados por sensaciones”, “esa clase media-baja que es muy materialista e individualista y rechaza todo lo que tiene que ver con el tema, porque lo ven de ricos y, aunque votan a partidos de izquierda, creen que los cambios les perjudican”.
Monge señala que, por el contrario, los dos grupos impulsores del cambio necesario son los que están entre unos y otros: los progresistas realistas, la clase media más pragmática (“navegantes-adaptativos” se les denomina en este trabajo) y la llamada corriente mayoritaria convencional. “Son grupos en los que hay que incidir si queremos avanzar, pero con una información ambiental muy ligada al día a día de las personas. Hay cierto hartazgo de datos sobre temperaturas, mientras que se habla poco de las ventajas que supone frenar el cambio climático y cuidar el medioambiente, así que la sensación de culpabilidad genera en ellos un efecto rebote que hay que evitar”, asegura Monge.
La encuesta también pregunta por quienes se considera que son los responsables de generar los cambios. Un 81% cree que hay una responsabilidad personal y harían algo si otros lo hacen, pero también a más de dos tercios les molesta que les digan cómo deben vivir y hasta un 35% no haría nada si su nivel vida se ve afectado. Luego está el tercio de los tecno-optimistas, que no creen que debamos cambiar nada porque ya se encontrará una solución tecnológica. Ciertamente son inmensa mayoría los que quieren comprometerse, pero ahora no creen que estemos en una transición que sea justa con los que menos tienen.
De hecho, para el 61% es el Gobierno el que más puede hacer frente a la crisis ambiental, seguido de la UE, la ciudadanía (así lo cree un 39%) y las empresas (para el 36%). La quinta de la lista es la comunidad científica. Y si se pregunta por soluciones, en movilidad se piden mejoras drásticas del transporte público y ayudas a la electrificación del parque móvil; en energía, más autoconsumo en viviendas de renovables. “Lo que queda muy abajo es lo relacionado con las políticas locales, aunque tienen tanto que ver con la calidad del aire y la salud”, recalca Monge.
El estudio de la fundación alemana, en definitiva, detecta los agujeros negros de la comunicación en temas ambientales, lo que esperan los grupos sociales y la necesidad de cambiar la percepción de que favorecer al medioambiente y frenar el cambio climático es “sacrificio”, sin beneficios. De momento, se ven más los problemas, sobre todo entre los de menor estatus, los mismos que acaban siendo presa de partidos de extrema derecha, negacionistas.
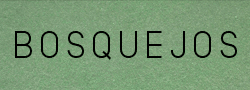

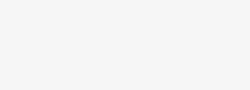


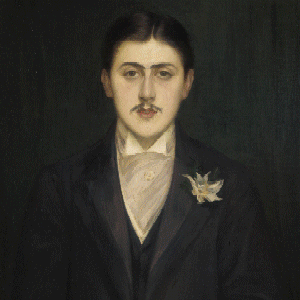



No hay comentarios