¿Por dónde se empieza a detener la vida de una madre?
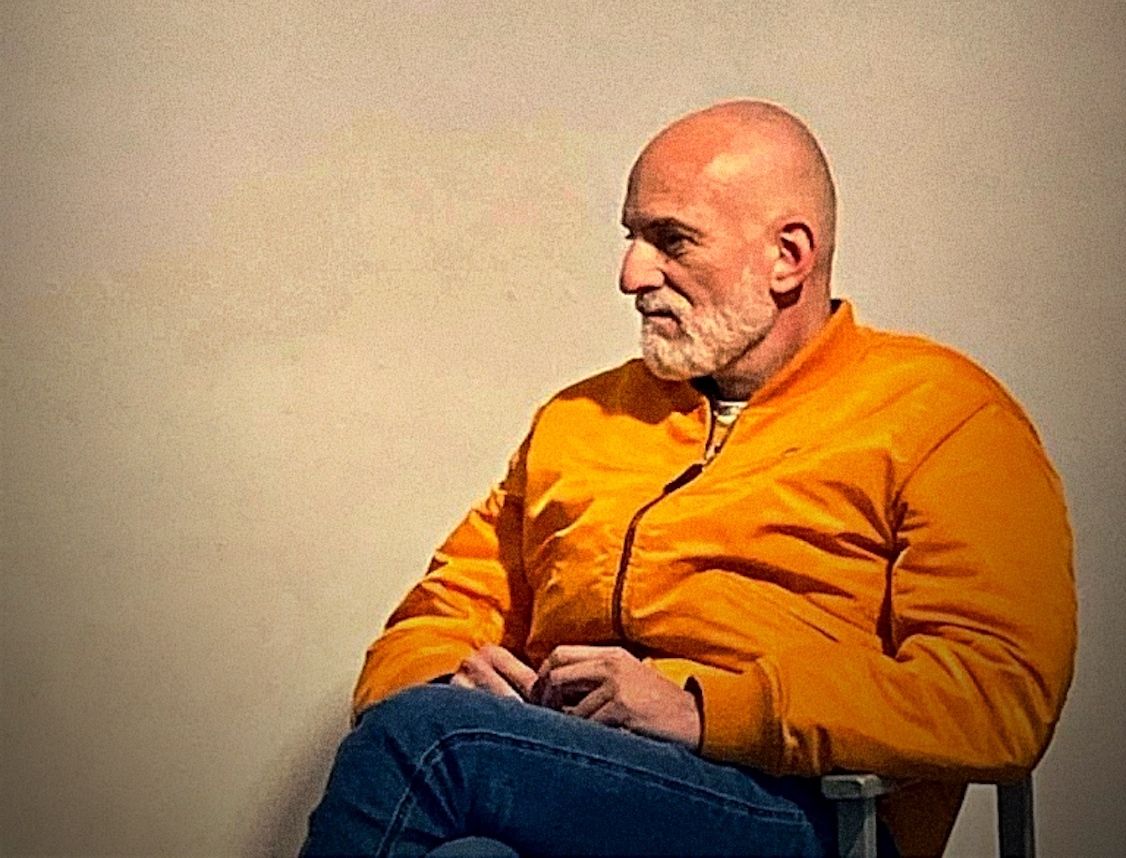
El escritor Alejandro Palomas. Fotografía de David Ferrando / @idaeidea
Todo lo que cuente aquí es nada. Y quizá ni debería escribir esto… Un par de años antes de morir, mi madre empezó a mostrar pequeñas lagunas de memoria. En nuestro país son tantas las personas –mayores y no tan mayores– afectadas por las innumerables versiones de la demencia que, sumadas ellas y quienes las cuidan, podríamos formar una cadena humana que rodeara nuestra geografía: cerca de 800.000 enfermos/as a día de hoy. Esa es la cifra. La oficial.
Hay días en que de pronto algo nos conecta con una parte de nosotros que en su momento quedó poco clara, aparcada quién sabe por qué o dónde, a la espera de que las coordenadas fueran más propicias. Hoy ha sido uno de esos días. En la radio, mientras hablaba en una entrevista de las cosas que despierta en nosotros el duelo, me he acordado de algo que, sin saberlo, tenía enterrado en la memoria. La imagen ha sido tan inesperada y tan vívida que durante unos segundos me he perdido en ella, olvidándome del directo y dejando las ondas en suspenso.
“Es mi madre”, he dicho no sé a quién, retomando mi discurso. “Perdón”.
La periodista, que había empezado a inquietarse, ha sonreído aliviada y ha retomado la entrevista. No mucho después, de camino a casa, he parado en una gasolinera. En la furgoneta que repostaba a mi lado, una señora mayor sentada en el asiento del copiloto me miraba con atención. Cuando nuestras miradas se han cruzado, ella ha sonreído y ha tocado con la punta del dedo el cristal de la ventanilla. Ha sido su sonrisa –de niña feliz y perdida en un mundo que no era este– y esa mirada de ojos confundidos y ausentes las que me han devuelto de golpe a lo que ahora os cuento.
Un par de años antes de morir, mi madre empezó a mostrar pequeñas lagunas de memoria. Eran despistes apenas perceptibles, olvidos muy pasajeros, frases repetidas, una orientación algo peor de la que ella ya tenía. Los despistes aparecían y desaparecían, a veces durante semanas: chispas de algo que apuntaba hacia un algo más que en un principio no supimos/quisimos detectar. Ahora, pasado el tiempo, entiendo que nos ocurrió lo que les ocurre a muchos miles de hijos ante una situación similar. “Mamá no se centra. No atina. Le cuesta. Hay que estar un poco más encima de ella”, nos decíamos, deseosos de que el despiste quedara solo en eso y de que su edad justificara la novedad. En un principio bromeábamos con ella, quitándole hierro a una sombra de duda que ninguno articulaba, pero los despistes fueron a más y, cuando no hubo ya forma de negarlos –de negárnoslos–, buscamos atención médica.
Neurólogo, pruebas, resonancia, tests de memoria… Bicicleta, cuchara, manzana.
“Principio de demencia vascular”, fue el diagnóstico. “Leve. Por ahora”, añadió el doctor, un hombre afable y paciente al que volveríamos a ver con frecuencia.
Demencia. Recorrido y evolución inciertas. Lo insondable.
Desde ese día, y hasta que mi madre murió, la demencia fue pasando de leve a moderada avanzando sin descanso como la carcoma en el mobiliario de su cerebro: las lagunas eran un poco más hondas, nuestro temor al futuro cada vez mayor. Empezamos a vivir en un nubarrón de temor, unidos hermanos y tía en la inexperiencia. No sabíamos por dónde empezar. ¿Por dónde se empieza a detener la vida de una madre para que las de todos los que la rodeamos no avancen solas, dejándola atrás?
Detener el tiempo, de eso se trataba. Que el tiempo fuera más lento que la desmemoria.
A partir de entonces, la cuenta atrás marcó nuestra relación, no solo con mi madre sino con todo lo que había de llegar. Fueron meses de prevenir, de adelantarnos a los posibles olvidos e intentar que ella no se diera cuenta de que lo suyo no era torpeza sino enfermedad. Y así nos convertimos en un equipo dedicado a ir por delante de nuestra madre, concentrados los cuatro en evitar que se diera cuenta de que ya no podía coger el tren sola porque no relacionaba el nombre de las paradas con su paisaje, intentando por todos los medios evitarle el dolor, engañar a la conciencia, alejar el daño.
Todo lo que cuente es nada. En nuestro país son tantas las personas –mayores y no tan mayores– afectadas por las innumerables versiones de la demencia que, sumadas ellas y quienes las cuidan, podríamos formar una cadena humana que rodeara nuestra geografía: cerca de 800.000 enfermos/as a día de hoy, esa es la cifra, la oficial.
Terrible.
Sí, pero, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos?
Están en residencias, en las casas de hijos, sobrinos, hermanos… Están, pero no están, porque no cuentan, no figuran en el mapa de lo que hay que ver a diario. Recuerdo que al principio –y si he de ser sincero, diría que hasta el final–, me costaba admitir la demencia de mi madre. No quería que eso fuera real. No podía ser, mi madre no, nosotros no. Utilizaba toda clase de expresiones, daba cuantos rodeos necesitara, evitaba la palabra como si al no nombrarla mi madre no estuviera condenada a ese final que todos temíamos. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se ve, tampoco. En algún rincón del Alejandro hijo había una voz acusadora que me ensuciaba ante el mundo, como si la demencia de mi madre me manchara, como si tener a un demente en la familia fuera fallo mío.
Pero había algo peor. Mucho peor.
Hubo momentos en los que sentí que me avergonzaba de ella. Fueron momentos puntuales, es cierto, y siempre en público, episodios en los que la vi contestar lo que no tocaba, mostrar esa parte de niña rota que me dejaba en evidencia, a mí, al Alejandro supuestamente perfecto –el hijo perfecto, el escritor perfecto, ese hombre del que ella tan orgullosa estaba– que no era capaz de salvarla de sí misma. Hubo momentos en los que me invadió la vergüenza, es cierto –y ahora entiendo que también eso es experiencia compartida con muchos hijos que cuidan a sus mayores enfermos–, como si la demencia de una madre manchara nuestra respetabilidad y en el fondo fuera nuestra la culpa de su enfermedad.
La realidad es que vivir la demencia de mi madre en público podía conmigo. Veía en los ojos de la gente que la miraba que era así, que la enfermedad existía, que era real. Y eso me mataba.
Hoy, al ver la sonrisa perdida de la mujer en la ventanilla de la camioneta, he entendido que mi vergüenza no era tal. No era vergüenza, sino sufrimiento: una pena honda como la piedra en el agua de un pozo esa orfandad lenta, la despedida en vida. Los mayores que sufren alguna demencia, cuando están en público, nos muestran sin querer el grado real de desorientación que los tortura. La que enfermos y cuidadores recibimos del exterior no es una mirada cómplice sino ajena, como si los mayores que sufren demencias fueran contagiosos, o como si al reconocerlos en su fragilidad estuvieran abriendo las puertas de sus casas a una maldición. En su agotamiento, el cuidador siente que, apenado como está, no puede enfrentarse a ese rechazo silencioso de una sociedad empeñada en vivir refugiada en las cápsulas de felicidad inmediata estampadas en las tazas del desayuno, dando la espalda a esos 800.000 pares de ojos que solo piden que la luz que los ha guiado durante sus vidas no se aparte del todo de ellos, dejándolos a oscuras.
La demencia de mi madre me ha enseñado que no hay dolor más terrible que ver sufrir a quien quieres y no tener armas para salvarlo de lo que le espera, pero sobre todo me ha ayudado a entender que el cuidador sufre por dos, por quien enferma y por sí mismo, porque de pronto se da cuenta de que en ese último viaje al olvido está solo, es un lazarillo que camina por unas calles no aptas para quienes han olvidado cómo caminar por ellas.
Vergüenza, culpa, ganas de que todo acabe, ganas de que no acabe nunca… el/la cuidador/a es un mapa de emociones solapadas que desde fuera nadie ve y yo, habiendo estado ahí, en ese lado, os digo: nunca fallasteis si disteis compañía.
Los enfados, los berrinches, la desesperación con el enfermo, la vergüenza, la ira y todo aquello de lo que os arrepentís al llegar a casa después de un día de cuidados es la expresión de vuestro propio sufrimiento. No os culpéis por eso.
Ellos jamás lo harán.
La culpa nunca. Nunca más.









Comentarios
Angela García
Por Angela García, el 13 diciembre 2021
He llevado durante algunos años una vergüenza escondida… una culpa. He demostrado enojo ante mi madre que necesitaba de mi ayuda en su cuidado. Ha sido un momento de ira y ella lo vivió, sintió mi desprecio. Tu escrito me ha echo ver que también mi cansancio y desgaste ante eso que me tocó vivir acaso sea válido para ir desdibujando esa culpa en mi corazón. Gracias por la empatía, gracias por trazar en tus letras esos colores que se convirtieron en sombras que poco a poco nos damos la oportunidad de transformarlos, porque sos humanos y porque necesitamos ser compasivos con nosotros mismos. Gracias.
Jordán
Por Jordán, el 13 diciembre 2021
Acabo de revivir los recuerdos de la muerte, lenta, de mi madre. Yo me dedico a la ayuda a la discapacidad, me creía muy preparada para esto, cuando pasó no me sirvió de nada, más bien al revés. Cuando murió puse la fecha de la muerte con un año de antelación, 84 años, en realidad fue un año después pero ¿acaso no murió muriendo?. Hoy vuelvo a sentir ese calor, es húmedo, esta en mis mejillas. Estoy llorando.
Juani Vázquez
Por Juani Vázquez, el 13 diciembre 2021
Estimado Alejandro, me he topado con tus palabras por casualidad. Me identifico en todo lo que has contado, lo viví durante años con mi madre. Lo único que yo no tuve nunca fue vergüenza, nunca sentí nada parecido por ella, al contrario, lo mío siempre fue orgullo de tener la madre tan maravillosa que tenía.
Sí es verdad que llegó un momento que tuve que rendirme a la enfermedad, en mi caso el Alzheimer, y asumir que cada día podía ser el último con ella, y aprendí duramente a ser feliz cada rato que pasaba con ella en su desmemoria; tuve que doblegarme a la enfermedad y sufrir los estragos que hacía en mi madre, conformarme con los despojos que me iba dejando de ella.
Bien cierto es que el que cuida sufre doblemente y por supuesto que yo era igual o más feliz que ella de estar a su lado, por eso hago mías tus palabras «nunca fallasteis si disteis compañía», es una sentencia.
Mira qué casualidad que mañana sería su 78 cumpleaños… murió en tiempos de Covid, lo cual solo hizo amplificar más el dolor de su pérdida.
Te dejo un enlace de mi blog donde escribí una palabras en su memoria. Soy de las que piensa que recordar a alguien hace que siga viviendo en tu ser, porque yo no he dejado de amarla a pesar de su muerte, así de sencillo y complicado a la vez.
Un saludo.
Nerea
Por Nerea, el 13 diciembre 2021
Soy madre de una hija con discapacidad, y es duro, muy duro, ver sufrir a quien quieres y no tener armas para ayudar. Diría que le pasa a todo cuidador de una persona con discapacidad, diferente a los demás. Y sí, una siente que, apenada como está, no puede además enfrentarse a ese rechazo silencioso de una sociedad. Qué bueno sería recibir del exterior una mirada cómplice.
Pilar
Por Pilar, el 11 enero 2022
ERES MUUUUUUY GRANDE, ALEJANDRO.
Este texto debería entregarlo todo médico a los cuidadores de un nuevo enfermo de demencia senil. Gracias por escribirlo!
Manuela
Por Manuela, el 20 julio 2022
Tengo a mi madre en este momento, con demencia. Lleva unos meses.
Hasta ahora, creo que he sabido llevarla, pero ahora…me hundo.
Ella JAMÁS tuvo mal carácter. Ahora, sólo lo tiene conmigo.
Ella JAMÁS fue maleducada, grosera. Ahora, sólo lo es conmigo.
Ella JAMÁS tuvo malicia, ni mentía. Ahora….
Vivimos juntas desde hace 3 años que me trataron de un cáncer. Yo, me recuperé, ella empezó. Me ahogo, lloro, no duermo…mis hermanos que viven a cientos de kilómetros y que hablan a diario por teléfono, no me creen, no quieren creer que nuestra madre está enferma…
Al teléfono, es la madre cariñosa, dulce y buena que SIEMPRE es.
Seré yo la que está demente???
Monica
Por Monica, el 27 noviembre 2022
Gracias…..