Sergio Bang: “Hay que decirle a J. K. Rowling que es una malvada”

El autor de la novela ‘Venimos del fuego’, Sergio Bang. Foto: Jeosm.
Sergio Bang (Madrid, 1976) es gestor cultural y, desde 2014, co-dirige en Lavapiés, Madrid, la librería Grant y la Swinton Gallery. Periodista por convicción, galerista por devoción y librero por vocación, acaba de publicar con Plaza & Janés su primera novela, ‘Venimos del fuego’, en la que entrelaza memoria, lucha y deseo. Con una voz comprometida y profundamente humana, Bang rinde homenaje a quienes abrieron camino antes que nosotros, explorando en su obra temas como la identidad, la resistencia y la dignidad en contextos adversos. Su literatura nace del fuego de la experiencia personal y colectiva, y apuesta por una narrativa transformadora y necesaria. Es el nuevo invitado en la serie ‘Paraíso extraño’.
Me gustaría agradecerte este viaje por el Madrid de los 70, en los días previos a la muerte del dictador Franco. Gracias por construir una novela de ritmo trepidante, donde sus protagonistas luchan por arrojar un rayo de luz sobre un futuro que se nos presenta en blanco y negro. ¿Por qué has querido centrarte en esa época?
Elegí 1975 porque me parece un momento muy interesante de la historia de España: el dictador está a punto de morir y hace su última aparición en la Plaza de Oriente, poco después de los últimos fusilamientos. Europa y el mundo entero se vuelven en su contra y él hace una aparición estelar que sale mal, porque, de repente, todo el mundo puede ver lo enfermo que está: le tiembla la mano, no tiene apenas voz…; ahí es cuando la gente se da cuenta de que se acerca el final. Es un momento extremadamente tenso en el que, tras casi 40 años de dictadura, existen muchas personas implicadas que pueden perder lo ganado y otras que pueden resarcirse de las injusticias vividas. Muchas novelas se centran o en la dictadura o en la transición, pero quería poner el foco en 1975, cuando todo parecía posible para todo el mundo.
Para las librerías también fue un momento álgido, porque ese fue el año en el que sufrieron más ataques que nunca. Hay documentados 42 ataques, en los que podían pintar la fachada, romper el escaparate y tirar pintura dentro, lanzar un cóctel molotov… Sucedió en muchos lugares: Valencia, País Vasco, pero sobre todo en Madrid. Me parecían un lugar y un momento increíbles para situar la historia de unos personajes que se salen de la norma, no solo por ser libreros y libreras, sino también por estar vinculados al mundo de la cultura.
¿Crees que hay ecos de lo que ocurría entonces en la actualidad?
Claro que hay ecos. Solo tenemos que poner las noticias para verlo. No solo con jueces que dictan sentencias que a todos nos sorprenden, sino porque existen muchos políticos con los mismos apellidos de personas que fueron clave durante la dictadura, sin olvidar que tenemos un partido de derechas, fundado por un ministro de Franco, que sigue loando al dictador.
¿Cómo abrirle los ojos a aquellos que parecen empeñados en blanquear el fascismo?
Como para todo en la vida, lo fundamental es la educación. En España tenemos un grave problema: tanto nosotros como nuestros padres, que no vivieron la Guerra Civil, pero sí lo que vino después, hemos silenciado la dictadura. Yo nací en el 76 y, a lo largo de toda mi carrera de estudiante, jamás he visto nada relacionado con ella. A veces entrevistan a gente joven por la calle y responden con una simplicidad abrumadora, olvidando por completo que, durante la dictadura de Franco, una vez ganada la guerra, fusilaron a 40.000 personas más. Durante los casi 40 años que duró, se siguió condenando a muerte, se siguió fusilando, se siguió encarcelando, se siguió condenando al ostracismo y se estableció una España de ganadores y vencidos.
Sergio, ¿cuándo te planteaste ser escritor? ¿Qué te ha llevado a lanzarte a tu primera novela?
Siempre me ha gustado escribir; de hecho, vengo del mundo del periodismo y he escrito bastantes artículos para webs y revistas culturales. En el campo de la ficción, siempre he escrito para mí; tengo bastantes cuentos, todos horribles (risas), y un par de novelas guardadas, también horribles, pero que me sirvieron como entrenamiento. A escribir se aprende escribiendo y para escribir bien, hay que leer mucho.
A la editorial Plaza & Janés le gustó mi forma de contar y nos lanzamos a hacer esta novela. Han sido maravillosos conmigo. Aunque tenga una librería, no sabía bien cómo funcionaba la relación escritor-editor, pero Alberto Marcos me dio libertad absoluta a la hora de crear. Le entregué la novela terminada y le dije: «Oye, si ves que esto es terrorífico, no hay problema, me lo dices con cariño para que no me duela, que me ha llevado mi tiempo, y ya está”, pero, una vez leída, me envió un mail que decía: «ME ENCANTA”. Entonces pensé: “Bueno, está bien”, y pude respirar tranquilo por fin.
Sabiendo lo que a veces sufrimos, tanto escritores como libreros, ¿compensa esto de la literatura?
Tanto escribir como ser librero es vocacional y, si no es vocacional, es un sufrimiento. A ver, trabajar siempre es un sufrimiento si no es en lo que te gusta, aunque esto también tiene trampa, porque uno corre el riesgo de auto-explotarse y la cosa puede acabar fatal. Pero si alguien realiza cualquier acto artístico con la intención de hacerse millonario, es mejor que no lo haga.
Hay figuras que se convierten en súper escritores y pueden permitirse vivir de ello, pero es dificilísimo. Hay fenómenos literarios como Alana S. Portero, cuyo libro (La mala costumbre, Seix Barral) es una maravilla y uno, al leerlo, sabe que va a funcionar, pero eso no es lo normal. Veo muchos títulos pasar por la librería sin pena ni gloria, a pesar de su calidad. Tener detrás el mecanismo de una gran editorial está muy bien porque aporta una mayor visibilidad, pero no te asegura nada. ¿Cuántos libros puede publicar Planeta o Penguin Random House? Hay cientos de novedades en un solo mes. Que alguien elija mi libro entre todos ellos y quiera hacerme una entrevista me parece algo milagroso, la verdad.
Llevas mucho tiempo dedicado a los libros detrás del mostrador de la librería Grant. ¿Te ha ayudado tu labor como librero y saber lo que la gente busca en una novela a la hora de escribir la tuya?
No, porque se edita mucho, de todo tipo y para todo tipo de público. Intento que todos los títulos de mi librería tengan calidad, es decir, que sean buenos libros. No me guío por que sea una novedad o porque lo haya escrito Pedrito Pérez. No he seguido unos gustos concretos a la hora de escribir, pero sí me reconozco en una generación que ha leído a autores que ya podemos considerar clásicos, como Terenci Moix –que aparece como personaje en la novela– o Almudena Grandes. Por otro lado, no solo me veo influenciado por lo literario, sino también por lo visual; soy de una generación que ha crecido con Spielberg, que es capaz de hacer de una historia íntima, algo épico. Me reconozco también en Haneke, mucho más intimista, pero también en los clásicos. Eso es algo que nos diferencia de otras generaciones; antes ibas al cine y había cinco o seis películas de estreno, pero ahora pones una plataforma digital y no sabes qué ver. Lo que les interesa a unos, no les interesa a otros. Hay novelas que a mí no me gustan y que, de repente, se convierten en superéxitos. Una buena campaña de marketing puede hacer que te comas un producto sin masticar.
Vamos a los personajes: Alma, la protagonista, es una librera bastante fuera de lo común. ¿Por qué has querido construir al personaje de esta manera?
Alma es un personaje que fue creciendo a medida que escribía la novela. Aunque partí de una estructura clara –con tres tipos de librerías que representaban distintos contextos sociales–, los personajes se desarrollaron en el proceso. Alma representa la clase media: monta su librería con sus ahorros y vive dedicada a los libros. Ella misma se define como una “monja laica”, alguien que busca leer tranquila y no quiere que la vida le roce. Sin embargo, cuando incendian su librería –el punto de partida de la novela–, se ve obligada a enfrentarse a su pasado, a reconocerse y actuar. Las circunstancias la empujan, pero es ella quien elige involucrarse y tomar las riendas de su vida y de su entorno.
Alma es hija de un militar y dueña de una librería, lo que supone cierto privilegios. Sus amigos más cercanos son Mario, un fotógrafo francés, y Nando, un librero de Chamberí. ¿Por qué querías centrar la trama en las aventuras de esta especie de élite cultural?
Alma y sus amigos representan muy bien ese mundo, pero para mí era importante reflejar todos los estamentos sociales de la época. Por eso también tienen un gran protagonismo Luisa, exiliada chilena, y Alejandro, un joven estudiante hijo de un portero viudo. Hay algo innegable: si eres un obrero con un sueldo mínimo, no puedes abrir una librería. No es realista. Aunque sea ficción, quería mantener cierta coherencia. Alma no podía ser completamente pobre y tener una librería. Necesitaba un respaldo mínimo, aunque fuera familiar. En su caso, su padre es militar, lo que la situaba en una posición intermedia que me venía bien, porque la dejaba entre dos mundos.
¿Y cómo conviven todas esas ideologías en una misma historia? ¿Querías dar una visión poliédrica para que el lector entendiese una época de cambios tan convulsa como la transición?
No había otra fórmula para contarla. Cada personaje representa algo distinto. Por ejemplo, Mario, el periodista francés, no está ahí por casualidad. En aquel momento, no se sabía lo que realmente ocurría en España porque la prensa estaba completamente censurada. La única manera de conocer la verdad era desde el exterior. Gracias a este periodista francés, amigo de Alma, con una fuerte vinculación con España, podemos conocer cosas como las manifestaciones internacionales que hubo tras los fusilamientos. Ese punto de vista externo era muy importante en la novela.
Imagino que todos tus personajes tienen algo de ti. ¿Eres más Alma, más Nando o más Mario?
En realidad, no soy ninguno y soy todos a la vez. Me siento muy representado en cómo Alma entiende la librería, su relación con los libros y con el mundo literario. Me reconozco en Nando, especialmente en su forma de relacionarse con los demás y en su gusto por organizar eventos. Con Luisa tengo en común que los dos vivimos en Vallecas y compartimos la realidad de ese barrio. También me reconozco en la homosexualidad de Mario. Hay algo de mí en cada uno de ellos.
En la novela hay una variada representación de personajes LGTBIQ+. ¿Por qué has querido dar voz a personajes que, en una época como aquella, estaban relegados a los márgenes?
Porque apenas existe ficción que cuente cómo fue la vida de las personas disidentes en ese momento. Aquellos que podían contarlo, en muchos casos, no lo hicieron. Es ahora cuando estamos empezando a conocer todo lo relacionado con el movimiento LGTBIQ+ justo antes de la Transición. No solo a través de la ficción, sino también gracias a muchas personas mayores que, a día de hoy, quieren reivindicar quiénes son y de dónde vienen. La novela, en ese sentido, busca dar voz a la disidencia silenciada durante aquella época.
¿Cómo te has documentado para reflejar con tanta fidelidad el Madrid de entonces?
Lo bueno de tener una librería es que tienes acceso a mucha bibliografía. Además de eso, me he apoyado en documentación visual y de prensa. Por ejemplo, la Fundación Juan March tiene un archivo de noticias increíble, con un buscador que permite encontrar información muy concreta. También he consultado la Biblioteca Nacional. Otro recurso fundamental ha sido hablar con personas que vivieron aquel momento: libreros, libreras y gente del mundo de la cultura. Y, por supuesto, he tirado de mi propia experiencia. Nací en el 76 y la novela se sitúa en el 75, así que ese Madrid lo viví, aunque fuera de niño. Recuerdo cosas como el antiguo scalextric de Atocha a finales de los 80, un entramado de carreteras muy caótico, casi cyberpunk, que hacía que mucha gente no quisiera venir al centro. Además he tenido la suerte de crecer en un entorno cultural: mi madre estaba muy vinculada con el mundo artístico y literario, asistía a tertulias en el Café Gijón, a exposiciones, y me llevaba con ella. Muchas de las escenas, como las cenas en casa con artistas, las viví desde niño.
Madrid es un personaje más de la novela, donde nombras lugares emblemáticos. Hablas de las torturas que tenían lugar en la Puerta del Sol, del ‘cruising’ en la Casa de Campo o en los baños de El Corte Inglés, pero también de los calamares del Brillante y de los sándwiches del Rodilla. ¿Has hecho trabajo de campo recorriendo esas calles?
Es que me las sé muy bien, porque son el decorado de mi vida. Todas esas zonas del centro de Madrid las tengo muy presentes. Son lugares que forman parte de mi memoria. De pequeño, iba con mi madre y mi abuela al mercadillo de Vallecas, al Rodilla, al Viena Capellanes, al paseo del Prado, a los museos… Vivía cerca y recorría esas calles constantemente. Para mí Madrid no es solo un decorado; quería que fuera un escaparate emocional de lo que les pasa a los personajes. Por ejemplo, Alma vive en Atocha, aislada en medio del scalextric, lo cual refleja su deseo de mantenerse al margen del mundo. Tiene perspectiva de todo, pero se mantiene alejada. Mario, en cambio, pasea por el paseo del Prado y va al museo porque, aunque no es español, se reconoce en lo español. Todos los personajes están conectados emocionalmente con el espacio que habitan, y eso era fundamental para mí.
En la novela hablas de la Ley de Peligrosidad Social, de las teorías de “higiene racial” de Vallejo Nájera y de las intervenciones cerebrales de López Ibor. El primero tiene una calle y el segundo, un paseo en Madrid. ¿Crees necesario algún tipo de reparación ante estos crímenes contra las personas LGTBIQ+?
No la ha habido y ya no la va a haber. Muchas de las personas que lo vivieron ya han muerto, y las que siguen vivas se están muriendo. Por eso es tan importante que lo recordemos, que contemos quiénes fueron esas personas a las que aún se les dedican calles y plazas. Hay que luchar para que desaparezcan del callejero y para que en la Puerta del Sol, sin ir más lejos, se coloque un cartel explicativo contando lo que ocurrió allí. Meter las cosas debajo de la alfombra interesa a quien quiere borrar el pasado. Es fundamental no olvidar de dónde venimos. Recordarlo nos hace mejores como sociedad.
¿Crees que todavía habrá gente que piense eso de “Prefiero un hijo muerto a un hijo maricón”?
Sí, claro. Y luego está la variante de “prefiero una hija puta a un hijo maricón”, que esa yo también la he escuchado.
En un momento dado escribes: “Un padre también puede ser mala persona”. Alma es rechazada por su familia en Barcelona, pero, por suerte, encuentra apoyo en Nando, Mario y Luisa. ¿Es importante poseer una familia elegida?
Esa es una de las bases de la novela: la familia que eliges. Es maravilloso contar con una familia biológica que te quiera, te cuide y te entienda, pero hay mucha gente que, por desgracia, no la tiene. Durante muchos años, ser una persona LGTBIQ+ y decirlo abiertamente podía suponer que te echaran de casa, incluso siendo adolescente. No pasó hace tanto tiempo. Y lo digo desde una perspectiva de privilegio: occidental y blanca. En otros lugares es mucho peor. Pero no hay que irse muy lejos para ser testigos de situaciones terriblemente injustas, solo hay que fijarse en lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos o en Reino Unido, donde ser una persona trans ya ni siquiera está reconocido legalmente. Y lo más grave de esta regresión es que muchas veces viene impulsada por ciertos sectores culturales.
¿Te refieres a J. K. Rowling y a su personal cruzada contra las personas trans?
Sin duda. Me parece infame que una mujer inglesa, blanca, cisgénero, heterosexual y con un enorme poder económico y mediático decida sobre los derechos de uno de los colectivos más vulnerables. Me parece peor aún que además se jacte de ello en redes sociales, con una crueldad vergonzosa, sobre todo después de haberse hecho famosa con libros que, supuestamente, promovían lo contrario: diversidad, empatía, conocer al otro… Es completamente disparatado y cruel.
Los autores y autoras que ocupan los estantes de las librerías de ‘Venimos del fuego’ tienen una presencia importante en la trama. ¿Es un homenaje a todos los que han dedicado su vida a la literatura?
Sí. Todos los autores y autoras que aparecen o bien significan algo para mí, o me parecía importante que estuvieran, o son voces poco conocidas que quería recuperar. Por ejemplo, María Luisa Bombal, que da nombre a la librería de Luisa, fue una autora fundamental para el realismo mágico, pero muy poco conocida. Durante mucho tiempo apenas se la nombró y hubo muy pocas ediciones de su obra, hasta que, hace no tanto, Seix Barral reeditó un volumen que recopila sus textos: La última niebla / La amortajada. Es muy importante reivindicar a este tipo de autoras.
Como bien apuntas, Stefan Zweig afirmaba que “desde que existen los libros, nadie está completamente solo”. En tu novela, las librerías se muestran como lugares acogedores. ¿Qué tipo de personas merodean hoy en día por las librerías? ¿Sigue yendo gente en busca de una vía de escape?
Sí. Solo el hecho de entrar en una librería y decidir comprar un libro ahí ya es, de alguna forma, un acto político.
Porque lo más fácil es hacer clic y que te lo manden a casa.
Pero eso no es una librería, es un almacén que, además de venderte una olla, una crema o un aparato electrónico, también te envía un libro. Sin embargo, eso no es un espacio de comunidad, no organiza eventos culturales, no crea vínculos. Es solo eso: un almacén. Y, además, es un almacén que trabaja para que su dueño se vaya a la Luna.
Alma encuentra un bálsamo para su dolor en una frase de ‘La Odisea’: “Sufre y resiste; el mal que hoy te aflige, mañana será solo un recuerdo”. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Es como decía mi abuela: “No hay mal que cien años dure”. (Risas). Me parece algo muy importante para poder sobrevivir. El tiempo cura, aunque también depende de qué necesitemos sanar. Uno no puede simplemente sentarse a esperar que las cosas pasen, el mal hay que combatirlo. Esa idea puede ser un bálsamo. Saber que lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo puede darle a uno la fuerza para seguir. Lo hemos vivido muchas personas. Yo mismo, como hombre gay que creció en los años 70, necesitaba pensar que aquello –esa adolescencia en un colegio de curas, el miedo, el silencio– no iba a durar siempre, que en algún momento iba a pasar. Desde muy joven tuve claro que había que luchar. Entendí muy pronto que había que implicarse en movimientos LGTBIQ+, que las cosas no cambiarían por arte de magia. Por eso esta novela es tan importante para mí. Y por eso, en los agradecimientos, lo primero que hago es dar las gracias a todas las personas LGTBIQ+ que nos han precedido. A quienes lucharon antes y nos permitieron estar hoy aquí, escribir esta novela y que alguien, en algún lugar, la pueda leer.
Alma se plantea la siguiente pregunta: “¿Los hijos de puta saben que son hijos de puta?”. ¿Qué opinas?
(Risas). Pues, mira, yo creo que a veces sí y a veces no. Si hablamos de los “hijos de puta” de la novela, sí que lo saben, porque ser así les reporta beneficios. Lo eligen. Sin embargo, si nos alejamos un poco de ese contexto y lo llevamos al día a día, a la gente común, la cosa cambia. Creo que hay veces que hacemos daño sin ser conscientes. Podemos decir algo fuera de lugar y luego pensar: “Joder, he metido la pata”. Y otras veces no nos damos ni cuenta. Hace poco le escuché a Najwa Nimri una frase que me encantó: “Todos somos muy buenas personas y todos somos un poco mierdas”.
A veces, incluso las personas buenas hacen cosas malas, aunque no sea su intención. Y luego hay quien hace daño conscientemente, se justifica, y le parece fenomenal.
Claro, hay personas malas, que lo son profundamente, y que logran sus objetivos precisamente a través de la maldad. Trump, por ejemplo, sabe perfectamente que sus políticas conducen al sufrimiento, incluso a la muerte de muchas personas. No es una consecuencia colateral que desconozca. Lo sabe y no le importa.
¿Es J.K. Rowling responsable de que en Colombia cojan a una mujer transexual, le rompan los brazos y las piernas y la lancen al río? No directamente, pero su discurso tránsfobo contribuye a que algo así suceda. ¿Ella sabe que es malvada? Es importante señalarlo, que alguien le diga: “Es usted malvada”. Cuando alguien así impulsa discursos de odio, existen consecuencias reales.
Si un día nos viésemos inmersos en una distopía del estilo de ‘Fahrenheit 451’, de Ray Bradbury, y se empezaran a quemar los libros, ¿qué tres ejemplares salvarías?
¡Buf! Eso es dificilísimo. No puedo salvar solo tres. No tengo un libro favorito, tengo muchos. Para quienes amamos la literatura y además trabajamos en el mundo cultural, las influencias son infinitas y cada libro nos ha dado algo distinto a lo largo de nuestra vida. En mi novela, hago un homenaje a Terenci Moix, porque tuve la suerte de conocerlo y porque su literatura me salvó la vida. Fue muy importante para mí. Me enseñó que mi mundo podía ser otro. Eso fue fundamental y, encima, tuve la oportunidad de decírselo en persona.
Pero si ahora mismo se quema todo, ¿qué te llevarías?, ¿la caja?
(Risas). Me llevaría a mi marido y a mis trabajadores, Carlos y Ana, que son maravillosos. Y, bueno, los papeles del seguro, que ya sabes que en la novela tienen su importancia.
¿Y qué sensaciones tienes ahora que la novela está en la calle y está siendo leída?
Las reacciones que recibo son muy buenas. Incluso gente que no me conoce de nada me ha escrito para decirme cosas bonitas. Eso hace que sienta que ha merecido la pena, porque aunque sea ficción, estos personajes podrían haber existido. Es importante que historias así se publiquen y sean leídas. Este no es un libro de historia ni lo pretende ser, pero creo que ayuda a generar más empatía. Aunque luego salgan personas como J.K. Rowling, que parecía empática, pero ha resultado ser una chunga. Me cabrea mucho cómo ha utilizado toda esa fortuna ganada con el cariño de tanta gente, que veía en Harry Potter unos valores –empatía, respeto, diversidad–, para promover justo lo contrario. Es que parece una villana de Bond.
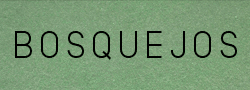

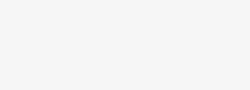


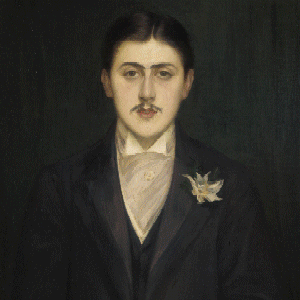



No hay comentarios