¿Sueña Elon Musk con angelitos eléctricos?
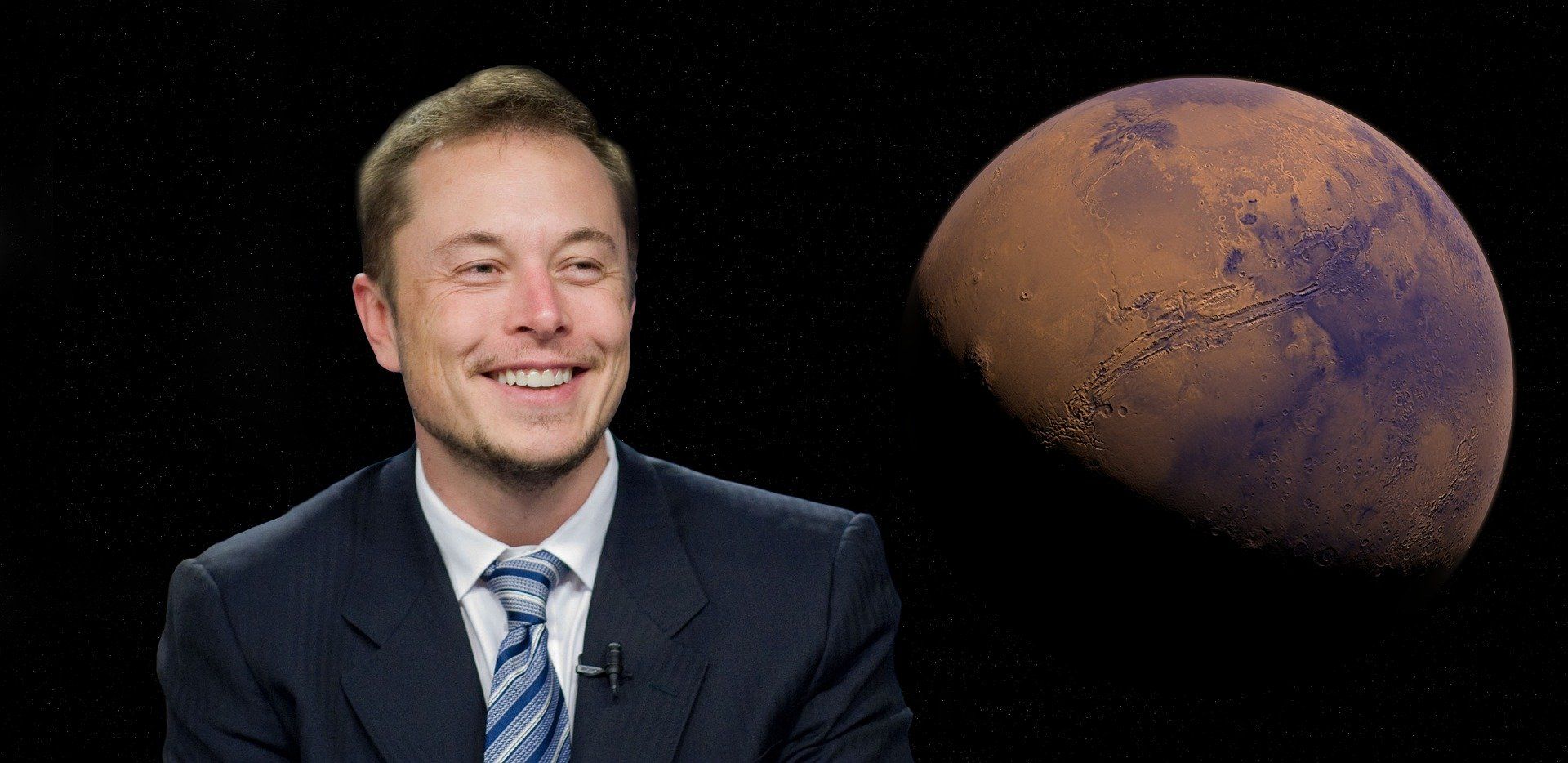
El multimillonario Elon Musk. Foto: Pixabay.
La polémica desatada este año por los viajes al espacio de multimillonarios como Jeff Bezos o Richard Branson volvió a poner sobre la mesa la cuestión de en qué manos hemos dejado nuestros destinos y adónde nos dirige el mercado tecnológico. En plena pandemia, Bill Gates dijo que, a diferencia de Elon Musk, no cree que la solución a nuestros problemas esté en Marte, reavivando un debate abordado por filósofos de la ciencia como Bruno Latour, sobre la necesidad de que el desarrollo dé un giro y recupere una perspectiva biológica, a escala humana y con los pies en la Tierra, en vez de seguir orbitando en este idealismo tecnocéntrico.
Puedes seguir al autor, Alberto Pereiras, en Twitter, aquí.
Éramos pocos y tuiteó Greta Thunberg, ironizando en las mismas fechas sobre la proeza del Perseverance en Marte y señalando que es en el medioambiente donde debemos invertir ahora nuestro desarrollo. Subyace a esto un viejo tópico de la ciencia ficción: «La humanidad nació en la Tierra, pero su destino no es morir en ella”. ¿Por qué ambas vías de progreso parecen hoy incompatibles? Puede que porque la carrera espacial es, a diferencia de la ambiental, una carrera de fondo, y porque sin embargo la deriva tecnológica más puntera y reciente, desde los cohetes a la aventura transhumanista o el Metaverso de Zuckerberg, apuntan a un progreso de evasión que desvía aún más el foco de la naturaleza y de nuestra relación con lo que nos rodea.
Hace unos días el New York Times publicaba un artículo de Jill Lepore, profesora de Historia de Harvard, acuñando el término «muskismo» para explicar cómo el capitalismo industrial de estos tecnobillonarios está fatalmente influido por la ciencia ficción, y en el caso de Musk, además, por las utopías de su abuelo: la tecnocracia, o sea la convicción de que la ingeniería puede resolver todos los problemas humanos, sin confiar para ello, claro, ni en la sociedad ni en la democracia. La revolución hoy nos la hacen desde arriba, pero ni los genios están libres de filias y sesgos cognitivos. A unos puede pesarles la idea de una esencia nómada del ser humano y a otros la de un tiempo lineal o teleológico, no cíclico, viendo la biosfera como nuestra cuna, propia del pasado, y los cohetes como único trampolín al futuro.
Una perspectiva personal: los grillos, las estrellas y el asombro
Uno de mis primeros recuerdos es el de una decepción. El de cuando me dijeron que lo que cantaba por la noche en el campo no eran las estrellas, sino los grillos. Yo no sabía todavía lo que era un grillo y reducía la noche a esos dos estímulos, que se apoderaban de mi atención allí arriba, en aquel inmenso sonajero celeste: el parpadeo de las estrellas y el cri-cri-cri que emitían sus destellos. Por eso, cuando me dijeron que no eran ellas las que cantaban, el universo me pareció de pronto más lejano e inexpresivo, y la realidad, más prosaica. Esta decepción es clave, porque la interrelación con la que nos envuelve la naturaleza al nacer la va deconstruyendo esa mirada materialista que nuestra cultura nos impone al crecer, hasta hacernos abjurar de esas primeras intuiciones y ver el mundo como algo banal que la madurez o la vida adulta exigen afrontar.
Esta falsa madurez es una segunda clave, porque ha sido un pasaporte directo al cinismo consumista en el que hoy nos vemos empantanados: la misma cultura, mientras mundanizaba el universo y cuestionaba su poesía, nos abducía con publicidad, cine, series, videojuegos y toda clase de invenciones materiales o ficciones virtuales que desviaban nuestro interés por lo real. El caso es que quizá por ser Tauro o por sentirme heredero de aquella interrelación, después de esa primera decepción me dediqué por un tiempo a buscar los escondites de los grillos convencido de que por las noches les cantaban a las estrellas. La cuestión no es que aquella intuición fuese errónea, porque la relación entre esos dos estímulos existe y es también fascinante aunque requiera una historia mucho más larga y compleja.
Más de 20 años después supe que el escarabajo pelotero se guía por la noche siguiendo el brillo de la Vía Láctea, igual que otras muchas especies se comunican o usan las estrellas como radar. Lo hice investigando sobre contaminación lumínica para este reportaje, lo que me pareció una buena forma de volver a encontrar en la ciencia y en la realidad argumentos para el asombro. Nuestra ignorancia ante el universo es tan grande que hemos dejado que algunas personas con poder y con labia lo reduzcan a lo poco que creían saber. Aquello que Bertrand Russell decía de que el gran problema del mundo es que los idiotas están seguros de sí mismos y los sabios llenos de dudas cristaliza en nuestra cultura mediática y meritocrática, porque esa arrogancia y desdén hacia todo lo que no sabemos sienta cátedra entre nuestras redes sociales y líderes de opinión.
La capacidad de asombro ante la naturaleza, hija del instinto, la conservamos a duras penas. Algunos lo hacemos en parte por lealtad personal y en parte por aversión a esa falsa madurez que tiene más de ignorancia, condescendencia o impostura adolescente que de buen criterio. Los indios se han representado a menudo como niños grandes a ojos de los occidentales por no perder de adultos esa capacidad de asombro ni disimularla, lo que no les resta madurez o experiencia cuando afrontan problemas ante los pequeños de la tribu. En cualquier caso, esa conexión o familiaridad con el abismo de lo desconocido, sea en forma de cielo estrellado o de océano, como Newton lo describía, era una sana cura de humildad que nuestro egocentrismo cultural ha perdido.
Mi iniciación a la astronomía, entre Isaac Asimov y Carl Sagan, me deparó una segunda decepción. En medio de la quietud nocturna, esperaba impaciente el paso de alguna estrella fugaz u otra señal del espacio profundo. La mayoría de las veces, sin embargo, mi sorpresa se desvanecía cuando me decían que aquellas lucecitas que rasgaban el cielo eran algo mucho más próximo: satélites. No es que no apreciase el progreso técnico, pero éste ya acaparaba nuestras vidas y obstaculizaba cada vez más nuestra relación con la naturaleza. Para mí era una cuestión de perspectiva: en qué orden debíamos admirar la realidad o dirigir nuestro respeto e interés por ella. Porque de esa perspectiva depende la forma de entenderla y actuar en ella. Y parecía obvio que la realidad natural precede a la humana, igual que la sucederá.
El problema pues no eran los satélites, sino un contexto de abuso o disrupción creciente que ya entonces copaba todos los campos de la cultura urbana, amenazaba el rural e invertía nuestra perspectiva. Cuando no eran las farolas o las luces de aviones y helicópteros las que frustraban la observación nocturna, eran los dichosos satélites. Y sentía como si una china arañara el cristal de mis ojos en el cielo. Como cuando tropezaba con cada vez más plásticos y latas en el bosque o en el río. ¿No era eso bastante? ¿También el cielo estrellado, el último reducto virgen, testimonio de nuestra insignificancia, iba a ser borrado por la misma rapiña? En aquellos años, finales de los 80 o principios de los 90, los satélites eran todavía anecdóticos. Por eso me pregunto cómo verán el cielo los niños del futuro cuando Elon Musk complete uno de sus planes más ambiciosos: Starlink.
Una perspectiva cultural: Starman, los indios y la Global commons
En un artículo recogido por la asociación Calidade do Ceo, leí el año pasado que la empresa de Musk, SpaceX, solo podía empeorar la observación astronómica. La Unión Astronómica Internacional simuló los efectos sobre el cielo de 25.000 de sus nuevos satélites con efectos muy negativos. El proyecto despegó en mayo de 2019 poniendo en órbita 60 satélites dirigidos a proporcionar un servicio de Internet de banda ancha con cobertura mundial. Los brillantes objetos enseguida inundaron el cielo con su llamativo tren de satélites o «collar de perlas». Es por esto que en otro reciente artículo la revista Science describe la atmósfera como el último gran frente ambiental: no solo los astrónomos ven con preocupación las intenciones de Musk, Bezos o Branson, que podrían poner en órbita hasta 100.000 satélites, sino comunidades indígenas que tienen en las estrellas una importante referencia cultural y espiritual.
Para despejar estas cuestiones contacté con Salvador Bará, doctor en Física de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente uno de los mayores expertos en contaminación lumínica, galardonado este año con el Galileo award de la prestigiosa International Dark-Sky Association: «La proliferación de megaconstelaciones de satélites es un problema de primer orden para la astrofísica que se realiza desde observatorios terrestres. Se espera que el número de satélites en órbitas bajas aumente en órdenes de magnitud en los próximos años, y eso generará –está generando ya– importantes dificultades para las observaciones en el espectro óptico y muy especialmente para la radioastronomía. También para el acceso seguro y la permanencia de estaciones y satélites de observación científica en esas órbitas». «Aunque hay muchas cosas que mejorar para ello, la actividad científica en sí misma puede hacerse razonablemente sostenible. Lo que no es sostenible es un modelo de actividad económica basado en la creencia de que es posible explotar los recursos de este planeta de forma ilimitada. La ciencia no va a proporcionarnos la solución a esto, porque no es un problema primariamente científico ni técnico: es un problema de enfoque, de objetivos y de valores, un problema social y político para el que necesitamos tomar decisiones con criterios que sólo nos pueden proporcionar las humanidades, informadas por la ciencia. Que el desarrollo científico o tecnológico en general, o ejemplos como Starlink, deban estar en manos de magnates es una idea muy preciada para ciertas corrientes de pensamiento, pero insostenible desde una perspectiva democrática. Ninguna sociedad con un mínimo de sensatez colectiva diría que ése es un camino deseable».
«La transición ecológica requiere repensar el sistema de producción y distribución de los bienes que necesitamos para que la vida de las personas sea una vida rica en experiencias y en sentido, y que pueda ser vivida por ésta y las siguientes generaciones sin coste irreversible para ellas y para el planeta. Aunque es predecible que la tecnología formará parte de la solución, no se trata de un problema que podamos resolver sólo o principalmente con tecnología, porque no es un problema de raíz tecnológica. Lo que nos ofrecen varias de estas grandes corporaciones es, esencialmente, continuar el business as usual explotando de forma no sostenible no ya nuestro planeta, sino el espacio cercano. Las megaconstelaciones de satélites son un ejemplo claro de desaparición de un global commons. Y las propuestas de minería lunar y de asteroides o de colonización de Marte son sencillamente decepcionantes desde un punto de vista social y científico. Detrás de la retórica de la aventura y del descubrimiento de nuevos mundos lo que se esconde en realidad es una huida hacia delante, motivada por la aparente incapacidad para encontrar un modo de convivir con el entorno que no implique de forma necesaria la destrucción irreversible… de un planeta detrás de otro».
«Hay en estos momentos un serio problema de gobernanza mundial sobre determinados recursos, y los vientos soplan en dirección de repetir una especie de conquista del Oeste en términos muy semejantes a los reflejados por la mitología del Far West hollywoodiense. El espacio cercano es uno de esos recursos. La creación del US Space Command por la administración Trump en diciembre de 2018, y la orden ejecutiva de esa misma administración de abril de 2020 (en plena crisis covid) en la que de forma explícita Estados Unidos no reconocen el espacio como un global commons, así como las posiciones ya formuladas por otros países, anuncian tiempos complicados».
En 2019, la Agencia Espacial Europea publicó una carta denunciando el riesgo en que la empresa de Musk había puesto uno de sus satélites. El portal tecnológico Naukas analizó lo ocurrido apuntando: «Lo que no es de recibo es que una empresa privada esté al mismo nivel de decisión que una agencia espacial que representa a cientos de millones de ciudadanos». Nunca tan pocas personas han tenido tanto poder de transformación social y cultural, y su influencia parece volverse mesiánica.
Puede reconocerse la contribución de Musk al desarrollo sostenible, como dice Gates, pero sin sacarla de contexto… Su Tesla flotando en el espacio puede interpretarse también como la excentricidad de un visionario. O como un signo de los tiempos, del marketing y la cultura del espectáculo. Carl Sagan nos previno de todo esto hace 40 años. No es casualidad que fuese él quien presidía el comité científico que envió al espacio, junto a las sondas Voyager, dos discos fonográficos con una variada muestra del patrimonio cultural terrestre, lo que revela un espíritu humanista y científico que hoy brilla por su ausencia y nos hace sentir más huérfanos a medida que se alejan del planeta.









Comentarios
Iolanda Saló
Por Iolanda Saló, el 10 diciembre 2021
Me identifico totalmente con su mirada hacia la realidad.