Todos los crímenes se cometen por amor (II)
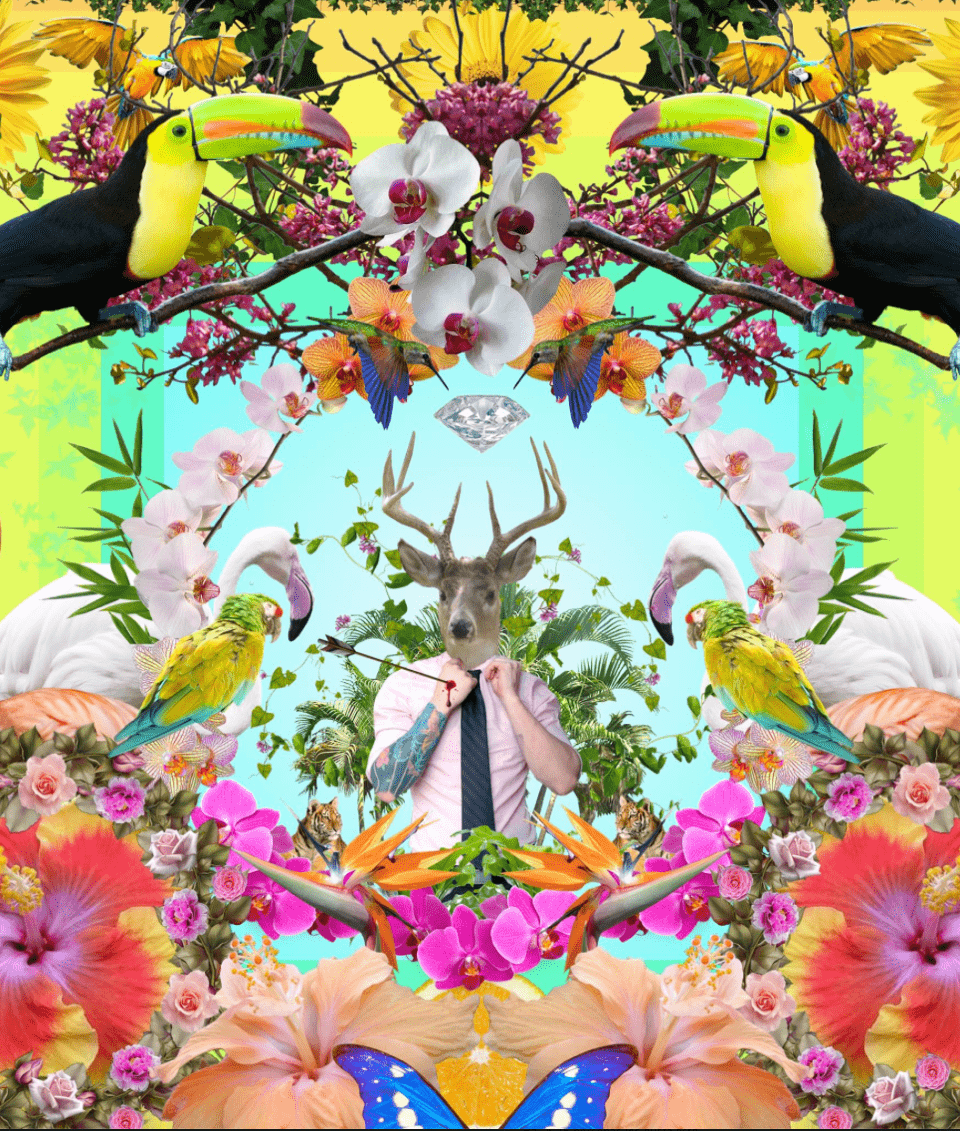
Ramón Tormes (España, 1963). Sin título, 2014. Espacio Nuca (Salamanca).

EL ESCRITOR LUISGÉ MARTÍN CEDE A ESTA REVISTA UNO DE SUS RELATOS QUE PUBLICAMOS POR ENTREGAS EN LA MÁS PURA TRADICIÓN DE LOS AÑOS 50. ESTA ES LA SEGUNDA PARTE DE ‘TODOS LOS CRÍMENES SE COMETEN POR AMOR’. LAS DOS ENTREGAS FINALES SE PUBLICARÁN EL FIN DE SEMANA QUE VIENE.
LUISGÉ MARTÍN
Al mediodía regresé al hotel, me cambié de ropa, como hacen los hombres opulentos y desocupados, y entré en el comedor para almorzar. Había sólo tres personas, aparte de los mozos del servicio: un matrimonio de ancianos de aire nórdico, que comían en silencio, y un caballero maduro enfrascado en oler de la copa el aroma del vino recién servido. La sala era pequeña —como el hotel—, y el maître me sentó en una mesa vecina a la del caballero. Leí la carta, pedí una pasta y un pescado, y me apliqué luego a la tarea de repasar y corregir las notas que había tomado en los farallones. Cuando me trajeron el primer plato, cerré el cuaderno y me puse a comer sin dejar de observar al caballero, que estaba frente a mí, muy cerca. Tenía ese aspecto aristocrático y mundano que uno espera encontrar en los veraneantes de Capri. Su forma de vestir, por ejemplo, era primorosa: llevaba un blazer de lana de color muy claro, una camisa azul y un fular de seda anudado al cuello. Tenía el rostro bronceado y la piel, a pesar de la edad, lustrosa. Se parecía en algo —en el porte o en la gallardía— a Cary Grant cuando representaba esos papeles de play boy distinguido en algunas de sus películas tardías, como Atrapa a un ladrón o Charada, en las que es difícil averiguar si encarna a un sinvergüenza o a un señor de modales refinados. Mientras me acababa el plato de pasta, pensé que en realidad uno y otro son siempre el mismo tipo de individuos, y cuando me retiraron el servicio aproveché para apuntar rápidamente la idea en el cuaderno.
Después del almuerzo dormí una siesta, como hago siempre, y luego abrí por fin la maleta de los libros. Había elegido sobre todo volúmenes gruesos. Grandes novelones o ensayos prolijos que en Madrid, abrumado por la prisa, nunca me atrevía a comenzar. Un tratado histórico sobre el nazismo, la correspondencia de Marguerite Yourcenar, tomos interminables de Dickens y de Tolstoi, y algunas biografías de personajes que me interesaban. Estuve hojeándolos durante un rato y me decidí por Las uvas de la ira de John Steinbeck, de quien también había acarreado hasta allí Al este del Edén, su otra gran obra gigantesca. Leí casi cien páginas, a lo largo de casi dos horas, antes de volver a asearme para salir. A las ocho de la tarde pedí de nuevo un taxi y fui hasta el hotel de la damita, con quien había quedado citado para la cena. Cuando llegué, estaba esperándome, resplandeciente, en el atrio del edificio.
No quiero extenderme en mis deliquios amorosos, porque son, como los de cualquiera, extraños e indescifrables. Baste decir que aquella noche me comporté otra vez como un muchacho bisoño y que en los siguientes días volví a pensar, igual que pensaba siempre en mi adolescencia cuando conocía a alguna mujer fascinante, que toda mi existencia hasta ese momento había sido un trance sin sustancia, un preámbulo de la vida verdadera.
Cada mañana, al levantarme, enviaba a la damita un ramo de rosas rojas para que cuando regresara a su habitación, después de haber pasado la noche en la mía, lo encontrase allí. Le escribía cartas apasionadas de aliento homérico. La llevaba a cenar a restaurantes románticos de lujo que estaban por encima de mis posibilidades. Y le hacía el amor con un vigor juvenil que no se correspondía ya, como es evidente, con la decadencia de mi edad añosa. Un día subí con ella hasta la Villa Jovis, el palacio en el que Tiberio, retirado de Roma, llevó una vida depravada que sigue siendo causa de leyenda y, para algunos, de envidia. Nos asomamos al acantilado desde el que al parecer el emperador arrojaba a sus enemigos con esa impiedad sanguinaria que le ha hecho célebre. Me acuerdo de que en aquel instante, al mirar al abismo del despeñadero, pensé con placidez en el suicidio, como hacen aquellos que, amando tan intensamente, presienten la catástrofe. Pero enseguida me calmó la vista luminosa del paisaje. Hacía un día muy claro y podían divisarse sin turbiedad, al fondo, la isla de Ischia y el golfo de Nápoles. Mientras miraba aquello, en silencio, comencé a llorar sin saber en realidad por qué causa: si de júbilo por la felicidad que sentía entonces o de pena por la certeza de que la malgastaría.
Esa noche, después de la cena, la damita se fue a su hotel para esperar en él a su padre, que llegaría a la mañana siguiente, temprano, a pasar con ella algunos días e informarla de los procedimientos policíacos y judiciales que estaban en marcha para resolver el crimen que había cometido. Desconsolado por la soledad, me bajé al bar del hotel a beber alguna pócima que me reconfortara. Allí, sentado en una de las mesas que estaban junto al mirador, vi al caballero Cary Grant, que paladeaba un whisky con delicia. En la sala, muy pequeña, no había ningún otro cliente. Me acomodé cerca de él, frente al ventanal, para tener una vista del mar que acompañara mis meditaciones.
—A estas horas ya no se ve nada —me dijo de repente en un italiano impecable que tenía una suave musicalidad extranjera—. Sólo la oscuridad.
Yo le sonreí cortésmente y le pedí al mozo que vino a atenderme una grappa muy fría.
—¿Es usted español? —me preguntó entonces Cary Grant en un castellano perfecto. Y sin esperar a que yo le respondiera, continuó:— La grappa siempre la sirven muy fría, no se preocupe por eso.
—¿Conoce usted mi idioma? —le inquirí yo con cierta majadería, pues era evidente que lo hablaba muy bien.
—Lo aprendí hace muchos años y ya casi lo he olvidado —dijo con modestia, y con un gesto me invitó a sentarme en su mesa.
Comenzamos conversando de asuntos ligeros, pero al cabo de unos minutos, cuando me sirvieron la segunda grappa, me amansé completamente, perdí la compostura y le conté de corrido la historia terrible de la damita romana y, a continuación, la de mi amor desesperado por ella. El caballero me escuchó con una atención fraternal. Cuando terminé de hablar, pidió otro whisky ceremoniosamente y encendió un habano.
—Parece mentira que una muchacha así, tan dulce, haya sido capaz de cometer esos actos abominables —añadí para distraer el embarazo del silencio.
—No se crea —dijo él con parsimonia—. En realidad todos los crímenes se cometen por amor.
Yo, borracho ya por las grappas que había tomado, me reí de aquella exageración.
—Todos menos el de Abraham Lincoln —dije bromeando para aliviar la solemnidad de la charla— y el de John Fitzgerald Kennedy.
Cary Grant me miró entonces sorprendido y levantó un poco el habano para que el humo le anublara el rostro.
—¿Por qué ha dicho eso? —preguntó con gravedad, como si estuviese ofuscado u ofendido.
Hasta ese momento habíamos hablado con desempacho y cordialidad, de modo que esa severidad inesperada me desconcertó. Me quedé en silencio, trastornado por la recriminación y por la embriaguez, y miré hacia la oscuridad del mar, en la que se veían de vez en cuando relumbros.
—Era una burla —dije por fin—. Perdóneme.
El caballero se incorporó un poco en el asiento, se acercó a mí y, con voz de confidencia, me preguntó si yo sabía quién había asesinado a Kennedy. El requerimiento me hizo temblar, pues me pareció que el rumbo de la conversación se extraviaba, y, estando yo en un estado poco lúcido, no me sentía capaz de enderezarlo.
—Onassis —dijo por fin el caballero Cary Grant—. A Kennedy le mató Aristoteles Onassis para poderse casar con Jacqueline. Ésa es la única verdad. No le mataron Lee Harvey Oswald ni Fidel Castro ni la CIA, sino un hombre que se acostaba con su mujer y que no quería compartirla con nadie.









Comentarios
Elvira
Por Elvira, el 16 diciembre 2012
Extraordinario. Esperando ansiosa la siguiente entrega.
Alberto D. Prieto
Por Alberto D. Prieto, el 16 diciembre 2012
Mañana más?