El éxito del ‘true crime’: ¿Qué vamos a hacer con todo este miedo?

Tristán Ulloa y Candela Peña, impresionantes en la serie ‘El caso Asunta’, en Netflix.
A partir de la obra teatral ‘Primera sangre’ (en el Valle Inclán de Madrid), nos detenemos en la avalancha de ‘true crime’. Parece que vivimos los años dorados del ‘true crime’. Devoramos podcast efectistas –El señor de los crímenes, Criminopatías, Dossier Negro, Crims…– y documentales de Netflix, como el recién estrenado ‘El caso Asunta’, los cuestionables documentales sobre los casos españoles de Alcàsser, Marta del Castillo o Rocío Wanninkhof, más una retahíla de psicópatas como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer… Nos lo venden como información de interés público, o como un documental exhaustivo y fascinante, pero el mensaje subyacente se va pegando a cada poro de la piel y a nosotras nos hace aferrar las llaves entre los dedos a modo de puñal cuando oímos pasos a nuestra espalda. ¿Qué hacemos con nuestras niñas? ¿qué hacemos con nuestros miedo?
Sentada en mi butaca, mientras los últimos espectadores se acomodan, observo la arena oscura y el columpio de hierro semihundido, y el escenario me recuerda a cualquier parque de mi infancia. A ser niña en la calle. A la conciencia de los límites. No te alejes. Porque al otro lado del murete de piedra o de la valla de madera de colores quedaba lo desconocido, el bosque y sus lobos feroces. La sala se va a negro, y tras unos segundos lo primero que vemos es, precisamente, a un lobo feroz proyectado sobre una pared blanca. Que viene el lobo, que viene el lobo. Y las niñas debíamos echar a correr. Persigue a los tres cerditos. Una chica de aspecto aniñado (la actriz Valèria Sorolla) entra en escena arrastrando los pies y nos mira, entre desafiante y juguetona, y nos dice: “Los poetas nos han engañado, las niñas se parecen más a los cerdos que a las flores”.
Hasta el 2 de junio se puede ver en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional la obra Primera sangre, escrita y dirigida por María Velasco, galardonada con el XXXI Premio SGAE Jardiel Poncela. Esta primera sangre, que escurre por las paredes de un parque escenificado a dos alturas, rodeado por una balconada blanca y puertas casi invisibles por las que aparecen y desaparecen los actores, tiene múltiples interpretaciones en la pieza. Es la primera sangre de Laura Domingo, aquella niña asesinada en los años 90 en la misma ciudad que crecía Velasco. Es la primera sangre que resquebraja y mancha para siempre el mundo que rodea a la niña: su familia, sus vecinas, sus compañeras de clase, los policías, los medios de comunicación. Es la primera sangre, la menarquia, que empapa un día inesperado la entrepierna de las niñas y que nuestra sociedad ha impuesto como un presagio de peligro. Aunque, como dice en la pieza teatral una de las vecinas de Laura, una niña no se convierte en mujer cuando le viene la primera sangre, sino cuando empieza a tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
Pasarán los años y recordaremos con cariño y un aguijonazo de nostalgia las noches en que lo más terrorífico del mundo eran los monstruos. Ojalá un muerto viviente. Ojalá un vampiro. Ojalá un hombre lobo. Porque aquello tenía un sentido, pero no lo tiene temer a tu tío, a tu profesor de gimnasia, al panadero, al señor que se ofrece a acompañarte a esa parada del autobús que no encuentras. Una niña se convierte en mujer cuando es consciente de que la cartografía de lo cotidiano oculta horrores a simple vista.

Escena de la obra de teatro ‘Primera Sangre’, en el Centro Dramático Nacional.
La obra de María Velasco está a medio camino entre el documental, el true crime, la memoria personal y el cuento de fantasmas. Un fantasma sí que hay en escena, el de la niña Laura, que es a la vez el fantasma colectivo de todas las niñas asesinadas, atrapadas para siempre en ese cuerpo inerte de niña, en ese recuerdo de niña, en ese lamento colectivo de niña. ¿Cómo ha podido pasar?, se preguntará la sociedad entera. Si habíamos dado con la solución perfecta: tenerlas bien guardaditas en casa. La actriz Javiera Paz choca los talones de sus zapatillas rojas. Como Dorothy. También como Wendy y como Alicia, como todas las niñas perdidas que salen al mundo a explorar, pero a las que el narrador acaba trayendo de vuelta a casa. There is no place like home, a pesar de que los datos evidencian que la mayor parte de las agresiones sexuales a niñas y mujeres tienen lugar dentro del entorno familiar.
Las vecinas de Laura, traumatizadas y temerosas de ese mundo que ha cambiado de lo conocido a lo desconocido con un simple chasquido, no saben cómo deberían moverse por él. La sensatez colectiva insiste en que fuera aguardan los monstruos, pero fuera también les espera todo lo demás. La vida. El poeta Hölderin, tal como cita la dramaturga, decía: “Donde está el peligro, crece también lo que salva”. Y bien, interpeladas desde nuestros asientos, las espectadoras nos preguntamos: ¿Qué haré con mi miedo?
Todas las mujeres que fuimos niñas en los años 90 reconocemos el rostro de este miedo. Es el de Leticia Lebrato. También los de Virginia Guerrero y Manuela Torres. Y, por supuesto, los de Miriam García, Antonia Gómez y Desirée Hernández. El crimen de Alcásser cambió para siempre las fronteras del mundo que les estaba permitido explorar a las niñas de nuestro país. Cada vez más y más limitado, con una figura masculina de autoridad siempre cerca, vigilando por su supervivencia y, de paso, su decencia. Se estableció un marco sociocultural que señalaba directamente a las niñas. Porque ellas salieron de casa. Porque ellas hablaron con esos desconocidos. Porque ellas hicieron autostop. Porque a ellas les gustaba demasiado bailar. Porque ellas se pusieron aquella minifalda.
“… toda una estructura de significados que potenciaba el miedo al peligro sexual, responsabilizando de la agresión a las mujeres”, reflexiona la escritora y doctora en Feminismos y Género Nerea Barjola en su imprescindible ensayo Microfísica sexista del poder (Virus editorial, 2018) (Virus editorial). Hubo un periodista en el año 1991 que apuntó a la posibilidad de que algún hombre se hubiese “enamorado espiritualmente” de Laura Domingo. Como si la niña tuviera parte de culpa. Como si la hora a la que volvemos a casa la tuviese. Como si los leggins que nos ponemos para correr la tuviesen. Como si nuestro pintalabios la tuviese. “… la belleza de la joven resultaba ser poco menos que sinónimo de provocación, de atracción del peligro”, escribe Barjola. Es lo que se llama –una expresión que tantos se niegan a comprender– “cultura de la violación”.

Fotograma de la serie documental sobre ‘El rey del cachopo’ en Netflix.
Un par de semanas antes del estreno de Primera sangre, María Velasco se reunió con Nerea Barjola y la periodista Ana Requena para debatir acerca de qué significó ser niña en los 90. El temor a ser violadas limitó la autonomía de las mujeres. “Mejor segura que arrepentida” se convirtió en la tónica diaria de todas las casas, y a la expansión del dogma, como si se tratase de un veneno, contribuyeron enormemente los medios de comunicación. Pasa la vida, la tertulia de María Teresa Campos. Paco Lobatón. Nieves Herrero. Los detalles escabrosos en todos los periódicos. Las tertulias televisivas llenas de periodistas, criminólogos, padres y expertos en lo que fuera. ¿Qué hacemos con nuestras niñas? Porque todos daban por sentada la existencia de la violencia sexual. Es inevitable, así es el mundo. El problema no eran los agresores, sino la libertad de movimiento de las niñas. “… lo que se esperaba del crimen de Alcàsser era que sirviera de escarmiento; que obligara a la juventud a rectificar en sus formas; que impulsara el regreso a la familia. La vuelta al pasado supondría para las mujeres un retroceso en sus libertades individuales”, explica en su ensayo Nerea Barjola.
Hoy, 30 años después, que se dice pronto –¿habrían ido a la Universidad?, ¿les habría gustado ir al teatro o hacer senderismo?, ¿habrían tenido, a su vez, otras niñas?–, la sociedad se divide entre una profunda repulsa por la espectacularización que se hizo en los medios de comunicación de aquella oleada de feminicidios de los años 90 y la más absoluta fascinación por dichos casos. Parece que vivimos los años dorados del true crime. Devoramos podcast efectistas –El señor de los crímenes, Criminopatías, Dossier Negro, Crims…– y documentales de Netflix –como el recién estrenado El caso Asunta, los cuestionables documentales sobre los casos españoles de Alcàsser, Marta del Castillo o Rocío Wanninkhof, más una retahíla de psicópatas como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, y luego que si la chica de la foto, que si la chica de la escalera…–. Estas piezas audiovisuales son herederas directas de la prensa más sensacionalista del siglo pasado. ¿Y quién se deleita con estas recreaciones macabras? Curiosamente, la periodista Berta Comas Casas apuntaba en un artículo de Píkara magazine que más del 80% de los consumidores de true crime son mujeres.
Me pregunto el porqué, si la gran mayoría de las veces somos nosotras las secuestradas, las torturadas, las violadas, las asesinadas. ¿Es por el morbo? ¿Es por la adrenalina que dispara la sensación de peligro? ¿Es para saber qué les ocurrió a las otras y así tratar de evitarlo? No es lo mismo volver a estos casos desde un análisis feminista, como hizo Nerea Barjola en su ensayo, que perpetuar determinadas narrativas tendenciosas de la violencia sexual convirtiendo a las niñas y mujeres muertas, siempre ligadas al nombre infame de sus asesinos (cuando se conocen), en un espectáculo de consumo rápido para después de cenar.
Sobre la doble cara del true crime reflexiona la escritora estadounidense Rebecca Makkai en su novela Tengo algunas preguntas para usted (Sexto Piso, 2024). La protagonista y narradora, Bodie Kane, que conduce un podcast sobre asesinatos de estrellas de cine, regresa para dar un cursillo intensivo sobre podcasts al internado de su adolescencia, un centro elitista en mitad del bosque de New Hampshire en el que, en los años 90, asesinaron a su compañera de cuarto, la preciosa Thalia. El supuesto asesino, un chico de raza negra que trabajaba en el colegio, lleva más de dos décadas entre rejas, pero la protagonista tiene serias dudas acerca de su culpabilidad. De hecho, había un profesor de música, tan cercano a las alumnas, tan cariñoso y amable, que no para de rondarle la cabeza… Y Bodie, ella afirma que sin ninguna intención oculta –el lector la juzgará a su debido tiempo–, empuja sutilmente a una de sus alumnas del curso de podcast para que investigue de nuevo el crimen.
Makkai ha escrito un true crime para reflexionar precisamente sobre el fenómeno true crime. Las páginas de la novela están salpicadas de constantes referencias a otros casos de asesinatos y agresiones sexuales. “Has oído hablar de ella”, arranca el libro. ¿Ese en el que la apuñalaban? ¿Ese en el que se subía a un taxi? ¿Ese en el que usaban una botella? ¿Ese en el que al final era el terapeuta? “¿Qué es ella ahora sino un caso?”, se pregunta Bodie. Todo el mundo las conoce, porque su desgracia se ha convertido en un espectáculo fabricado para entretener –y atemorizar– a todas las demás. Así funciona: nos lo venden como información de interés público, o como un documental exhaustivo a la par que fascinante, pero el mensaje subyacente se va pegando a cada poro de la piel y nos hace aferrar las llaves entre los dedos a modo de puñal cuando oímos unos pasos a nuestra espalda.
“Una chica como un sacrificio al concepto de chica”, escribe Makkai. Pienso en todas ellas. Laura Domingo. Miriam García, Antonia Gómez y Desirée Hernández. Sonia Carabantes. Marta del Castillo. Diana Quer. Mari Luz Cortés. Laura Luelmo. No son casos. No son debates. No son documentales. Son flores que nos arrancaron de raíz unos hombres con nombre y apellidos. No, eso tampoco es cierto. Acordaos de que los poetas nos han metido. Las niñas no somos flores. Las niñas somos cerdas criadas para el matadero.
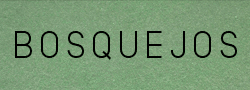

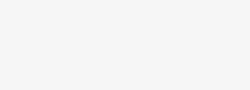


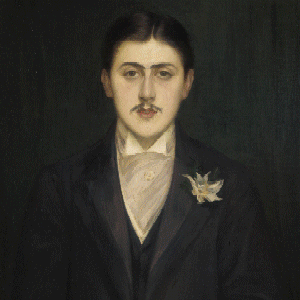



No hay comentarios