Un recorrido por las vacas, ovejas y cabras autóctonas en peligro de extinción

Vacas pallaresas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
En ‘El Asombrario’ queremos celebrar hoy, 15 de mayo, el día del hombre más rural del santoral, San Isidro, con un repaso por las razas de vacas, ovejas y cabras autóctonas de España que corren mayor riesgo de extinción. De la vaca marismeña a la oveja colmenareña y la cabra payoya. El cerril criterio de la mayor productividad a corto plazo, sin pensar en nada más, las tiene acorraladas.
Gran parte de la comunidad científica asegura que nos encontramos ante la sexta extinción masiva. Este fenómeno se define como “un breve período de tiempo geológico en el que desparece un alto porcentaje de la biodiversidad o de las especies, como bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y/o invertebrados”, aseguran investigadores de WWF. Hasta ahora, “el planeta ha experimentado cinco eventos de extinción masiva: el último ocurrió hace 65.5 millones de años y acabó con la existencia de los dinosaurios”. “A diferencia de los anteriores, causados por fenómenos naturales, el nuevo episodio se encuentra impulsado por la actividad humana, debido al insostenible uso de la tierra, agua y de la energía, y por las consecuencias del cambio climático”, denuncian desde WWF.
De esta encrucijada no escapan las especies ganaderas, muchas de las cuales se hallan en peligro crítico de desaparición.
Y para muestra, el caso de España, donde decenas de razas de bovino, caprino u ovino podrían esfumarse en poco tiempo. Así se asegura desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyos responsables –en colaboración con los organismos competentes de las comunidades autónomas– realizan un registro de las especies que correrían el riesgo de no sobrevivir. Se trata del Catálogo Oficial del Ganado, cuyo listado de variantes amenazadas en nuestro país fue aprobado el 8 de noviembre de 2022. De acuerdo con ese registro, un 84% de las razas autóctonas ganaderas hispanas se considerarían en extinción.
Pero, antes de continuar, hemos de preguntarnos qué entendemos por razas autóctonas. “Son aquellas especies originarias de España, de protección especial y de carácter más local, que deben ser conservadas como patrimonio genético español, para favorecer su expansión y evitar su abandono y extinción, al darse escasos censos poblacionales y estar sometidas a factores de riesgo”, explican fuentes ministeriales. En este sentido, “la geografía y climatología nacionales han permitido que se mantenga, a lo largo y ancho de nuestro territorio, una elevada diversidad genética adaptada a su medio, originando una gran variabilidad de recursos zoogenéticos, que constituyen un factor fundamental en la obtención de un adecuado equilibrio socioeconómico, cultural y medioambiental”, explican los expertos públicos.
En consecuencia, “las diferentes razas ganaderas que forman parte del patrimonio ganadero español están ligadas –de forma indivisible– a un sistema de producción y de explotación que es propio del espacio en el que viven, destacando, en el caso de las razas autóctonas, el requerimiento de animales que, aunque menos productivos, gozan de características funcionales muy valiosas y que permiten avanzar hacia una necesaria sostenibilidad”, explican desde el Gobierno de España. Por ello, es fundamental identificar aquellos grupos en riesgo y aplicar políticas que aseguran su conservación.
Retomamos. Decíamos que un 84% de las razas autóctonas ganaderas hispanas se considerarían en extinción. De ellas, destacan casi unas 50 de vacuno, como la especie avileña negra ibérica, que tiene su origen en las zonas montañosas del centro peninsular y su sistema de explotación es el extensivo. Un régimen que también se observa en la morucha, cuya localización se halla en el oriente de nuestro país. Así como la retinta, que se constituye como “la principal muestra bovina de la España seca”, explican los investigadores del ministerio. Y, a pesar de ello, corre el peligro de desaparecer.

Raza bovina marismeña. Foto: Sergio Nogales / MAPA.
No podemos olvidar a la cárdena andaluza, la frieiresa –oriunda de Galicia– o la limiá, igualmente de origen gallego y que ha arrojado datos poblaciones optimistas. “En los últimos años, ha habido una tendencia muy positiva en su crecimiento censal”, confirman desde el Gobierno. No siempre ocurre lo mismo. En Baleares, las variantes mallorquina y menorquina no han visto incrementar sus ejemplares. Algo que también ha sucedido con la morucha negra. “A lo largo de la historia, esta variedad era oscura, hasta que en la década de 1980 se puso de moda la alternativa cárdena, quedando la original relegada a un número reducido de ganaderías exclusivas”. Este proceso se fue profundizando hasta que dicha especie fue considerada en extinción.
Caso especial es el de la marismeña, que se desarrolla en Doñana. “Se trata de un antiquísimo núcleo de bovinos autóctonos, perfectamente diferenciados dentro del ganado vacuno español”, explican los especialistas. Su historia “es la propia de un mamífero salvaje para el cual no hay testimonio de su domesticación y que durante siglos fue tenido como res de caza mayor –al igual que el uro en Europa–, hasta llegar a nuestros días, que se usa para la producción de carne”. A pesar de este luengo pasado, esta variedad se encuentra bajo amenaza de muerte, debido a su reducida distribución.
Asimismo, hemos de hacer referencia a la variante murciana–levantina. “La filogénesis de esta raza no es conocida, ni fácil de deducir, por su distinta caracterización morfológica al resto de los ejemplos bovinos del país”, indican desde el Gobierno de España. “Se halla adscrita a explotaciones agrícolas familiares y se sostiene de los subproductos de los cultivos, si bien ha perdido mucho terreno en el área de la huerta para ocupar zonas pobres de la montaña seca”. Como consecuencia, se encuentra “oficialmente clasificada en peligro de extinción desde 1979, constituyendo una reserva genética que es necesario preservar”.
Tampoco se debe pasar por alto el caso de la sayaguesa, oriunda de la comarca zamorana del Sayago. Con el fin de aumentar la población de esta raza, los expertos también la están criando en provincias limítrofes. “En estos últimos años, los efectivos se han reagrupado en explotaciones de carácter extensivo o semiextensivo de tamaño medio”. Otra variante muy localizada es la serrana de Teruel, que sólo se encuentra en la zona turolense de Gúdar–Jabalambre, por lo que se recomienda expandir sus poblaciones para asegurar su continuidad.
Otros ejemplos de vacuno en peligro son la albera, propia de los Pirineos; la alistana–sanabresa, procedente de Castilla y León; la asturiana de la montaña, integrada en el paisaje y el ecosistema del Principado, “cumpliendo una importante función de conservación del medio y contribuyendo a la fijación de población en áreas de montaña”. Asimismo, se deben mencionar la palmera, propia de Canarias; la pajuna, procedente de ciertas partes de Andalucía; la pasiega y la tudanca, ambas autóctonas de Cantabria; la terreña, del País Vasco; o la vianesa, en Galicia. Si no se implementan medidas efectivas y rápidas, un gran número de estos nombres desaparecerán.
Más allá de las vacas
Y aunque son muchas los ejemplos autóctonos de bóvidos que se hallan en peligro, se han de mencionar otras familias ganaderas que –igualmente– permanecen en riesgo. En el ámbito ovino, destaca la carranzana, que se extendía por Cantabria y Asturias. La importancia de esta raza reside en el campo de la ecología, al aprovechar los recursos naturales de zonas desfavorecidas y de montaña. “También es muy relevante como reserva genética, al constituirse como animales perfectamente adaptados a un medio difícil y a una elevada pluviometría”, explican los expertos. Asimismo, no se puede olvidar la variedad castellana, que se desenvolvía por gran parte de Castilla y León, pero que, desde hace unos años, ha sufrido un descenso debido a los cambios demográficos que ha experimentado el campo español.

Raza ovina churra. Foto: MAPA.
Entre las variantes de oveja más conocidas despunta la churra, una de las especies “más primitivas de la Península Ibérica”. A pesar de ello, también ha visto descender sus poblaciones en los últimos tiempos, por lo que desde diferentes sectores se están solicitando programas que permitan su conservación. Un caso parecido es la raza alcarreña, procedente de la comarca de la Alcarria, ubicada entre Castilla–La Mancha y la Comunidad de Madrid. Su cordero tiene la calificación de Denominación de Origen. Una circunstancia que no ha impedido que, a lo largo de las dos últimas décadas, “haya sufrido un importante descenso del número de efectivos, debido tanto a razones económicas como laborales, y a los continuos cruzamientos con otras razas, como por ejemplo con la manchega, en busca de mejores rendimientos de leche”, explican los expertos del Ministerio.
Seguimos con otras variantes autóctonas españolas que se encuentran en peligro. Entre ellas, la ansotana, propia del noroeste de Huesca; la aranesa, oriunda del Valle de Arán; la canaria de pelo; la chamarita, de La Rioja; o la colmenareña, asentada en Colmenar Viejo (Madrid), por lo que su área de ocupación es “muy localizada”, lo que generará –a medio y largo plazo– problemas para asegurar su continuidad. Otro ejemplo similar es la guirra, cuyo “censo, salvo algunos rebaños existentes en las zonas montañosas, queda limitado al área de la huerta de la Comunidad Valenciana”, explican los técnicos agrícolas. También muy restringida se distingue la variedad maellana, que procede mayoritariamente de la comarca zaragozana de Caspe.
Todo ello sin olvidar a la talaverana, que ha sufrido una importante regresión desde hace años. “Las zonas de cría de la raza han quedado recluidas a aquellos emplazamientos más desfavorecidos, más extensivos, quedando las áreas fértiles reservadas para las ovejas lecheras”, indican los especialistas. “Es paradigmático que la explotación de la variedad en su municipio de origen, Talavera de la Reina (Toledo), ha desaparecido”, denuncian los investigadores.
Y en esto, llegaron las cabras
En cuanto al sector caprino, también se distinguen varias especies hispanas en peligro de extinción. Una de las más conocidas es la majorera, que toma su nombre de Fuerteventura, una isla que la vio nacer, y donde en la actualidad se mantiene el mayor núcleo poblacional de la variante. “Existe coincidencia en admitir que cuando los castellanos llegaron al archipiélago a finales del siglo XV, existía una población caprina adaptada al medio que había permanecido aislada genéticamente del resto del mundo. Pues bien, a dicha población se le adjudica el origen de la raza”, confirman los científicos. También propias de las Canarias son las variantes palmera y tinerfeña. En estos casos, la demografía se ha visto reducida.
Una circunstancia que también ha ocurrido con la moncaina, que aún hoy se puede encontrar en el Sistema Central zaragozano y soriano. “En tiempos pasados, cuando esta cabra disponía de un censo muy representativo de animales, se extendía por diferentes zonas de Aragón, Navarra, La Rioja y parte de Castilla y León”. Sin embargo, en la actualidad, “su área queda limitada a las proximidades del Moncayo”.
Asimismo, no se deben obviar otras variantes caprinas autóctonas en peligro, como la azpi gorri, procedente del sur de Vizcaya y del norte de Álava, con algunas poblaciones navarras; la blanca celtibérica, que, a pesar de tratarse de “una raza muy antigua”, ocupa “inhóspitas zonas montañosas de la Cordillera Ibérica”; la Guadarrama, que aparece en la parte occidental del Sistema Central; la payoya, que se desarrolla en la sierra de Grazalema; o la verata, propia del norte de Cáceres. Por ello, y ante la gravedad de la situación, se han de poner las medidas necesarias para atajar este proceso de desaparición.

Cabritos de raza blanca celtibérica. Foto: MAPA.
Causas y soluciones, el banco de Germoplasma
Entre las razones que explican la situación de riesgo de muchas de estas razas ganaderas, se distingue el cambio en el sistema de propiedad de la tierra. “Las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente, aumentando hasta un 42% desde 2006”, aseguran desde el Gobierno de España. Sin embargo, “los ganaderos locales tienen más dificultades para llegar a dichos niveles”. Por tanto, “si las especies de ganado que cuidan no son productivas, los profesionales terminan optando por las que sí lo son”. Y, así, “las variedades autóctonas terminan encontrándose en peligro de extinción”.
Además, desde el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) https://www.censyraleon.com/ se apunta al éxodo rural como una de las razones de este declive en las poblaciones de ganado español. “Las migraciones que se producen a las grandes ciudades despueblan importantes zonas del país y, por tanto, se abandona a los animales”, explican los investigadores de este complejo. Ante dichas circunstancias, desde el Gobierno se están impulsando “programas de mejoras”, que tienen como objetivo “conservar y fomentar” las razas en riesgo.
Y como muestra, el caso del Banco Nacional de Germoplasma, gestionado desde el Censyra. En esta infraestructura existen “espacios acondicionados para la monta de ganado, vaginas artificiales para la recogida de esperma y un almacén para embriones”. Así, en el centro, “se conserva material genético reproductivo (dosis seminales, ovocitos y embriones) y su finalidad es la conservación ex situ de las razas puras de ganado”. Actualmente, “cuenta con 939.840 dosis congeladas de semen bovino de 19 razas distintas, 170.534 dosis de semen ovino y caprino de 12 especies distintas y 338 embriones de 10 variantes distintas, muchas de ellas en peligro de extinción”. La finalidad de este lugar es “preservar el material genético en condiciones óptimas, de modo que sea posible recuperar una línea genética desaparecida”.
Son medidas que ayudarían a la mitigación de la agonía que sufren estas variantes ganaderas ibéricas. Unas especies que, sobre el papel, presentan una mayor adaptabilidad al terreno y a las inclemencias meteorológicas; pero a las que a menudo se aparta pensando solo en la máxima e intensiva productividad a corto plazo.
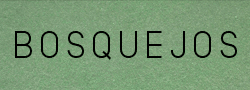
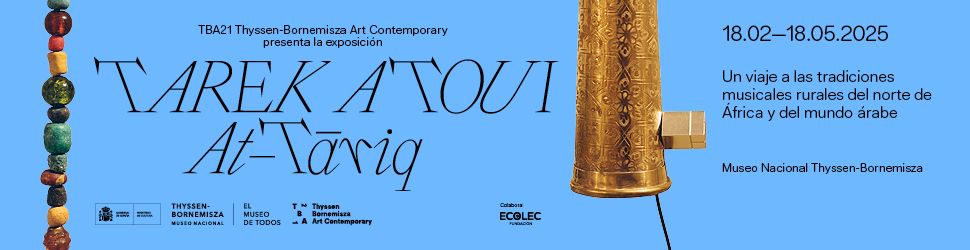
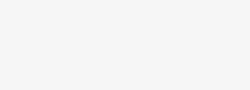






No hay comentarios