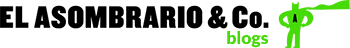‘Lejos de los hombres’: Francia aún sangra por la herida argelina
El autor elogia la película Lejos de los hombres, dirigida por David Oelhoffen y protagonizada por Viggo Mortensen, basada en un relato del Albert Camus, y recuerda y glosa la figura del Nobel de 1957 y la convulsa historia de Argelia y Francia. La película es un western y un resumen del sangriento siglo XX europeo, del que Camus fue su conciencia más trágica. Una película que no deben perderse.
***
“En aquella vasta región que tanto había amado se encontraba solo”. Lo cuenta el narrador de El huésped, un corto, intenso y alegórico relato de Albert Camus de su libro El exilio y el reino (1957) que acaba de ser llevado al cine por David Oelhoffen bajo el nombre Lejos de los hombres. Daru –Viggo Mortensen, que también produce la película– es un profesor rural francés de origen andaluz en el Atlas argelino. Al menos hasta la mitad de la película el guion es muy fiel al cuento, incluso en detalles nimios en el retrato de su desgracia identitaria en una etapa de polarización extrema: «Para los franceses somos africanos, y para los argelinos somos franceses».
Estamos en 1954. Francia aún considera Argelia un departamento más, pero la insurrección árabe ya ha adquirido proporciones de guerra civil, y el Ejército hace batidas por la zona en busca indiscriminada de árabes sospechosos de simpatías nacionalistas-terroristas. El territorio inhóspito se extiende alrededor de la escuela donde el excombatiente, viudo y melancólico Daru enseña y vive, como en una ofrenda póstuma a una mujer que extraña y llora: “Durante días enteros, el cielo volcaría su luz seca sobre la llanura solitaria donde no había nada que recordara la presencia del hombre”.
Pero en la guerra se ha de tomar partido. Por más que uno se resista, la realidad te cogerá por las solapas y te tirará al barro. Esa torre de marfil ilustrada que Daru cree tener en su escuela inaccesible es una fantasía. El ex oficial de guerra confiesa en uno de los mejores diálogos de la película que no se imaginaba volver a vivir una guerra. Su generación aún vive el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Pero un gendarme hastiado le encomienda que lleve a pie a un preso árabe condenado por matar a un familiar hasta la cercana ciudad de Tinguit, donde deberá ser juzgado. Es hombre muerto, piensa Daru, que conoce cómo funciona el estado de sitio oficioso con el que actúan unas autoridades francesas desbordadas y embrutecidas. El profesor, trasunto camusiano, no cree en esa justicia, y en su noche de insomnio junto al preso, acomodado cerca de él y con la pistola a mano, parece pensar como el propio Camus, que ya advirtió que “en esta tragedia no hay nadie inocente”. No hay escapatoria para él, y debe decidir.
El sistema, la ley, la justicia, han desaparecido. Sólo queda escuchar a la conciencia y actuar según los principios que nos civilizan, los que nos unen al otro en lo esencial: “Los hombres comparten la misma habitación, soldados o prisioneros, quedan unidos por un extraño lazo, como si se despojaran de sus armaduras al mismo tiempo que de sus vestidos, y como si cada noche se juntaran, por encima de sus diferencias, en la antigua comunidad del sueño y la fatiga”. Frente a la anomia social, sólo quedan los vínculos humanos más básicos. Hay una comunión por encima de cualquier ley, colonialista, francesa o revolucionaria. De esta convicción nace una de las afirmaciones más comentadas de Camus: «Entre la justicia y mi madre, escojo a mi madre», sin que cupiera entonces matizar que en dicho discurso en Uppsala en 1957, en los días que fue a recoger el Nobel, hablaba contra los atentados indiscriminados que el Frente de Liberación Nacional (FLN) cometía entonces con numerosas víctimas civiles, entre las que bien pudo encontrarse su progenitora.
El cine ha reflejado con maestría esa herida aún supurante que tiene Francia en el hígado. Argelia es Le Pen, el Frente Nacional, los nostálgicos y huraños paracaidistas que se refugiaron en la Costa Azul, ahora pensionistas en sus últimas horas. Los que en sus años mozos fundaron la Organisation de l’Armée Secrète (OAS) e intentaron atentar contra el general De Gaulle tras la concesión de la independencia, y que Fred Zinnemann retrató magistralmente en su adaptación de la novela de Frederick Forsyth Chacal (1973). Esos que el régimen franquista, con Fraga al frente, dejó refugiarse en Alicante (por su cercanía marítima a Argelia). Los mismos que lucharon como militares irredentos en La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo (1965) o contra los nacionalistas panarabistas que retrató Olvier Assayas con crudeza en Carlos (2010), biopic del terrorista venezolano Ivan Illich, afecto a la causa palestina. Incluso Munich (2005), de Steven Spielberg, tiene en la cicatriz argelina uno de sus leitmotiv en forma de traficante de armas al que da vida Michael Lonsdale, actor que a su vez hace de comisario en Chacal y de asmático monje francés durante el estallido de la violencia argelina en los 90 en De Dioses y hombres (2010) Y hay otra vuelta de tuerca jamesiana: el actor Jean Martin, el coronel de que toma la kasbah de Argel, es uno de los agentes de la OAS de Chacal. También es reseñable el relato de la Argelia colonial de la más reciente Ce que le jour doit à la nuit (2012), de Alexandre Arcady, basada en una novela del escritor argelino Yasmina Khadra.
La vida de Camus es un grandioso -y trágico- resumen del tiempo que le tocó vivir. Pied-noir hijo de analfabeta de origen español y pobre en una Francia embrutecida y descaradamente racista, sacudida por la miseria y la revuelta árabe y, más tarde, por el terrorismo del FLN; idealista partidario del bando republicano durante la guerra civil española; antifascista y resistente en Francia durante la ocupación nazi; periodista clandestino; anticolonialista pero partidario de una solución nacional argelina dentro de una Francia acogedora. A Camus no lo salvaría el Nobel de Literatura de 1957, sino la posteridad. Él tuvo razón; Sartre no. Hoy todos somos Camus, pero ya no tiene mérito. A diferencia de entonces, ahora nos cuelgan medallas morales, mientras que él se jugó el tipo defendiendo unas razones que nadie entonces quería escuchar. Sobre todo una: el valor de la duda y la condena del fanatismo. El propio Viggo Mortensen –que borda el papel y lo llena de misterios y sugerencias muy bien dosificadas, como en casi todos sus trabajos– lo definió lapidariamente en una reciente entrevista en eldiario.es: “De Camus aprendí a no tener miedo a no encontrar respuestas para todo”.
A través del profesor Daru, Lejos de los hombres traslada todos estos dilemas, los propiamente camusianos, sin olvidarse de ninguno. Por eso es una película extraordinaria, o extraordinariamente camusiana, si lo prefieren. Se le puede achacar cierto retardo artificial en las tomas generales –con una banda sonora de fondo discreta y eficaz a cargo, nada menos, que de Nick Cave y Warren Ellis–, también algunos subrayados demasiado evidentes, e incluso cierta cursilería, pero aceptándolo, ésta es netamente camusiana, propia de sus discursos más recordados, donde siempre están presentes los conceptos sublimes: libertad, igualdad, esclavitud, miedo, esperanza, valentía. Como en este dedicado a los exiliados republicanos españoles en Francia.
Creo que es acertado calificar esta película como un western, como se ha hecho en la mayoría de críticas. Aunque no termina de definirla. Caballos y sombreros aparte, el dilema central que sirve de contexto es la lucha de un sistema legal que trata de imponerse (el revolucionario) frente a otro autóctono (el francés) que le planta cara. No obstante hay un matiz importante. En este caso, y a diferencia del relato de Camus, en la película el árabe condenado opta por la crueldad de la legalidad francesa y no por la tradición islámica de su aldea. Es interesante aquí notar que hubo muchos franceses pied-noirs, e incluso de la metrópoli y militares, que realmente creyeron en su kiplingniana misión civilizatoria. Muchos de ellos acabaron en una tierra moral de nadie, como el propio Camus, y otros, desencantados hasta el extremo, fueron la base del lepenismo desde el sur de Francia tras la independencia argelina concedida por De Gaulle en 1962.
Camus no era un maestro del matiz narrativo, del juego político menor y el doble sentido. Y por eso no puede serlo ninguna película que pretenda adaptar alguna de sus obras. Todo el mundo parece demasiado bueno, o con razones muy poderosas para hacer el mal en caso de no serlos, pero es que tales fueron las conclusiones de Camus sobre el destino trágico del hombre en el siglo XX, que no había empujado a sus mejores hijos precisamente a escoger entre Android o Apple. El hombre rebelde, El extranjero, La peste, La caída, sus Carnets. Todas sus reflexiones giraban en torno a una misma pregunta: ¿puede el hombre mantener la dignidad en medio de un entorno hostil, podrido y criminal? Sí, puede. Siempre que esté dispuesto a asumir el coste, que en el caso de Daru/Camus queda explicitado en la frase final de El huésped: “En aquella vasta región que tanto había amado se encontraba solo”. Tanto, que comprende su destino: esta es la última clase, he de irme, le dice a sus alumnos. Camus escogió Lourmarin, en la Provenza, aconsejado por su amigo el poeta René Char.
Aquella región feraz le recordaba a su perdida Argelia, y allí está enterrado junto a su segunda esposa, Francine, en la tumba más deslustrada del camposanto. En el pueblo son pocos los que amablemente señalan al visitante la casa donde vivió intermitentemente, y desde donde salió para morir como temía, “de forma absurda”, en un accidente de tráfico. No me importan las flaquezas cinematográficas que pueda tener Lejos de los hombres. Yo no se las veo, o no me importan, porque he ido a ver a Albert Camus y salgo con la visita cumplida.
No se la pierdan.