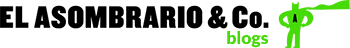El amor y la muerte: el duelo sobre lo único que cuenta
El autor se pregunta en este artículo quién sufre más: quien debe olvidar a un amor pasional fallecido o quien ha de alejarse de un amor irrecuperable por causas ajenas a la muerte. ¿Qué duelo es preferible? Sobre ello reflexiona a través de libros, películas y citas, y extrae conclusiones sobre la imposibilidad del olvido, el reacomodo de la memoria y la gestión de las pasiones.
“Sólo una cosa no hay: es el olvido”, Jorge Luis Borges
Decía irónicamente Augusto Monterroso que había tres temas en el arte: el amor, la muerte y las moscas. Es decir, dos: el amor y la muerte son los pilares centrales de cualquier reflexión o creación; todo parte de ellos, y los problemas cotidianos que nos ocupan no son sino ramificaciones, esquejes que parten de ambos y que, de la misma forma, nos llevan de vuelta a ellos.
Releyendo unos libros para tomar unas notas que luego, por culpa de una melopea involuntaria, ni siquiera hojeé durante una charla breve y desestructurada que di (a lo Adrià con sus tortillas, con resultados arrabalescos), encuentro una frase que escribí con intención de leer en público de Dora Carrington, mediante la que la pintora cercana al Grupo de Bloomsbury rechazaba en una carta sufriente las insistencias amorosas de Gerald Brenan: “Creo que la tortura más refinada que se puede inventar es obligar a alguien a quien se quiere a marcharse cuando no es necesario que se vaya… No pienses nunca que te quiero menos que a ti”.
Ha coincidido esto con algunas lecturas, relecturas y películas que, durante un fin de semana de resacas, he leído y visto con ojos distintos, tras algunas experiencias personales. Y me asaltó la pregunta: ¿el duelo por la pérdida amorosa tiene que ver con el de la muerte cercana? Porque, ¿qué es más fácil?: ¿saber que no puedes volver a ver a quien debes olvidar; o tener siempre rondando la idea en la cabeza de un posible reencuentro, por inverosímil que pueda ser? Se trata de saber si es preferible el imperativo biológico (no tienes opción, y sientes la obligación del reacomodo, el duelo es obligado), o si por el contrario es mejor mantener un contacto que obligue a la imaginación a aterrizar a través de encuentros esporádicos que, a fin de cuentas, te recuerden el porqué de una separación (el duelo, creemos en este caso, no deja de ser una opción, y por tanto exige de una voluntad que no se da en el duelo por la muerte).
En la ausencia, la imaginación endulza el recuerdo
Si el roce hace el cariño, también provoca el desgaste, y es algo que la desaparición evita. La idealización es uno de los grandes peligros, y la ausencia es su compinche. “Nuestro amor se alimentaba de cartas y ausencia”, escribió Brenan sobre Carrington. Todos conocemos a viudos y viudas, de cualquier edad, incapaces no ya de olvidar a su amor irremediablemente ausente, sino de establecer una vida que no esté basada en la permanente exposición sobre lo que el fallecido habría pensado, dicho, disfrutado, protestado. He podido observar en un caso cercano cómo una señora que estaba casada con un hombre bastante mayor que ella, pero que murió joven, se enterró en vida cuando, al hacer cálculos, ya era imposible hacer como si su marido hubiese seguido vivo de no haber enfermado. Ahora, sin esa enfermedad, también estaría muerto. Casi de forma matemática, se enclaustró.
“Quería algo de Lily y eso, según las reglas del amor que yo conocía, era un motivo para que no me lo diera”, escribe también Brenan sobre una de sus amantes que, curiosamente, leía a otro de los grandes glosadores de los sufrimientos amorosos: Benjamin Constant. De hecho, le dice como reproche que en su apasionamiento sin medida se parece a él. Yo había releído su novela autobiográfica Adolphe (Acantilado, 2001) hacía unos días, y había anotado, entre otras cosas, su descripción del amor como momento fulguroso: “El amor crea un pasado como por encantamiento y nos rodea de él. Nos da, por así decirlo, la conciencia de haber vivido durante años con un ser que no hace mucho nos resultaba casi extraño. El amor es sólo un punto luminoso, y sin embargo parece apoderarse del tiempo. Hace unos días no existía, pronto dejará de existir; pero mientras existe expande su luz tanto sobre la época que lo ha precedido como sobre la que debe seguirlo”.
Sin duda, sabía Constant de lo que hablaba. De su tormentosa relación con Mme. de Stäel nacieron sus tres libros autobiográficos: el mencionado Adolphe, Cécile (Periférica, 2009 ) y su Diario íntimo (Alfama, 2008). Obras que opacaron su labor como pensador, intelectual al servicio de causas ilustradas y nobles, e incluso sus peripecias biográficas más reseñables, como su ocupación de asesor del Napoleón regresado de los 100 días. Su vida de trabajo intenso, de lecturas compulsivas, no le sirvieron de nada para encontrar consuelo a un amor que le devoraba, y siempre, reconoce, fue infeliz. Viene a decir Constant que, al no haber un objeto concreto de pérdida (materializable en una tumba o en un relicario fúnebre ante el que se llora), no acaba uno de creerse la ausencia, y en el mejor de los casos, uno está condenado a leves recaídas de melancolía. Regresos a un recuerdo que en muchos casos, por su peso, producen un golpe mayor que su presencia continuada. Y eso que en su época (1767-1830) no había correos electrónicos ni móviles.
El escritor CS Lewis (profesor y escritor, autor, entre otros libros, de Las crónicas de Narnia), lo dejó inmejorablemente escrito en uno de los grandes (y muy breve, apenas 100 páginas) libros sobre el duelo amoroso por la muerte del ser amado. En uno de los párrafos más duros de Una pena en observación (Anagrama, 1994, en la que se basó la película Tierras de penumbra, protagonizada por Anthony Hopkins), abjura del olvido no por mala conciencia, sino por propio interés para evitar un mayor sufrimiento. Razona que cuanto más alegre sea la relación entre el vivo y el muerto, mejor, y escribe: “He descubierto un cosa, el dolor enconado no nos une con los muertos, nos separa de ellos. Es precisamente en esos momentos en que siento menos pena cuando H. irrumpe encima de mi pensamiento en toda su plena realidad”.
Uno de los ejemplos de desconcierto más poéticos lo tenemos en Dublineses (John Huston, 1987, basada en el relato Los muertos, de Joyce). El monólogo interior final de un marido que, mirando por la ventana hacia la nieve que cae y ante el llanto de su mujer (tras confesarle ella su desolación por un amor de juventud muerto, cuyo recuerdo le ha traído una canción cantada por su tía), se da cuenta del insignificante papel que ha jugado en su vida. Su voz resume el sentimiento de incomprensión que produce el amor intenso y pasional (que él admite que nunca sintió por nadie, tampoco por ella) en los que por suerte o desgracia, no lo han conocido. Y enlaza su exaltación del amor (“es mejor pasar a ese otro mundo impúdicamente, en la plena euforia de una pasión, que irse marchitando tristemente con la edad”) con una reflexión sobre la inexorable muerte que a todos nos alcanzará “en este mismo sólido mundo” en el que todos los enamorados de los tiempos se criaron y vivieron con una sensación de eternidad. Quizá Monterroso pudo haber reducido todo a un mismo tema, que a veces se llama amor, y otras muerte, pero que son, en esencia, la misma, la única cosa.
La vida (y su reflejo en el arte) nos enseña que hay amores que sólo se superan con la muerte fingida: se toma distancia, real o metafórica, y esa persona, por voluntad (y, por suerte, en sentido figurado), ya no existe. Leí hace unos días un extracto del último libro del escritor japonés Haruki Murakami, Hombres sin mujeres (Tusquets, 2015), que lo define bien: “Convertirse en un hombre sin mujer es muy sencillo: basta con amar locamente a una mujer y que luego ella se marche a alguna parte. Y en ocasiones perder a una mujer significa perderlas a todas… Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. Y una vez convertido en un hombre sin mujer, el color de la soledad va tiñendo hasta lo más hondo tu cuerpo. Como una mancha de vino que se derrama sobre una alfombra de tonos claros… Es una mancha que tendrá su derecho a manifestarse en público de vez en cuando… Sólo los hombres sin mujeres saben cuán doloroso es, cuánto se sufre por ser un hombre sin mujer”. Sin esa mujer. Sin ese hombre.
La habilidad en la gestión de las pasiones
Sin duda, nada más difícil, y a la vez más prometedor, que una pasión: bien gestionada y reciclada, aboca a una vida de acompañamiento y complicidad que, al fin y al cabo, es lo que produce una existencia flexible, serena y feliz en la medida que lo permiten las circunstancias ajenas a esa relación, como la que retrata el filósofo francés André Gorz en la elegía sobre su mujer, Carta a D. Historia de un amor (Paidós, 2008). Mal llevada, lleva a la destrucción no ya mutua, sino generalizada en el entorno, como una bomba de racimo: hay daños colaterales. Amigos, padres, hijos. Nada importa en esa batalla, o no importa lo suficiente. Se pierde la perspectiva, y en muchos casos la dignidad, aunque haya hijos de por medio a los que el instinto más primario enseña a priorizar.
El caso de Travis y Jane en la extraordinaria Paris-Texas (Wim Wenders, 1984) es, quizá, uno de los más paradigmáticos. (Por otro lado, ¿quién no se enamoraría perdidamente de Natasja Kinksi en esa película?). Ante su historia, me pregunto si no es preferible mantener una distancia irónica con la vida, quedarse en la superficie, desconfiar de las pulsiones irreflenables e intentar simplificar (y desvirtuar, por tanto) la relación. Hay un coste, como lo describe bien una frase que el escritor noruego Karl Ove Knausgard escribió en su memorable La muerte del padre (Anagrama, 2013): “Cuando la visión de conjunto del mundo se amplía, no sólo disminuye el dolor que causa, sino también el sentido”. Aunque aquí, me respondo, viene al pelo otra sentencia genial de Borges: “Más vale estar dignamente triste, que alegre por idioteces”.
Hace no muchos días, un amigo me contaba sus dudas sobre si irse o no a la ciudad de la persona a la que quería, y todo ello me provocó estas relecturas y pensamientos. No supe muy bien qué decirle, y quizá este texto sea esa respuesta. No hay fórmulas preestablecidas, y cada persona es distinta, pero sí hay patrones muy básicos que se repiten. El propio Borges escribió al conocer a una mujer que había “cometido un acto irreparable: he creado un vínculo”. No hay que subestimar los efectos de los acercamientos y las insistencias, porque ya hemos visto que el duelo, además de desigual según las partes, suele ser demoledor. El amor y la muerte son el mismo asunto. “Quien ama una vez, ama para siempre”, escribió Pessoa. Y quizá esté ahí la clave: al final, un amor perdido (por muerte o por ausencia) no se supera, sino que se sobrelleva, y es su acomodo en el recuerdo y en la memoria la única tarea que está en nuestras manos, pero no el olvido. Y salir de nuevo tras ese acomodo, sin miedo, a que la vida vuelva a golpearnos y, con suerte, volvamos a sentir un amor apasionado, no es fácil, e incluso es poco probable.
¿Cuántas veces puede uno estar genuinamente enamorado en toda su vida? ¿Dos, tres siendo afortunado? Dos películas (entre mucha otras, pero de las que yo he visto estos días) me lo han recordado: tanto en Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) como en La gran belleza (Paolo Sorrentino, 2013) todo parte de eso: de la imposibilidad de ese olvido o de la incapacidad de acomodar en la memoria de forma inofensiva el recuerdo de ese amor perdido. Las prevenciones son demasiadas, nos creamos una coraza (de ironía o cinismo a veces, de sobreactuada alegría otras, de tristeza infinita de vez en cuando) que puede ser injusta con acercamientos de verdadero cariño. Por eso, el amor no es sólo una cuestión de esencia, de sentimientos, sino también de circunstancias y coyuntura.
Este poema, cuyo autor he sido incapaz de encontrar, lo resume bien.
«Tengo miedo y no sé cómo
hacer que se vaya.
Tengo miedo y cuando vuelva
aún no estaré listo.
Tengo miedo y no sé cómo
olvidar que lo tuve.
Salgamos a la calle a charlar
y cuando se haga tarde y sea
hora de volver a casa,
no volvamos».