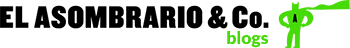‘El club’, de Pablo Larraín: Chile busca los cadáveres de sus armarios
El autor elogia la película chilena recién estrenada ‘El club’, de Pablo Larraín, cuyos comentarios le sirven para trazar paralelismos entre aquel país y España, así como para valorar las vinculaciones emocionales entre un pueblo y otro. Una obra maestra, en su opinión, que además sirve como gran metáfora de las transiciones políticas en América Latina, pero también de la española.
***
De todos los países latinoamericanos, es Chile el que ha tenido una influencia mayor en la configuración sentimental de nuestros padres políticos en España. Diría, incluso, que es el país del mundo que mayor impacto sentimental tuvo en la conciencia política de los que en los 70 vivieron la apertura de España al mundo y la vuelta a la democracia. Paradójicamente, cuando Chile se hundía en una de las peores dictaduras del Cono Sur.
La épica muerte de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 con su emotivo discurso de despedida, en el que apelaba al optimismo porque “más temprano que tarde volverán a abrirse las grandes alamedas por donde pase el hombre libre en busca de una sociedad mejor”, son hitos emocionales que aún recordamos y que nos conforman políticamente. Por eso en España se vivió como una victoria propia la detención en Londres de Pinochet en 1998 por orden del juez Garzón.
Mientras nuestros padres ya intuían la llegada de la democracia cuando muriera Franco, además de los discursos de Allende, escuchaban canciones de Víctor Jara, Violeta Parra y Quilapayún, se enamoraban con poemas de Neruda o de otro del clan Parra, Nicanor; y veían en aquel alargado país austral el ejemplo virtuoso de un socialismo democrático, en contraposición a Cuba, la URSS o China. La joven izquierda española adoraba a Chile y Allende, y el golpe de Estado de Pinochet no hizo sino grabar a fuego esa memoria chilena en su conciencia. Luego, además, vendrían las canciones de Pablo Milanés o Silvio Rodríguez sobre el presidente, los libros de los chilenos exiliados en Madrid contando la crueldad de los golpistas en el sitio del palacio de La Moneda, y películas como Missing (1982), de Costa Gavras. El golpe chileno recordaba a nuestro golpe de Estado del 36 y hubo una comunión de afectos instantánea.
De lo que vino después poco supimos en España. La dictadura militar de Pinochet se consolidó, y tras unos primeros meses de torturas sin disimulo, se pasó a un estado de sitio más difuso, a una paz superficial bajo la cual, si había cloacas y armarios llenos de cadáveres, no llegaban demasiadas noticias hasta aquí. Con un discurso similar al del franquismo en los 60: paz, tranquilidad, prosperidad, a cambio de la libertad. En España, además, en los 80 se diluyó el compromiso político férreo a medida que nuestra democracia y niveles de bienestar mejoraban.
Los cadáveres en el armario chileno
De ese Chile escondido y siniestro de la dictadura pinochetista es de lo que habla El Club, de Pablo Larraín (Santiago, Chile, 1976), que se estrenó recientemente. No es la primera película de Larraín que trata el tema. Ya lo hizo con Tony Manero (2008), Post mortem (2010) y No (2012), que sí tuvo más difusión en España y que giraba en torno a la campaña contra la continuidad de Pinochet del referéndum de 1988.
De las películas que habíamos visto, un amigo y yo alabábamos la excelencia de Alfredo Castro, uno de sus actores fetiche, y de Marcelo Alonso. Larraín es un gran director de actores, y también un gran “metaforizador”. Y de esa doble capacidad nace la excelencia de El Club: un retrato minimalista, sobrio y eficaz del chile pinochetista a través del retrato de una casa de la iglesia en el sur chileno donde conviven varios curas pedófilos que tratan de reflexionar sobre sus pecados, junto a la ayuda de una peculiar asistenta.
Conviven en razonable paz, en una austeridad que no impide que tomen vino o apuesten en carreras de perros, hasta que llega el padre Matías Lazcano a la comunidad. Aparece entonces ante la casa un joven de aspecto rudo, cuyas letanías sobre los abusos a los que el padre Lazcano lo sometió perturban a la comunidad. La asistenta le da un arma a éste para que lo espante, pero el sacerdote (que niega al llegar que él deba estar junto a pedófilos, que lo suyo “ya se aclaró”) opta por matarse.
Y es aquí cuando todo se desencadena y provoca la llegada del joven padre García (Marcelo Alonso), que debe comprobar qué ha pasado con el padre Lazcano y cómo evolucionan el resto de sacerdotes con sus “reflexiones”. El padre García actúa a veces como un psicoanalista, otras recuerda a un inspector de policía, otras a un periodista buscando datos. La película tiene, por eso, momentos de estilo de documental de testimonios. Más que reseñable el trabajo de Marcelo Alonso, que aunque se beneficia de un personaje muy atractivo per se, borda el papel y le da una fuerza natural que recuerda al magnetismo con la cámara de los grandes.
En este reducido grupo de curas está el Chile que abusó (no sólo de niños) y se sintió impune en la dictadura. El sacerdote castrense que representa a toda la derecha católica que aplaudió la represión del ejército y los carabineros; el que se hace el gagá y anciano adorable para eludir responsabilidades (como Pinochet en Londres); el que niega que tuviera noticia de nada, y el que reivindica lo que hicieron. Y, cómo no, en el papel de la asistenta está el chile conservador y ultrarreaccionario femenino tan extendido aún en la élite latinoamericana. Pese a ser un dramatis personae muy representativo, en ningún momento parecen arquetipos deshumanizados. Hay un dato biográfico en Larraín que quizá ha ayudado a esta visión matizada y poliédrica en su denuncia del pinochetismo: es hijo de un político de derechas, exministro de Sebastián Piñera.
Una metáfora de las transiciones políticas
Las relaciones entre ellos varían a medida que avanza la trama y las pesquisas del padre García. El paisaje va adquiriendo más y más importancia. El entorno es extraño, lleno de brumas y nieblas, con un mar gris picado y un viento permanente. El padre García va quedando visiblemente atrapado en el influjo de esta atmósfera. La película huye del anticlericalismo fácil, y oscila entre lo espiritual y terrenal. Hay una escena final que no desvelaré, pero que resume bien la metáfora central de la película y su conclusión: la necesidad, a veces dolorosa, de pactar con el diablo en pos de un bien superior. La vuelta de la democracia, como en España en los 70. Chile tiene, como España, muchos cadáveres en el armario, que están representados en esa casa de la playa en un lugar remoto.
En Madrid hablé hace no mucho con Óscar Soto, último médico personal de Allende, y una de las últimas personas que lo vio antes de que se encerrara en su despacho de La Moneda, grabara su discurso y se suicidara. Cuando le pregunté si se habían vuelto a “abrir las grandes alamedas” con la llegada de la democracia, con tono melancólico me respondió que se habían “entreabierto”. Esos cadáveres que Chile guardaba huelen ya demasiado, y con una democracia consolidada, quizá sea hora de plantear una visión menos condescendiente al pasado inmediato. De nuevo, como pasa en España tras el olvido de los crímenes franquistas. El Club es un síntoma de que Chile está ya en esa etapa, lo que no deja de ser el mejor síntoma sobre la salud de su democracia. Una obra maestra, y una gran metáfora sobre las transiciones políticas latinoamericanas. Y de la española.