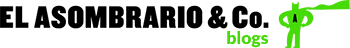Los genios son misántropos (I): Gustav Mahler, ese “demonio divino”

El compositor Gustav Mahler.
El autor, defensor de la idea de que el genio y el liderazgo requieren del extrañamiento –e incluso del desprecio– de la persona hacia su época y sus coetáneos, comienza una serie de perfiles de genios solitarios e irascibles de distintas disciplinas artísticas, la política y la ciencia. Comienza por Gustav Mahler, cuya última sinfonía vio en Bogotá hace unos años, y que ahora recuerda. Su creación resume todas las patologías personales del compositor.
***
Cuando a principios del siglo XX, Gustav Mahler comenzó a realizar giras para dirigir conciertos de composiciones propias y ajenas, pensó en Latinoamérica como el siguiente paso tras sus trabajos en varias ciudades de Estados Unidos. Empezaría por Argentina, y de allí quién sabe cuánto habría tardado en retomar dirección norte y recalar en Bogotá si no hubiera muerto precipitadamente en 1911. Apenas unos meses antes, el 12 de septiembre de 1910, había estrenado en Munich la Octava sinfonía en su último concierto, obra que poco más de un siglo después llegó a la capital colombiana de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). Asistí al auditorio, y hoy recuerdo fascinado la vida de Mahler tras releer algunos libros sobre su vida, con algunas de sus sinfonías de fondo.
Gustav Mahler, nacido en 1860, representa cabalmente a la generación posromántica de fin de siglo del Imperio Austrohúngaro, cultivada y pomposa, ajena a los pies de barro de su sólido mundo, asidua de tertulias en cafés recargados de humo y conversaciones de altura sobre medicina o composición, la que invitaba a cenar a sus amigos, no para cantar el Deutcland Über Alles ni ver el mundial de fútbol, sino para discutir y pelearse durante varios meses por el desacuerdo sobre el abuso de los contrapuntos. Además era judío en Viena, paciente de Freud, director de la Ópera de la capital del Imperio, amigo de Strauss, Klimt, Brückner y Schönberg, entre otros. Su muerte temprana le evitó sufrir, al menos, dos hechos que marcarían definitivamente a esta generación involuntariamente -quizá también injustamente- crepuscular: la Primera Guerra Mundial con la consecuente desaparición de lo que consideraba su país, y el ascenso del nazismo y su ideología criminal. No obstante, conoció siempre ciertos sinsabores y recelos sociales por su condición de judío.
Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a que nos reseñen que los genios lo son desde la infancia, etapa en la que muestran ya síntomas de un talento fuera de lo normal. No es en esto Mahler una excepción. A los cuatro años sus padres habían decidido cuál sería el destino de la formación del pequeño Gustav, al que habían sorprendido en un retirado piano de la casa tocando con un virtuosismo sorprendente. Apenas contaba diez años en su primer concierto.
Sus primeras composiciones fueron lieder y proyectos de óperas o sinfonías que, si bien no rescató en su totalidad, sí aprovechó en trabajos posteriores. Admiraba a Wagner, algo que era casi una obligación, un lugar común, algo sin mérito para un estudiante del Conservatorio, aunque también sintió una anticipada admiración sin reservas por las obras de Brückner, pese al rechazo que habían generado en Viena varios de sus estrenos. Estos dos autores fueron las dos principales influencias en sus primeros trabajos significativos, donde destaca La canción del lamento.
Mahler comienza en 1880 su carrera como director de orquesta, que le llevaría desde Linz hasta la dirección de la Ópera de Viena (1897-1907), pasando por puestos intermedios en Olomuc, Kassel, Leipzig, Praga, Budapest y Hamburgo. Durante estos años su condición de director de distintas orquestas y óperas mantuvo eclipsada una obra propia que iba creciendo sin la plena convicción del autor, siempre atormentado e inseguro por una producción en la que volcaba todas las horas que le dejaba disponible la interpretación (y casi siempre la reelaboración) de las obras de sus compositores más admirados. Su vida personal, además, era ingrata. La muerte de su hermano Ernst durante su adolescencia lo había marcado en el cuidado de una familia que, acostumbrada a los agasajos del hermano destacado, abusaba de su generosidad hasta el punto de poner a Mahler en la tesitura de pedir dinero prestado a amigos. Su hermano Otto, lector de Dostoievski, se suicidó tras dejar una nota que Mahler recordaría en cada estreno adverso: «La vida ya no me divierte, devuelvo la entrada». Poco tiempo para el galanteo cortés y frío de la época, casi protocolario, le dejaban su trabajo, su familia y su obra.
Su tardío matrimonio con la también música Alma Mahler marcaría una escasa vuelta al barro de la realidad. Pese al talento y la juventud de ella, Mahler la obligó a dejar sus proyectos musicales propios, según él no por preceptos machistas, sino motivado por el alto valor que concedía a su trabajo de compositor, que no quería ver alterado por posibles rivalidades.
El carácter de Gustav Mahler, cambiante y generalmente tosco, le dio en Viena una imagen de hombre lejano e inabordable, algo que le crearía muchos enemigos también dentro de la Ópera. No concebía que alguien pudiera tomarse el trabajo con la escasa pasión de un funcionario a punto de jubilarse, ni entendía los estilos de vida más laxos que el suyo, marcado por unas reglas morales propias de su época. Mahler fue, en muchos casos, no tanto un posromántico como el último romántico, absorto por abstracciones totalizadoras a las que prestaba más atención que a los problemas de la gente que lo rodeaban.
Para intentar apartarse de la creciente tensión que su carácter le procuró en la capital, Mahler, junto a Alma y sus dos hijas, pasaban los veranos en una casa que habían comprado en Maiernigg, donde todo giraba en torno a las horas de trabajo de Gustav, que se retiraba a una pequeña cabaña dentro de la propiedad para componer, a través de cuyas ventanas no admitía ver ni a la cocinera llevándole el desayuno, so pena de sufrir un ataque de histeria.
Sería allí donde, a principios de verano de 1906, compondría en un arrebato de inspiración, y a partir de unos cambios que quería introducir en la Séptima sinfonía, la obra que supondría su regreso a un proyecto de voz y orquesta tras una etapa de composición instrumental, una obra que consideraba innovadora, grandiosa, la culminación de una trayectoria que, al lado de esta, sólo podía considerarse su preludio: la Octava sinfonía, que dedicó a su amada Alma y cuyo parteaguas es la redención a través del amor; una obra de tono menos derrotista que las anteriores, y que paradójicamente supuso un punto simbólico de no retorno en la vida del compositor.
Ni Brückner ni Beethoven habían sobrevivido a sus respectivas novenas sinfonías, por lo que Mahler se resistía a llamar así a su siguiente trabajo como lo que era, una sinfonía, la número nueve. La canción de la tierra no la estrenó en vida, como tampoco la Novena, ni por supuesto la inacabada Décima.
El pesimismo vocacional convoca desgracias reales, algo en lo que parecían haberse especializado los compositores románticos. Mahler, tampoco en esto se quedó atrás y tuvo en 1907 su particular annus horribilis; muere inesperadamente su hija mayor y, cansado de la tensiones en Viena, deja la dirección de la Ópera real. Sin embargo, la desgracia del fallecimiento de su querida y mimada hija produjeron en él un efecto paradójico: lejos de retirarlo del mundo, de alejarlo para regodearse en su tormento y componer obras oscuras que hablaran de la imposibilidad de la felicidad y la dicha en un mundo de tinieblas, Mahler fue en sus últimos cuatro años alguien mucho más cercano y cariñoso con Alma, más consciente de la fugacidad del tiempo, que quiso aprovechar en atenciones con su esposa y su hija menor. En un afán estéril por alejar los recuerdos de su querida hija ausente, Gustav y Alma vendieron la casa de Mairneigg y se embarcaron en una gira por el nuevo continente gracias a un contrato con la Ópera Metropolitana de Nueva York.
Les fascinó Estados Unidos, aunque bien es cierto que las opiniones que ambos vertieron estaban limitadas a sus largas estancias en la costa Este, sobre todo en Nueva York. Allí Mahler interpretó con éxito y admiración social las grandes óperas, las que en Europa creía que causaban ya cierto hartazgo. También en el Nuevo Continente su círculo más inmediato estuvo formado por compositores, arquitectos y escritores de renombre en la época, cuya admiración a veces instintiva y desinformada por todo movimiento artístico que viniera de la prestigiosa Europa, les hizo vivir esas temporadas rodeados de agasajos y parabienes. El mayor rival que encontró aquí fue Richard Strauss, con el que ya mantuvo enfrentamientos en Viena y a quien Alma consideraba el único compositor capaz de hacer sombra a su esposo.
Volverían varias veces a Europa, donde Gustav se embarcaría en giras de dirección que le provocarían un progresivo empeoramiento de su salud, quebrantada por una cardiopatía, diagnosticada en su fatídico 1907, que le hacía alternar el agotamiento más extremo que su corazón le procuraba con la agitación espiritual que su genio le producía. Aun así, su dolencia le respetaría un último momento de gloria, quizá un acto de justicia poética, una redención previa a una muerte propia de un libreto al que le hubiera gustado poner música y dirigir.
Cuando el 12 de septiembre de 1910 los asistentes al estreno de su Octava sinfonía se pusieron en pie para aplaudir su dirección y composición, Mahler era ya plenamente consciente de la grandiosidad de su obra, y quizá por eso mostró una normalidad que no dejó de sorprender a su esposa. La representación tuvo lugar en el Neue Musik-Festhalle, que anunció la obra, para disgusto del autor, bajo el subtítulo ‘La sinfonía de los mil’, reclamo que hacía referencia a la gran cantidad de músicos y coristas que iban a llevar a cabo la representación. Así recuerda Alma aquella noche: “… el concierto sobrepasó todos los límites. Al aparecer Mahler en escena, todo el público se levantó de sus asientos. Silencio absoluto. Fue el homenaje más conmovedor que jamás se haya rendido a un artista… Mahler, ese demonio divino, sometió volúmenes tremendos de sonido convirtiéndolos en fuentes de luz. La experiencia espiritual fue indescriptiblemente profunda para todo el que pudo estar presente, e igualmente grande y visible fue también el éxito”. Y su ayudante y amigo Bruno Walter, afirma: “Nadie que haya oído a Mahler dirigir el estreno de su Octava sinfonía en Munich, en julio de 1910, un año antes de su muerte, podrá olvidar nunca esa noche. Fue uno de los momentos cumbres de su vida de compositor”.
El regreso de Mahler con la Octava sinfonía a una composición de voz e instrumento supuso una suerte de reencuentro con su primera etapa, donde siempre primó el gusto por lo escénico y teatral, y a veces lo exagerado. Él mismo advertía: “Puedo soportar a los que van más allá, no a los que se quedan cortos”. Concedía igual importancia al dominio técnico de sus instrumentistas y a la dramatización y puesta en escena, algo que se exacerbó en esta obra, en la que rompió el esquema clásico de división en movimientos por una estructura de dos partes, la primera basada en el himno cristiano Veni Creator Spiritus, y la segunda en una reinterpretación del final del Fausto de Goethe, unidas por la idea central del amor como redención del espíritu. “No vacilaba nunca, cuando le parecía justificado, en hacer prevalecer el punto de vista dramático antes que el punto de vista musical”, apuntó Bruno Walter. El riesgo de esta sinfonía es que nos pase como a Alma Mahler, que tras fallecer Gustav se casó con Walter Gropius, uno de los fundadores de la Bauhaus, y sólo nos apetezca escuchar después a Erik Satie y su tranquila e incidental Aprés la pluie.
La agonía de Mahler fue penosa. Su enfermedad latente se agravó en Nueva York y fue trasladado semiinconsciente a Viena, donde moriría de una infección cardíaca que en contados momentos de euforia creyó que podría superar. Lo recibieron como a un hijo pródigo al que ahora sí querían admirar en el Imperio. Hacía planes junto a Alma, pedía que se acercara su hija, y les contaba lo que harían cuando se recuperase. Era ya un personaje romántico y, como tal, sólo podía morir joven y con sufrimiento. “Su auténtica lucha por los valores eternos, el estar por encima de todo lo mundano, su devoción a la verdad hasta la muerte son ejemplo de una vida de santo”, diría Alma tras su muerte. Dos invocaciones a Mozart fueron sus últimas palabras.