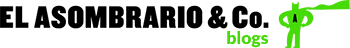Los genios son misántropos (II): Semmelweis, el médico que se lavaba las manos
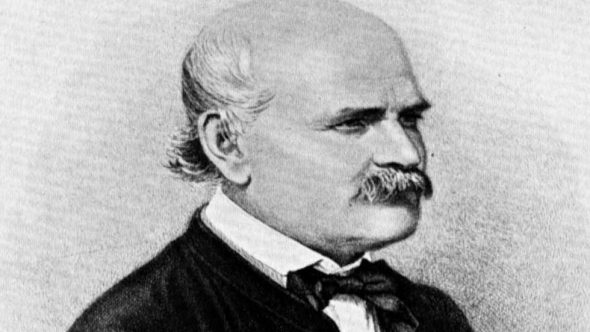
El médico húngaro Ignac Semmelweis
El autor, defensor de la idea de que el genio y el liderazgo requieren del extrañamiento –e incluso del desprecio– de la persona hacia su época y sus coetáneos, continúa su serie de perfiles de genios solitarios e irascibles de distintas disciplinas artísticas, la política y la ciencia. A Gustav Mahler le sigue el médico húngaro Ignac Semmelweis, descubridor de la necesidad de la asepsia y precursos de Pasteur en los métodos para evitar las infecciones.
***
«Estamos hechos para concebir lo inconcebible y soportar lo insoportable. Eso es lo que hace nuestra vida tan dolorosa y al tiempo tan inagotablemente rica».
Arthur Schnitzler
En un interesante artículo sobre las lecciones que podemos aprender del pasado, el periodista Daniel Capó escribió que “frente a la tentación del hiperindividualismo, la historia nos enseña que la inteligencia moral es, por fuerza, colectiva”. Parece difícil refutarlo. Todo conocimiento se basa en premisas heredadas. O, como escribió John Stuart Mill, “no existe mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación”.
Sin embargo, la historia está salpicada en todos sus rincones de personajes trágicamente aislados, vanguardia de las ideas y la voluntad, que provocan una sinapsis entre la humanidad y un adelanto –o una obra de arte– que parecía inconcebible. Tal es así, que hasta hace bien poco era un patrón común el descrédito y el ostracismo posterior a un gran descubrimiento o ruptura. Pienso en Miguel Servet, Nikola Tesla, Anton Bruckner, Van Gogh o en el ya glosado Gustav Mahler. Ellos representan otra premisa igual de importante para el progreso colectivo.
La cooperación es esencial, pero también la soledad del genio, la misantropía, el desprecio por la época y los coetáneos. Que debemos potenciar lo primero, parece una idea asentada. Que tengamos que facilitar o respetar lo segundo, tiene menos defensores. Este hecho no carece de implicaciones políticas de fondo. Pero, como dijo el escritor francés Louis Ferdinand Céline en el libro sobre el médico del que hoy quiero escribir como ejemplo de lo que hablo, “no todo se explica con hechos, con ideas, con palabras. Existe, además, todo lo que se ignora y todo lo que jamás se sabrá”. Esa vanguardia maldita está a medio camino entre lo que sabemos y lo que ignoramos, descifrando los códigos, como literalmente hizo Alan Turing, otro genio con final trágico.
Una de las muestras más inapelables y a la vez más discretas del progreso de nuestra época es que no condenamos ya los avances y las ideas adelantadas. La ciencia y la tecnología parecen capaces de todo, y nosotros esperamos sus resultados con creciente entusiasmo y esperanza, sin respeto a ninguna tradición ni muchos corsés morales. Todo nuestro desprecio –que antes llevaba a los genios a la hoguera o al albergue para pobres– se reduce a una cosificación inocua y en el fondo bondadosa, como hacer series como Big Bang Theory o leer con una risa de incredulidad la propuesta de algún médico que se plantea trasplantar cabezas.
Ignac Semmelweiss y la asepsia
“Esta es la terrible historia de Ignac Philipp Semmelweis […] Demuestra el peligro que existe en pretender demasiada felicidad para los hombres. Es una vieja lección, siempre actual. Suponed que, de la misma manera, surge hoy día otro inocente que se dedica a curar el cáncer. ¡Ni siquiera puede imaginarse a qué son tendría que bailar de inmediato! […] Nada se da gratis en este bajo mundo. Todo se expía; el bien, como el mal, tarde o temprano se paga. El bien, forzosamente, resulta mucho más caro”.
Así comienza el libro que Céline dedicó al médico húngaro de origen alemán Ignac Semmelweis (1818-1865), y que presentó como tesis doctoral para convertirse él mismo en médico. Una pequeña obra maestra, a mi juicio por encima de Viaje al fin de la noche o Muerte a crédito. Porque tiene la misma potencia lírica que ambos, más condensada y además con un trasfondo histórico-político menos coyuntural. El primer capítulo –un poema en prosa que explica en tres páginas la historia de la Revolución francesa, Napoleón y su caída– está para mí entre los mejores comienzos de la literatura que he leído nunca.
La historia del progreso tiene mucho más que ver con el ensayo-error y la intuición que con la investigación y el cálculo de riesgos. En su interesante ensayo El optimista racional, Matt Ridley insiste en esta idea: el hombre del Neolítico tomaba determinadas hierbas calmantes sólo porque la experiencia le decía que lo eran, no porque supiera la razón de que así fuera. Luego, con la curiosidad y los avances científico-técnicos, se investigaron las causas y se alcanzaron nuevos y más sofisticados remedios.
Algo similar ocurrió con los procedimientos antisépticos y la desinfección. Parece un hecho tan básico como para llevar milenios aplicándose de una manera u otra, pero no es así. En términos históricos, esto fue algo intuido antes de ayer, a mediados del siglo XIX, y aceptado y explicado algunas décadas y muchas muertes evitables después.
Fue nuestro mencionado Semmelweis el que, siendo médico en la Clínica de Obstetricia del Hospital de Viena, observó un hecho curioso: la tasa de mortalidad por fiebre puerperal entre las dos salas de parto variaba significativamente (de un 35% a un 10%), y tras un estudio detallado de las rutinas, aventuró una causalidad y propuso una solución. La sala de maternidad donde había menos muertes era la atendida por parturientas, en tanto la más lúgubre en cifras era atendida, paradójicamente, por médicos expertos. ¿Qué ocurría? Que en esta sala los galenos y sus alumnos acudían tras realizar autopsias y visitar a otros pacientes infectados, y al explorar a las pacientes con las manos sin lavar, transmitían las bacterias que sin saberlo portaban.
Semmelweis plasmó sus observaciones en De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, publicado en 1861. Pese a que los trabajos de campo demostraron que las muertes por fiebre puerperal se reducían al ¡1%!, la sugerencia de Semmelweis de que los médicos debían lavarse las manos con una solución de hipoclorito cálcico antes de explorar fue repudiada, tanto como su autor. “Quiso derribar todas las puertas rebeldes; se hirió cruelmente. Hasta después de su muerte, no se abrieron”, escribió Céline. No ayudaba el carácter irascible que el escritor francés contrapone al de su jefe, Skoda, que lo defendió de unos médicos de la época que se sentían ultrajados por la sugerencia: “Skoda sabía manejar a los hombres. Semmelweis quería despedazarlos”. Este comportamiento reaccionario de la élite de Viena, reluctante a ideas nuevas, quizá explique mucho del declive pomposo de un Imperio Austrohúngaro con pies de barro.
En el siglo del progreso científico y de la técnica, la sugerencia de Semmelweis se vio más como una superstición provocadora que como un argumento, lo que le valió la expulsión, la miseria y la muerte (curiosamente) por infección tras lo que se cree fue una paliza de los guardias del asilo donde llevaba dos semanas languideciendo. Tenía 47 años. Sería Louis Pasteur quien en 1864 explicara el porqué de aquella relación causal observada por Semmelweis y desarrollara su teoría germinal de las enfermedades infecciosas.
Céline, en un final glorioso aunque inexacto en su datación, escribió:
“Pasteur, con una luz más potente, aclararía, cincuenta años después, la verdad microbiana de manera irrefutable y total. En cuanto a Semmelweis, es como si su descubrimiento hubiera sobrepasado las fuerzas de su genio. Esta fue, quizá, la causa profunda de todas sus desgracias”.
Como la de casi todos los genios.