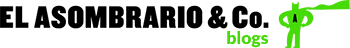‘La muerte y la dolce vita’: consejos de Andreotti para unir un país

Fotograma de ‘La dolce vita’, de Federico Fellini (1960).
El autor nos habla de la concepción del poder del mítico y oscuro político ex primer ministro. Ahora que el poder político se reconfigura en todo el continente y que España vive una crisis de Estado, Andreotti ‘da’ algunos consejos en forma de carta abierta apócrifa. A través de su análisis de un extraño asesinato que salpicó a la élite política y cultural de la ‘dolce vita’ de los años 50 (escándalo del que él salió reforzado), nos habla del submundo político, la endogamia del poder y los juguetes rotos tras las apariencias y el glamour del cine y el arte.
***
Caro amico:
Hay muchas cosas capaces de unir un país. Aunque la mayoría de ellas suelen ser providenciales: un líder mesiánico, una agresión exterior que nos hiere el orgullo nacional, una peleadísima e improbable victoria en una final olímpica (que, además, es cada cuatro años), un proyecto de transición a la democracia, e incluso un golpe de Estado, casi siempre por rechazo al mismo, aunque no siempre. Pero no se agobie, porque hay formas de tomar atajos. Han sido muchos años de experiencia.
¿Quiere ser el nuevo Bismarck, el nieto político de Garibaldi? ¿Digno heredero de mi astucia? No se embarque en guerras de unificación ni en campañas exteriores. Qué pereza. Son caras, y además hoy tendría usted la probable reprimenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, por más que luego algún aliado de toda la vida le salve con su veto en el Consejo de Seguridad de alguna resolución condenatoria, siempre deja mácula, oiga, y uno no vuelve a ser el mismo cuando le quitan la visa para viajar por Europa. ¡Incluso le imponen un embargo de armas! Como si la misma historia de la civilización no sirviera ya de nada. ¿Acaso creen que hemos hecho los Estados-nación jugando al Monopoly en Versalles? Yo tampoco los entiendo, pero así funcionan las cosas ahora. Esto con Kissinger y conmigo no pasaba.
Le muestro, humildemente, un camino más corto, simple y eficaz: dé a conocer un crimen cometido en su país. No puede ser cualquiera. No serviría un hombre que mata, a plena luz del día y delante de todo el mundo, a su esposa. Ni el de un tipo que atraca un supermercado o un banco y asesina a todos sus trabajadores y rehenes. Excepto los nombres propios y los apellidos, ya se conoce todo sobre ellos. La motivación, principalmente. Tampoco los magnicidios funcionan bien, porque la realidad queda demasiado a flote, la conspiración, por evidente, se desvirtúa y se infantiliza con los defensores menos sofisticados. Si no, mire lo que nos pasó con el asesinato de Aldo Moro (que hasta Romano Prodi hizo la Ouija para buscarlo, no bromeo) o con el de JFK.
No. Ha de ser un crimen que tenga muchas cosas, por dispares que sean, como ideado por un taller literario de tercera. Ni siquiera ha de hacer una labor de documentación para involucrar con verosimilitud a los cátaros, al Vaticano, al terrorismo islamista, a los nazis o a la CIA. Todo es mucho más fácil, querido amigo, y no sé si debemos darles las gracias a las productoras de culebrones venezolanas o a los programas de cotilleo de las televisiones de medio mundo.
El caso es que un buen crimen sin resolver, con dosis de amor despechado y conexiones con el poder, resulta irresistible para el gran público. No se hablará de otra cosa. Es decir, no se hablará de lo esencial. Pero tenga cuidado, porque el interés general que despierta tiene sus inconvenientes, no crea. De pronto le sale algún periodista que cree ver en todo un reflejo del submundo podrido que maneja los hilos del poder, y tirando y tirando lo mismo le sacan a uno como a un atún de las aguas del palacio de Gobierno. Así que, precaución. Dosis justa de misterio, sospechas permanentes de conspiraciones y, finalmente, revelación de una verdad que no es tan contundente para cuestionar al poder, aunque sí para relacionarlo con él. Si la clase dirigente queda enfangada (y siempre queda), cuídese mucho de hacer ver que fue gracias a usted por lo que se descubrió todo y de paso se quita a algunos competidores de en medio. Hablar en abstracto es fácil, claro, pero déjeme que le exponga un caso.
El asesinato en la playa Wilma Montesi
En 1953, Wilma Montesi, una joven romana, apareció muerta en la orilla de la playa de Torvaianica, cerca de la capital italiana. En la casta sociedad de posguerra gobernada por la democracia cristiana de Alcide de Gasperi, su muerte sólo podía responder a dos hipótesis: o bien se había ahogado tras desmayarse cuando fue a refrescarse los pies tras un paseo (dato que la autopsia avalaba al descubrir una anomalía cardíaca menor, y algo que la familia insistía en creer), o se había suicidado, lo que corroboraba que hubiera dejado en casa la foto de su prometido, pero no que no se olvidara de llevar las llaves de casa.
La primera investigación, llevada a cabo por el jefe de la Policía, Tomasso Pavone, concluyó, tras una investigación somera, que, ya que la familia no había ofrecido datos que hicieran pensar en un suicidio, la chica se había ahogado por culpa de su cardiopatía. Y todos contentos. O casi todos, porque hubo un periodista de un diario menor (no haga caso de la supuesta irrelevancia del medio que incordia), Silvano Muto, que lejos de hacer honor a su apellido, comenzó a publicar en su periódico la supuesta verdadera historia de lo ocurrido aquella noche, y no dejaba títere con cabeza. La conmoción en todo el país fue inmediata.
A través del testimonio de una aspirante a actriz que se movía como pez en el agua por los bajos fondos romanos, Anna María Caglio, que además era amante de un aristócrata siciliano bien relacionado con el poder, Ugo Montagna, el país se enteró de que la élite romana, pese a obedecer en público los preceptos que un Vaticano entonces poderoso imponía, vivía una vida disoluta donde abundaban el sexo y las drogas. ¡Qué escándalo, acabo de descubrir que aquí se juega!, como diría nuestro querido prefecto en Casablanca.
Al parecer, y siempre según el testimonio de la Srta. Caglio, en la casa de Capocotta, propiedad de Ugo Montagna, junto a las playas de Torvaianica y Ostia, las fiestas eran continuas, y a ellas acudían personajes públicos como Sofia Loren y Carlo Ponti, entre otros muchos protagonistas del mundo del cine, no sólo italianos. Y era eso, precisamente, lo que atraía a gran cantidad de muchachas que buscaban una oportunidad como actrices en una industria que, de mano del neorrealismo, había crecido exponencialmente desde el final de la guerra. Todas querían formar parte de esa dolce vita que tan bien mostró Fellini en su película, y que en la realidad se traducía en jornadas de ocio desmesurado en los bares glamurosos de Via Veneto o en los antros de los barrios bohemios.
¡Y no hablemos de los hombres! Muchos muertos de hambre se hacían pasar por tipos importantes del cine para así llevarse a la cama a alguna aspirante a la gloria con los pechos de Anita Eckberg. En este panorama nacieron y se desarrollaron los paparazzi. Aquí había carnaza de sobra para ellos. La promiscuidad de este submundo era abrumadora, y no es que los demás seamos de madera, pero hay formas y formas. La mismísima Santa Sede emitió comunicados denunciado películas, novelas, o reprobando hechos de los que daba cuenta la prensa.
Lo que venía a decir esta descocada Anna María Caglio era que su ex amante, Ugo Montagna, estaba involucrado en el asesinato de Wilma Montesi, y que los vínculos que mantenía con la cúpula del ministerio del Interior y de la policía le habían librado de una investigación seria y le habían procurado la exculpación. ¡Ahí es nada! Pero la cosa no quedó ahí. Además, involucró a Piero Piccioni, músico, compositor de bandas sonoras, e hijo del entonces ministro de Exteriores, Attilio Piccioni. Tanto el ministro de Exteriores como el de Interior, Amintore Fanfani, eran estrellas ascendentes del partido que se vieron obligados a dimitir. Yo, por sentido del deber, asumí la cartera de Fanfani.
La expectación por el caso era tal que el segundo juicio, fruto de las investigaciones de Raffaele Sepe, de la Corte Suprema, hubo de celebrarse en Venecia por miedo a que el furor capitalino se desbordara. No obstante, el caso no tuvo un resultado distinto pese a que las investigaciones de Sepe fueron, no ya más exhaustivas, sino reales. Todo el país vio o escuchó por la radio las declaraciones de personajes de toda laya: actores, arribistas del poder, políticos, hijos de políticos, prostitutas que se decían actrices, gigolós que se presentaban como productores… Sobre todo, Italia estuvo pendiente del altanero Montagna, que llegó a pisar junto a Piccioni la cárcel durante unos días. Salieron libres, aunque sospechosos. Nadie se creyó la sentencia final, pues contradecía las conclusiones de Sepe y favorecía descaradamente los intereses de la élite. Un aristócrata y el hijo de un ex ministro eran absueltos de lo que a todas luces era un crimen.
En fin, no sé de qué me sorprendo, pero en mi descargo podré decir que no fui yo quien inauguró la costumbre. Yo era muy joven, así que puede decirse que yo soy una víctima más de unas circunstancias muy duras. Acabábamos de salir de veinte años de dictadura y de varios de guerra atroz, y para la gente esto eran meros pasatiempos, distracciones que les hacían más llevadera la posguerra. Suponíamos que la democracia era esto. Aún estaba yo lejos de formular mi frase más célebre, esa que dije cuando me preguntaron si el poder desgastaba y yo dije que sí, que claro, que desgastaba al que no lo tenía.
Fallecí en 2013, con 94 años y siendo senador vitalicio después de haber sido ministro de todo y varias veces primer ministro. Y como le decía, incluso me las vi con un líder de mi partido, Aldo Moro, que quiso pactar con los comunistas y romper el equilibrio de poder que tanto nos había costado asentar a los cristianodemócratas desde 1945. Luego a él lo secuestraron y mataron, y yo no cedí al chantaje de las Brigadas Rojas, por razón de Estado. Hubo también aquí un periodista y escritor, Leonardo Sciascia, que quiso escarbar más de la cuenta, y tuvo suerte porque le salió un libro entretenidísimo, que disfruté mucho leyéndolo en el Palacio Chigi, sede del Gobierno. Somos un pueblo de artistas, sin duda.
Hace apenas un año, un tal Stephen Gundle escribió un libro (La muerte y la Dolce Vita) que habla de forma extensa sobre todo esto que le cuento, aunque sin extraer de ello esta lección magistral que yo le doy sin esperar nada a cambio. Gundle formula al final de su obra una hipótesis que me gusta, y que debe servirle como el tipo de respuesta que todo misterio merece si lo que busca es afianzar su poder: lo que provocó la muerte de Wilma Montesi fue su arrepentimiento a actuar como correo de los narcotraficantes que distribuían su mercancía por la ciudad. Extasiada con el estilo de vida de las estrellas de cine, prisionera en un hogar de clase media baja, Wilma aceptó, por mediación de un hermano de su padre, entrar en el negocio, y cuando en una de las fiestas de Capocotta quisieron abusar de ella, intentó escapar, y ahí selló su muerte, porque un nido de gente poderosa no podía exponerse a que nadie contara lo que allí sucedía. Lea el libro, y verá cómo todo encaja.
Al final se trató de un mero asunto de drogas, que es como decir un asunto barriobajero, menor, sin clase, por más que sea la élite la que la consume. El poder quedaba resguardado, y es más, la sociedad le pedía que la protegiera de aquel submundo. El caso se extendió desde 1953 hasta el segundo juicio, el de Venecia, en 1964, y desde entonces no dejaron de revelarse nuevos datos en diarios o de publicarse libros, hasta este último del que le hablo. Nada que perturbara al poder democristiano y eclesiástico de la posguerra, y que implosionaría mucho más tarde. Pero esa ya es otra historia.
Afánese en ofrecer un bonito culebrón, expóngase prudentemente al peligro, retírese a tiempo una vez se hayan quemado sus enemigos, y eríjase en la solución a todos los problemas que el crimen ha sacado a relucir. El país entero estará mirando y se lo agradecerá.
Sinceramente suyo,
Giulio A.